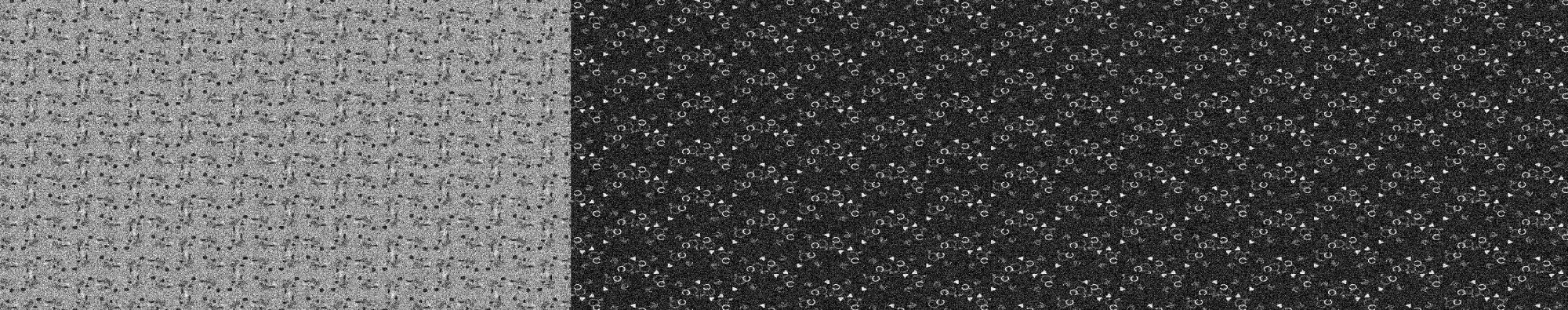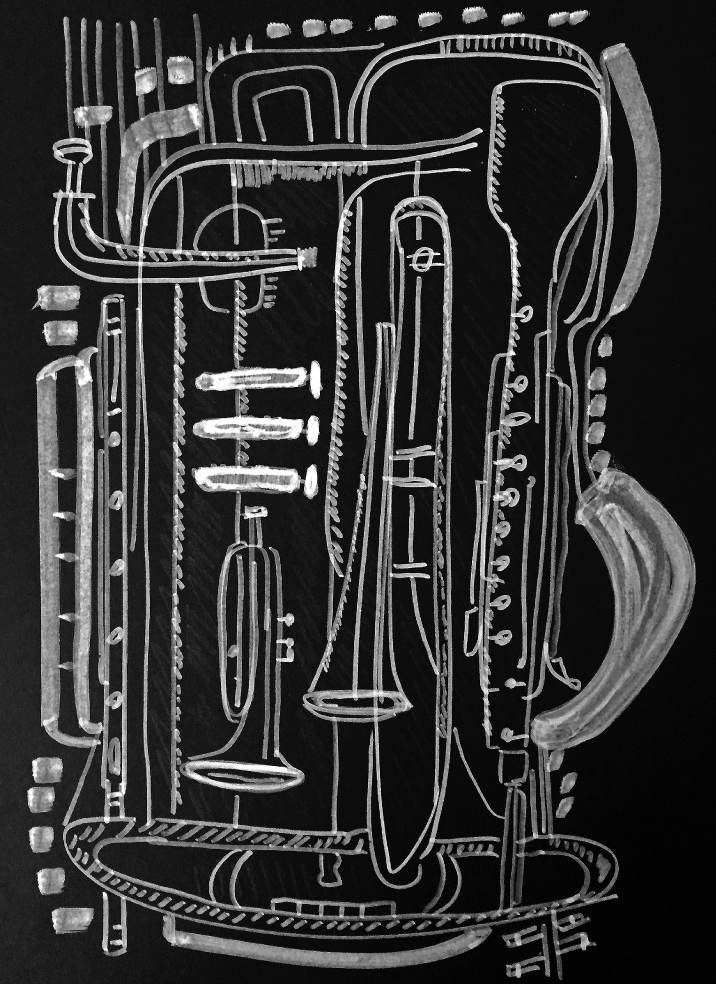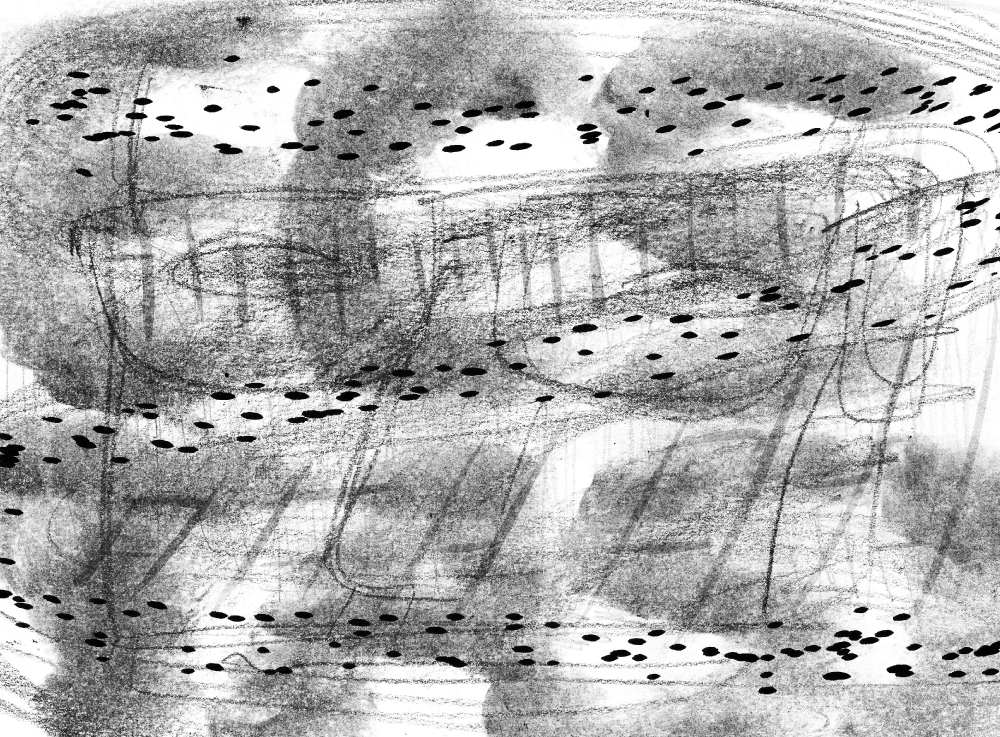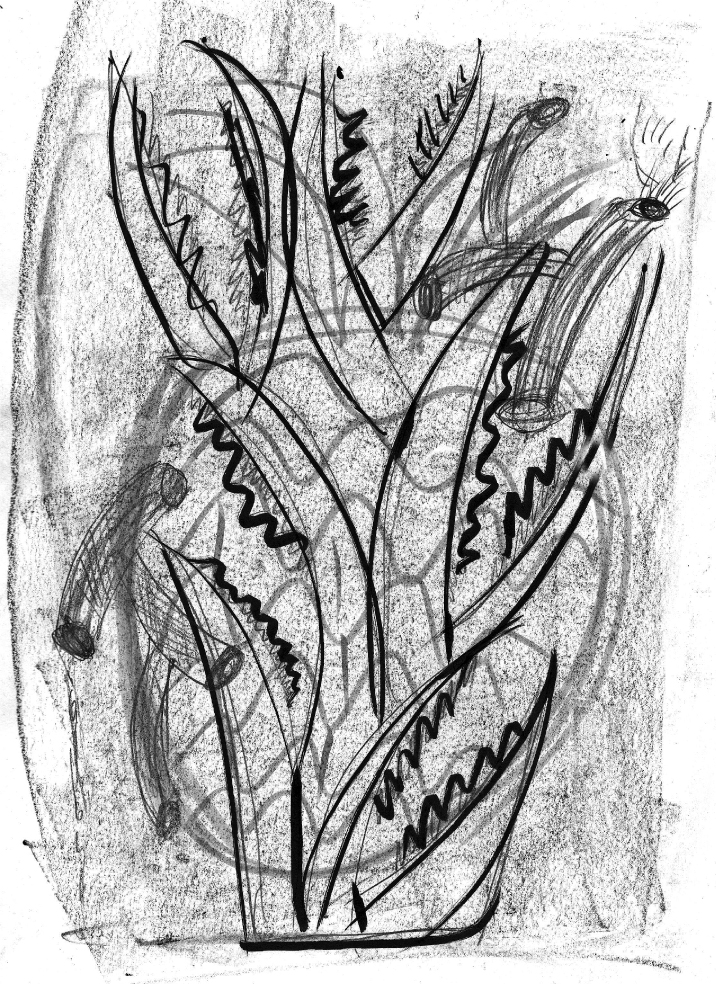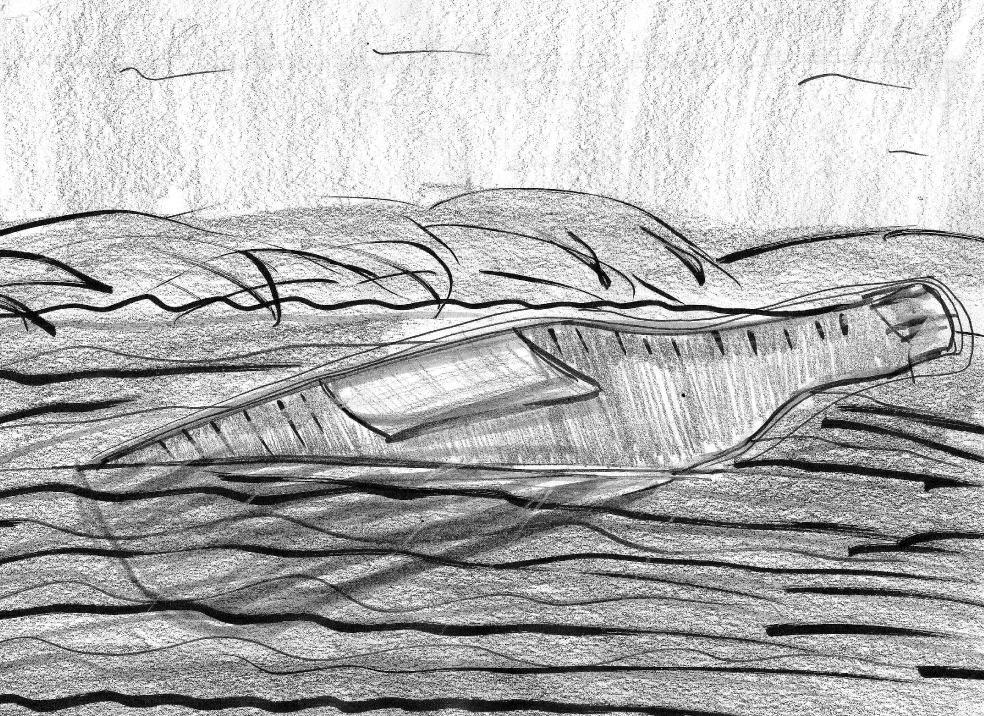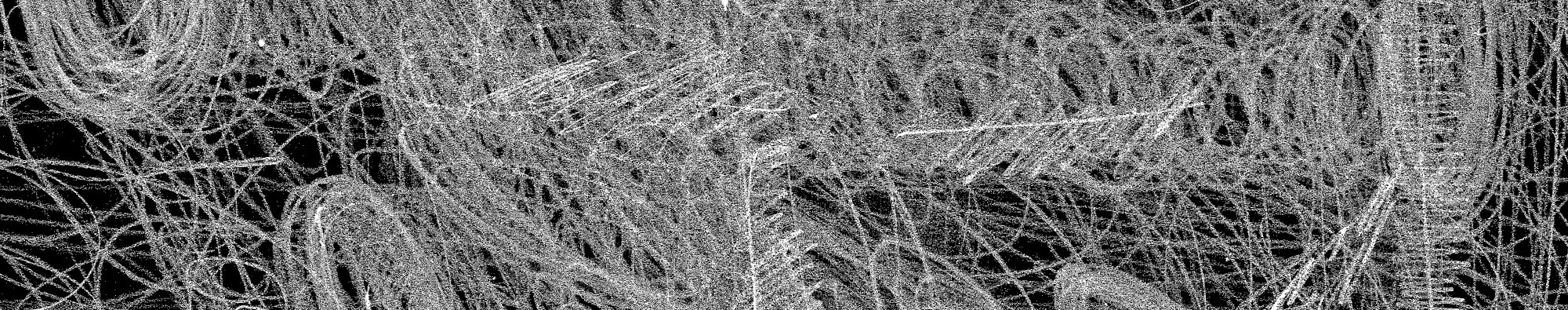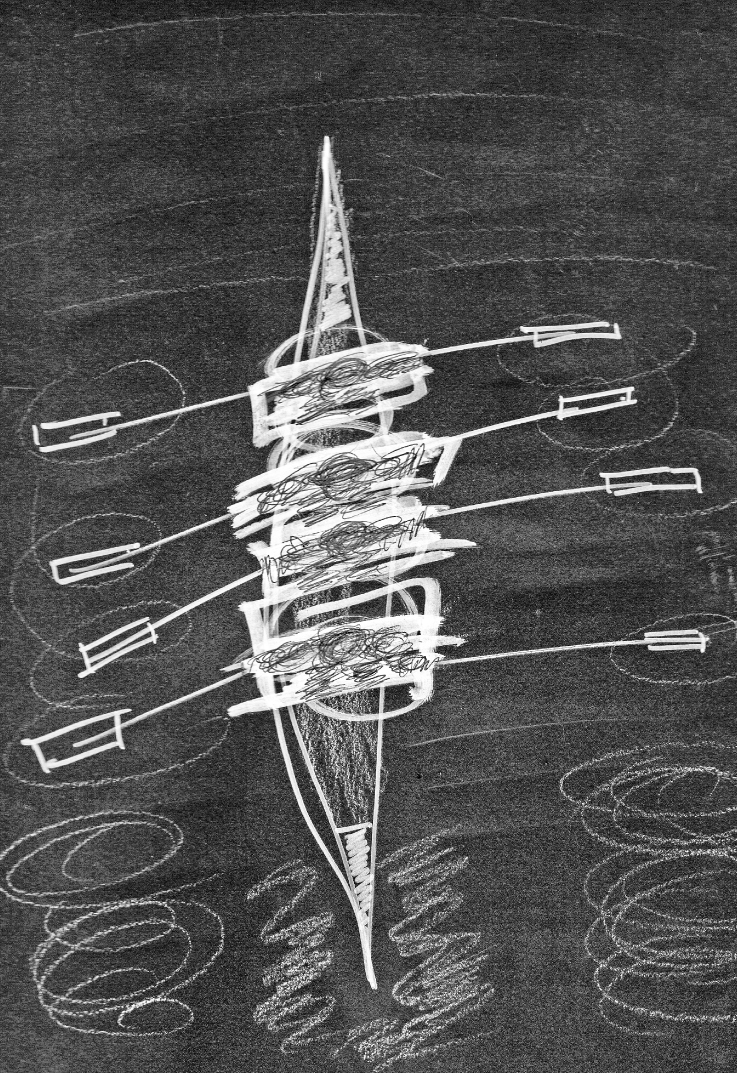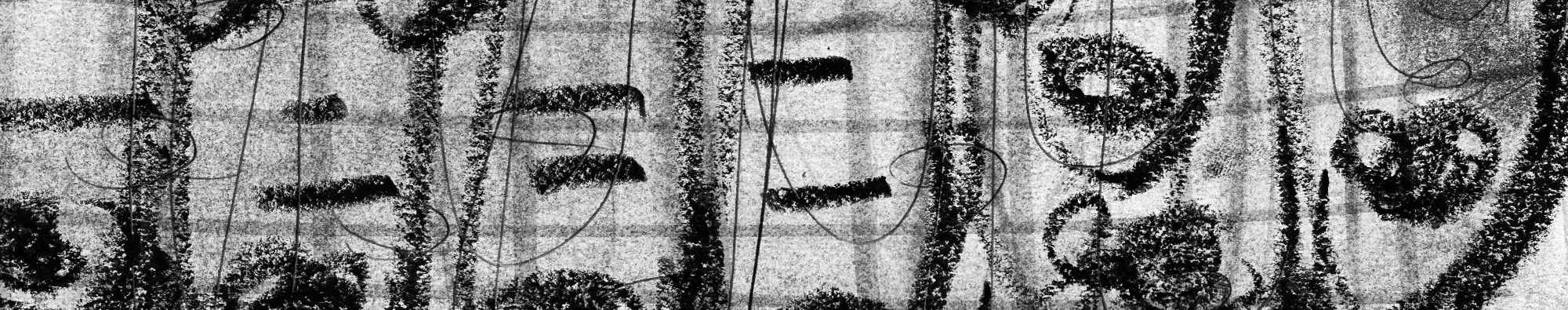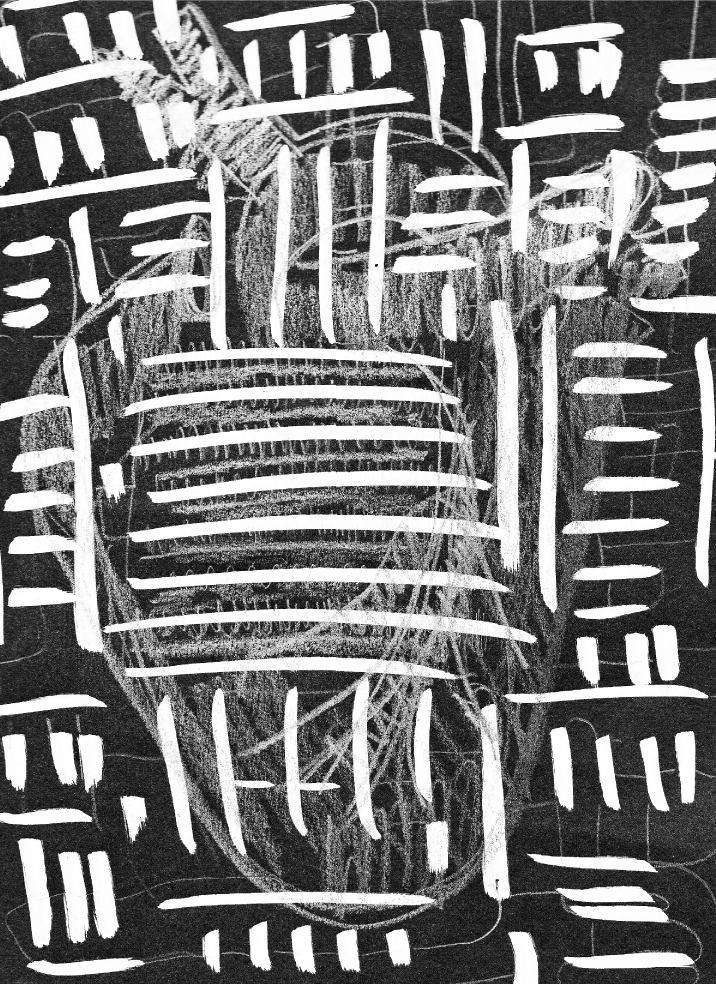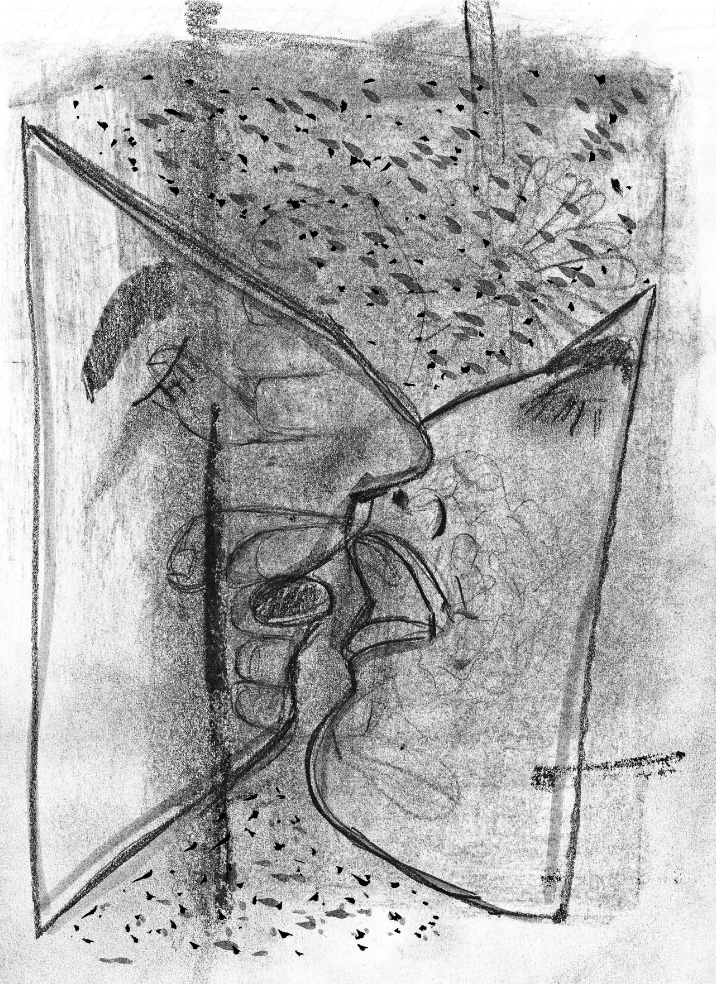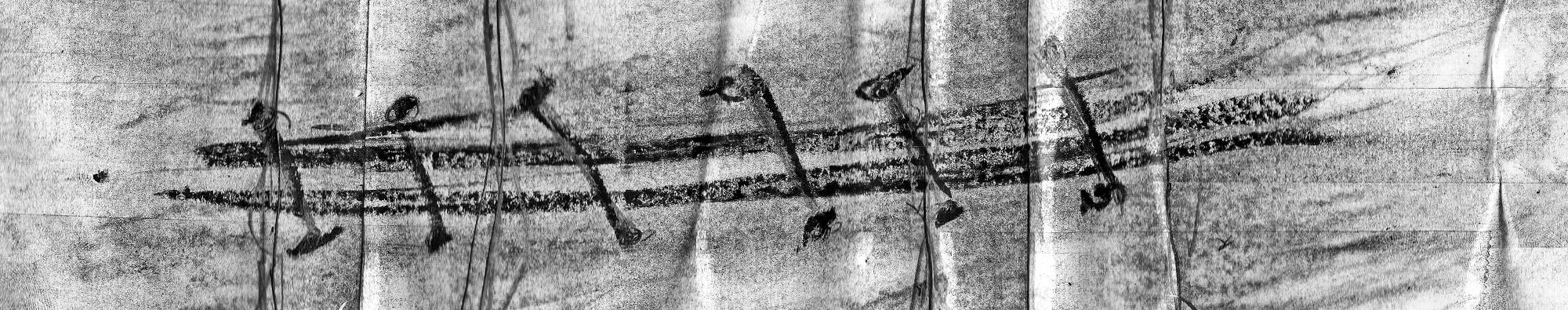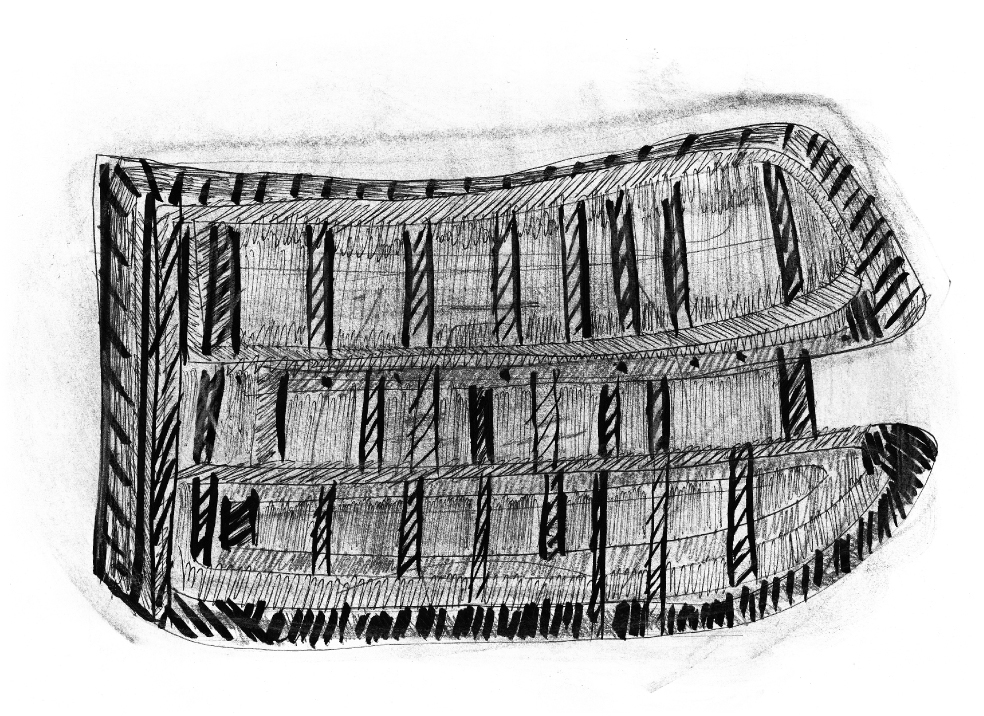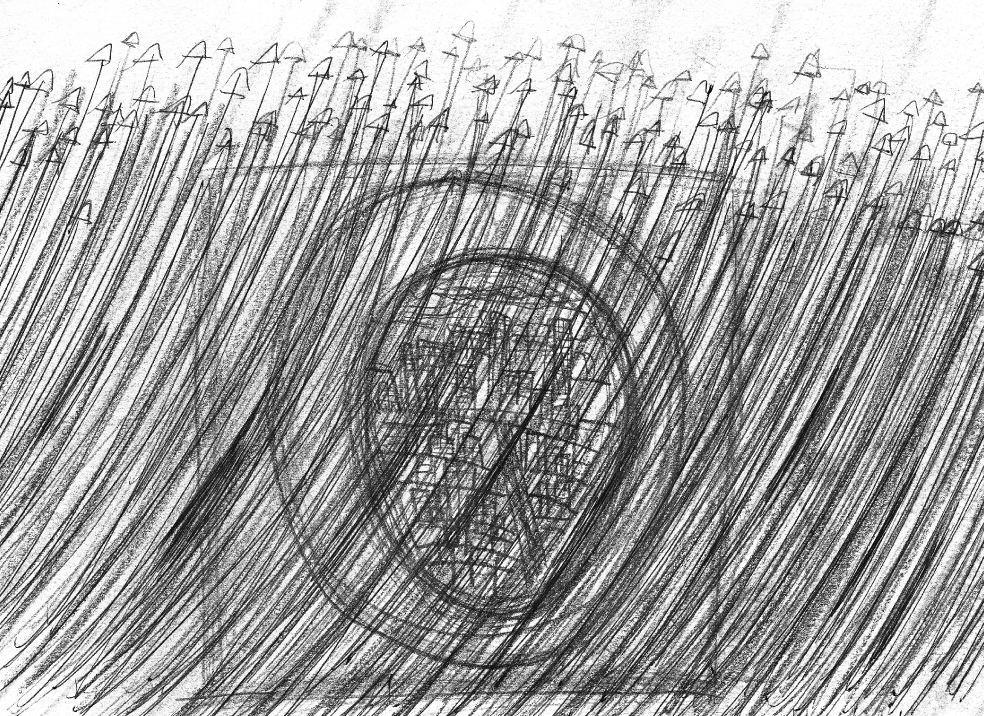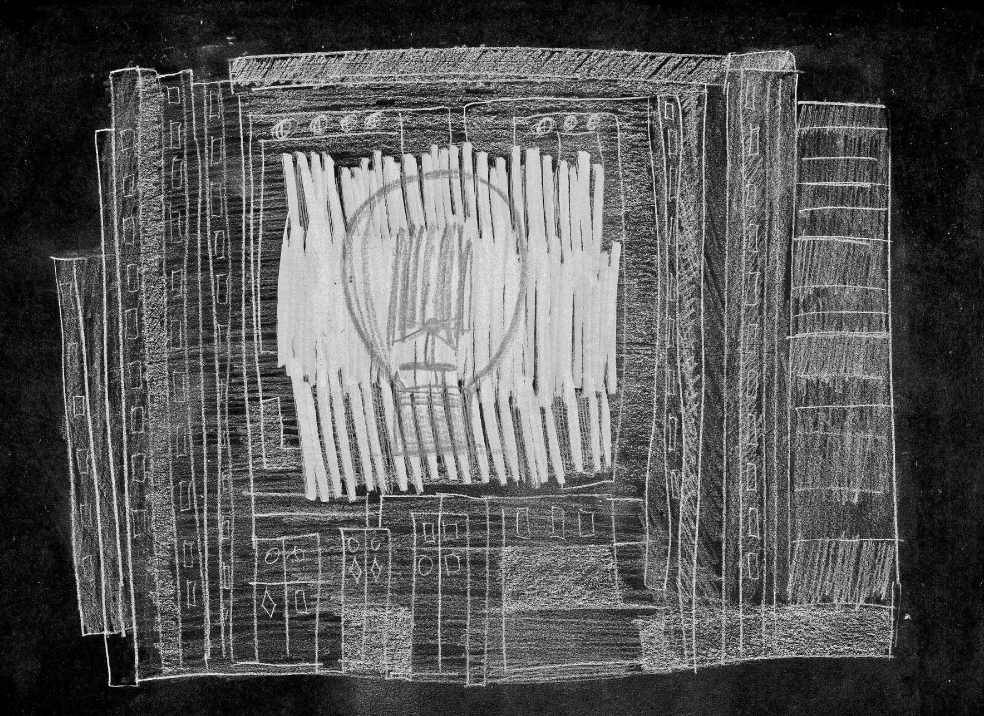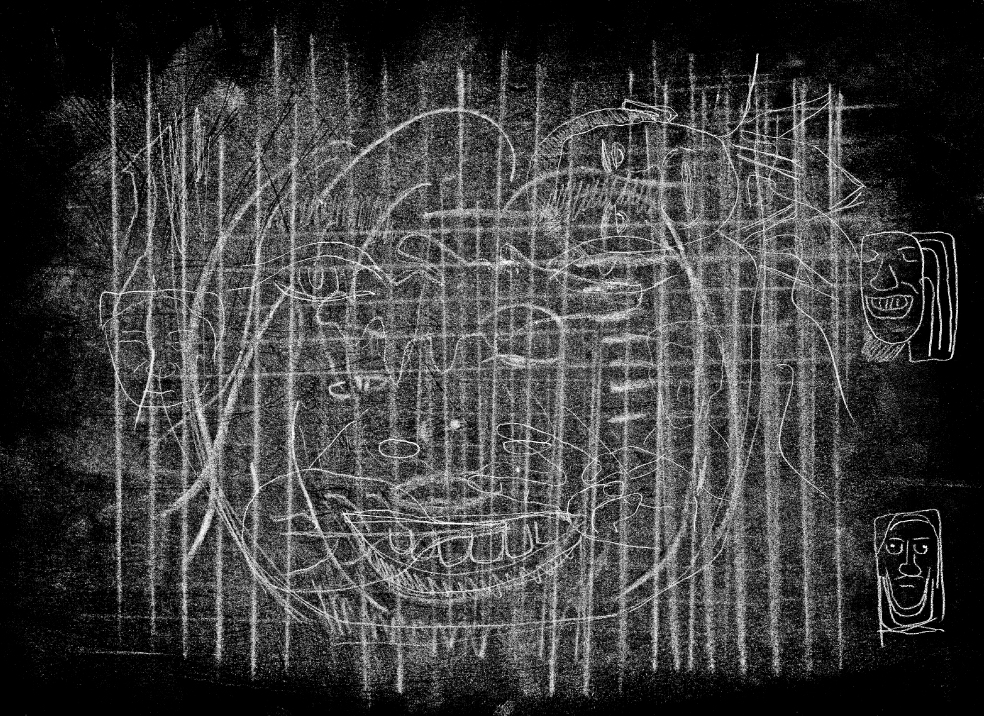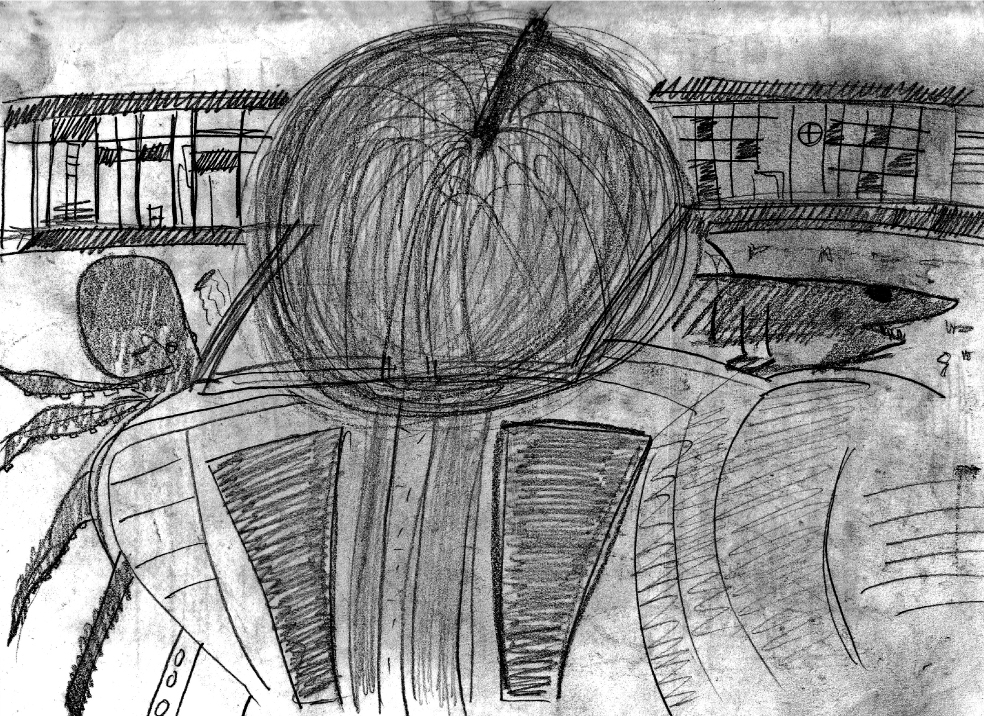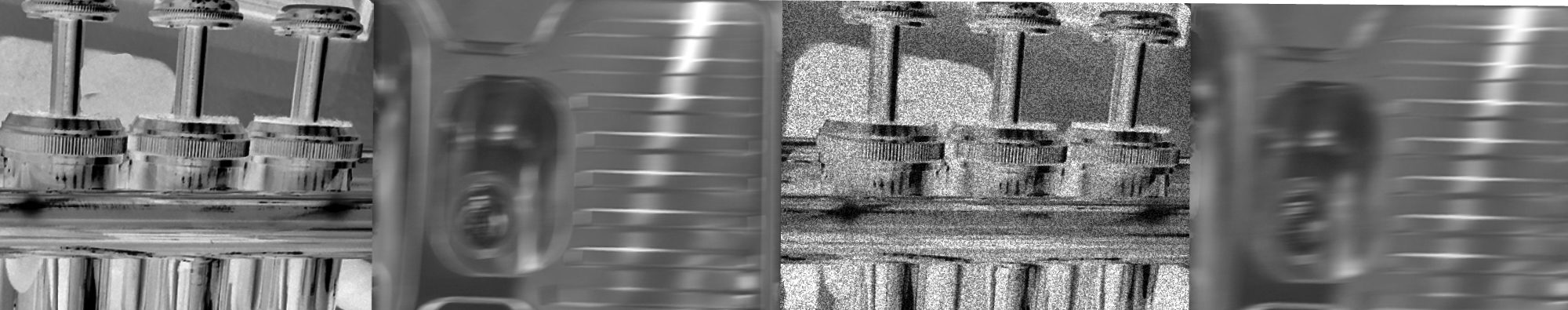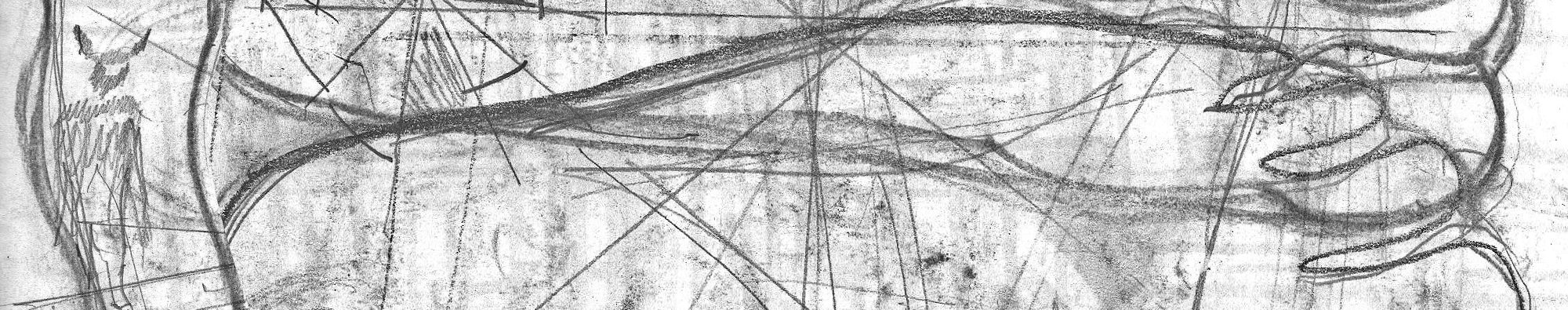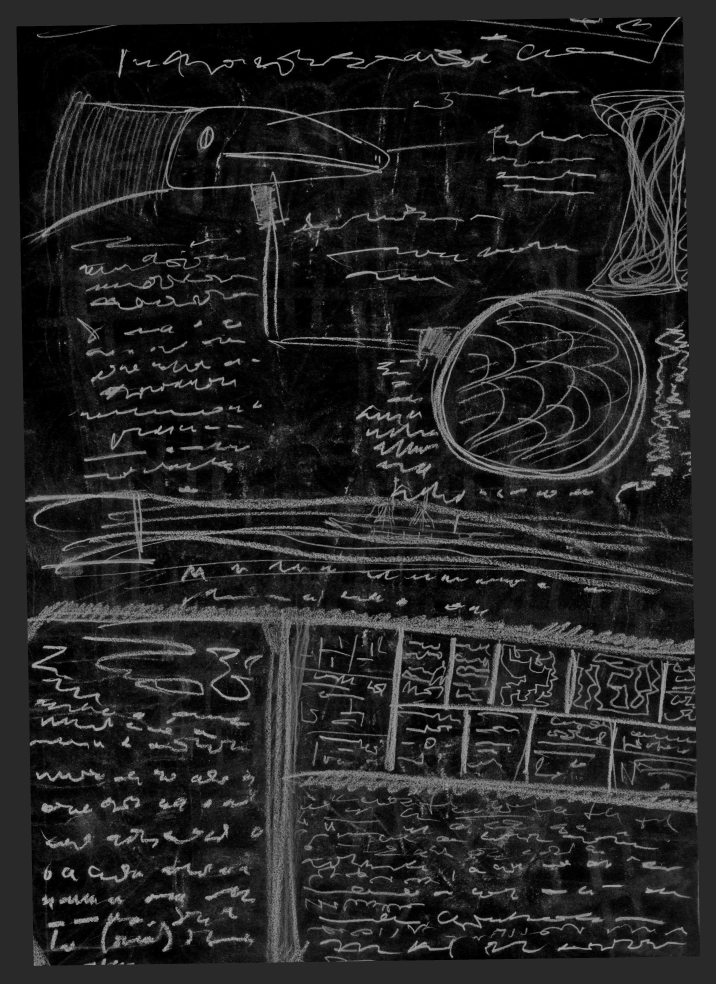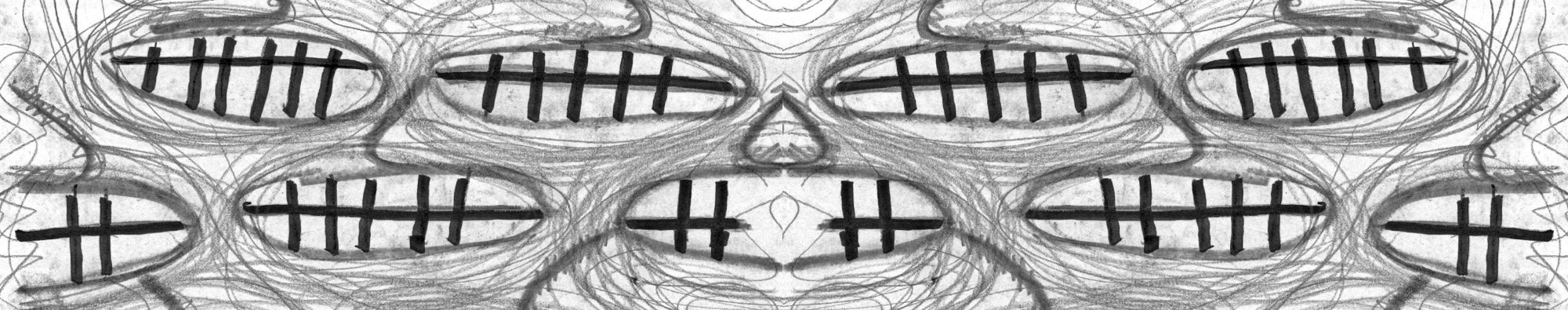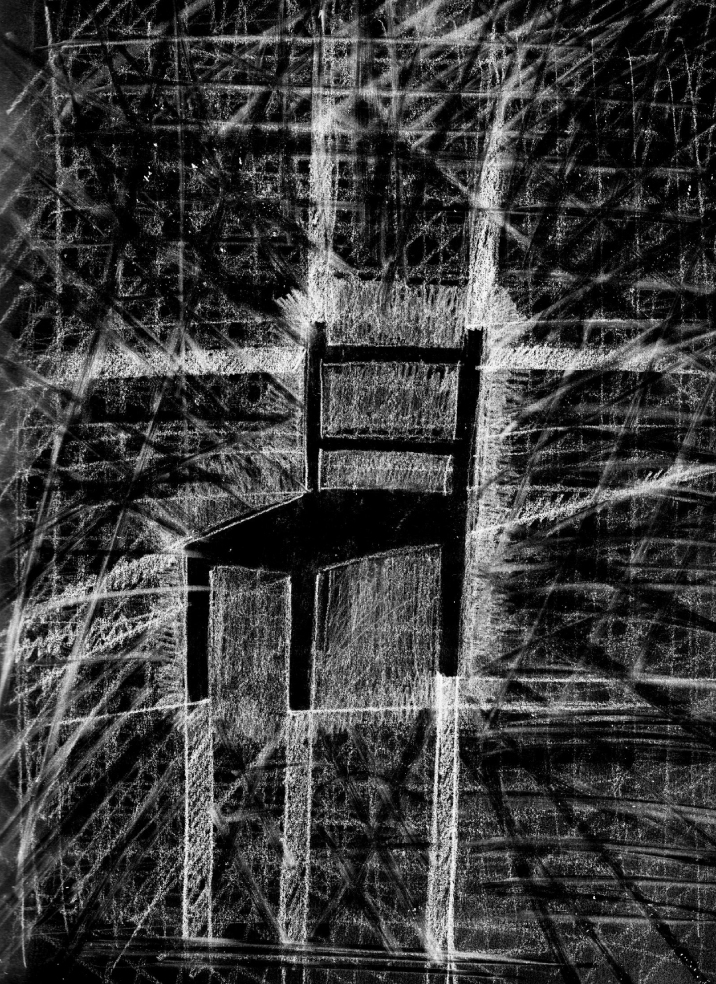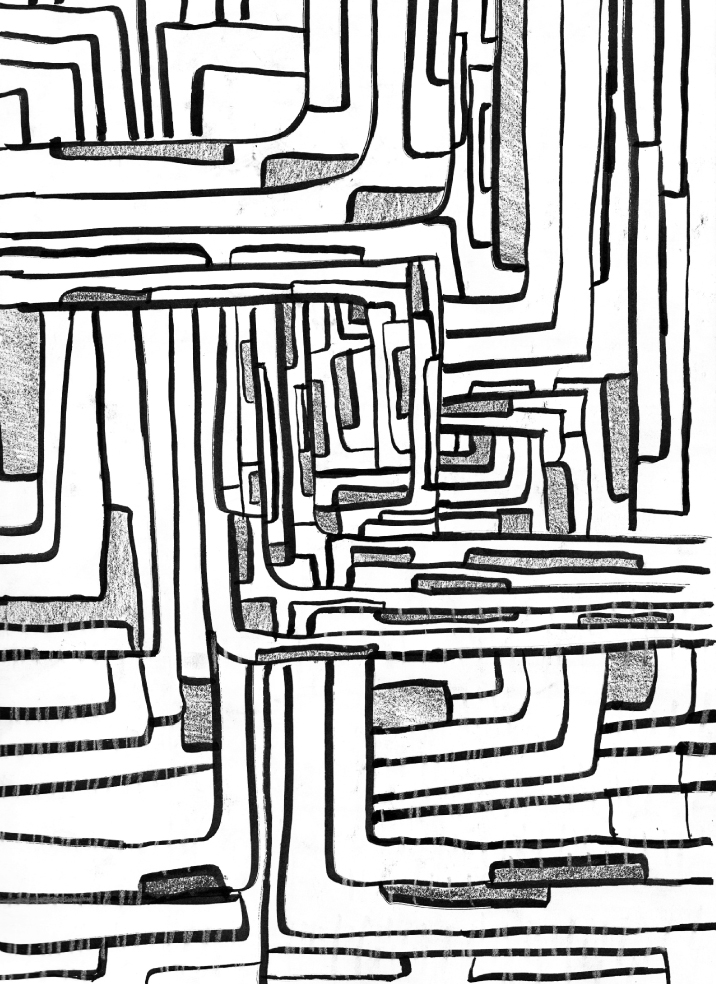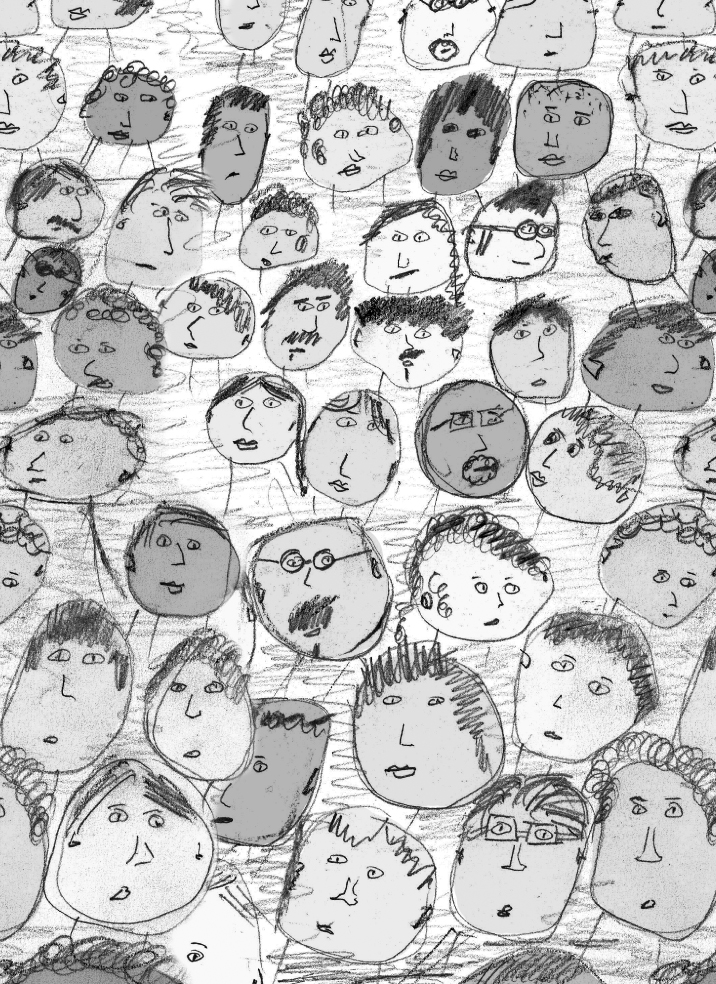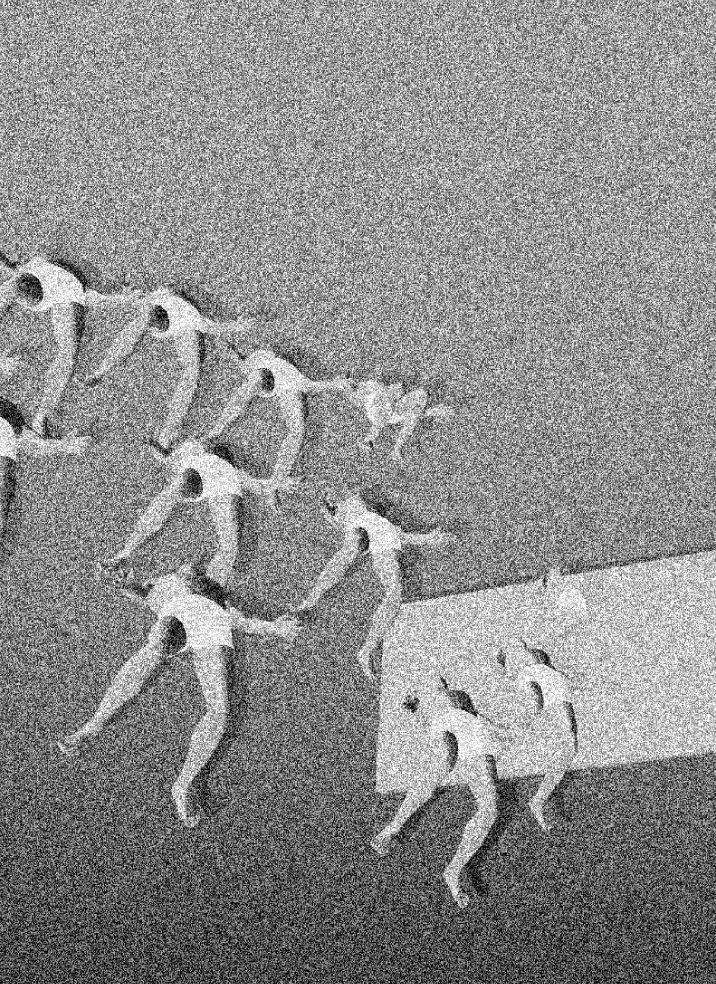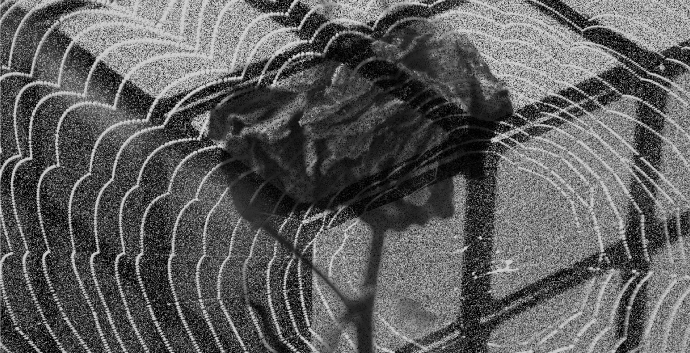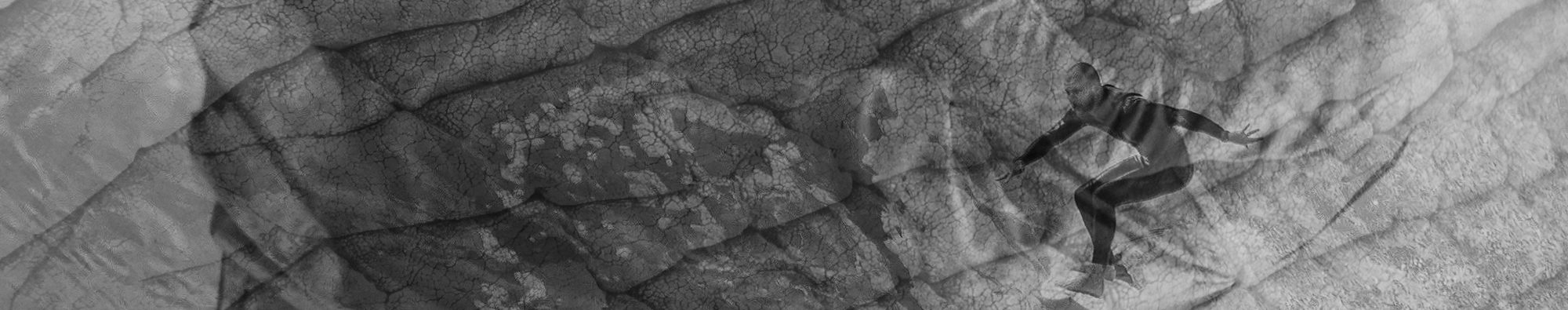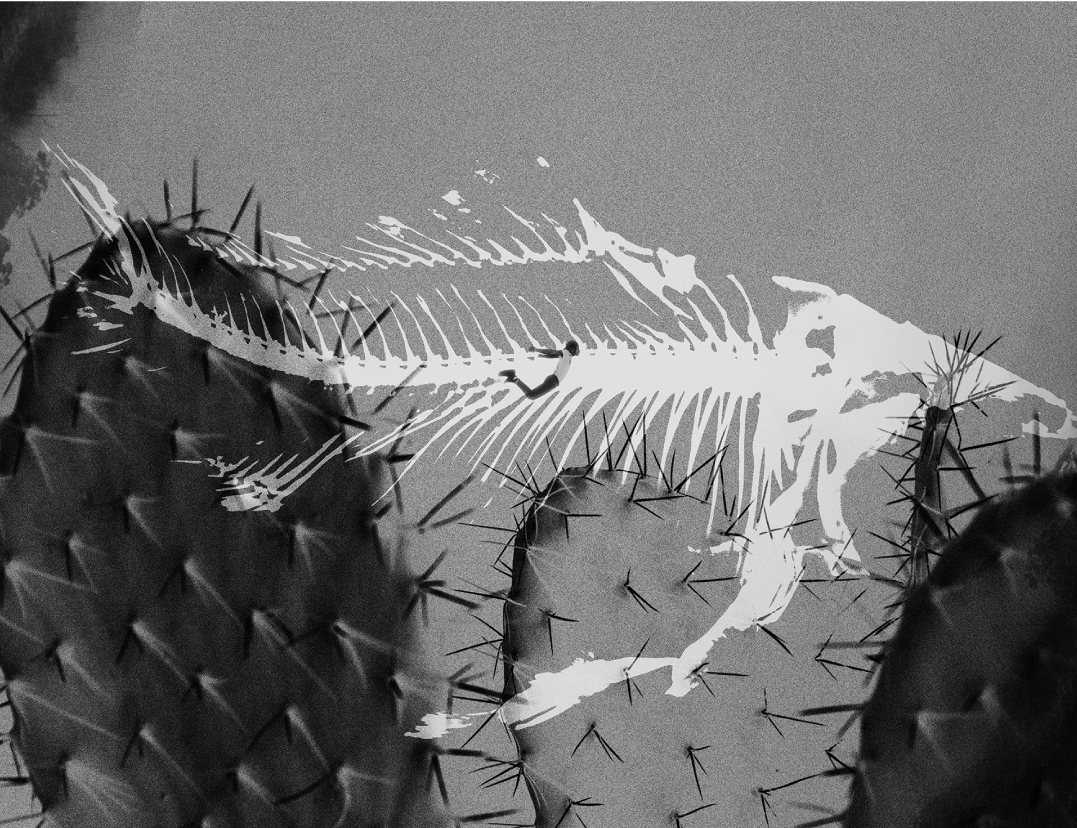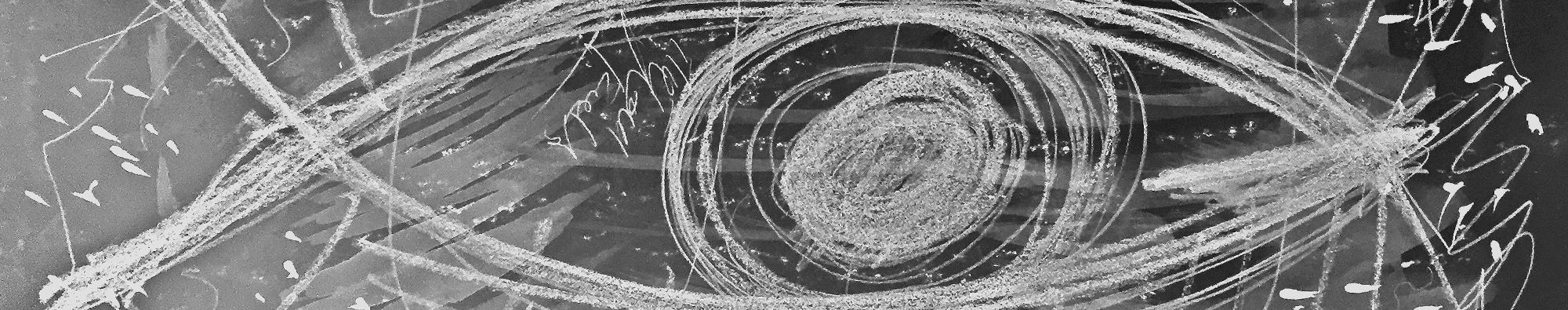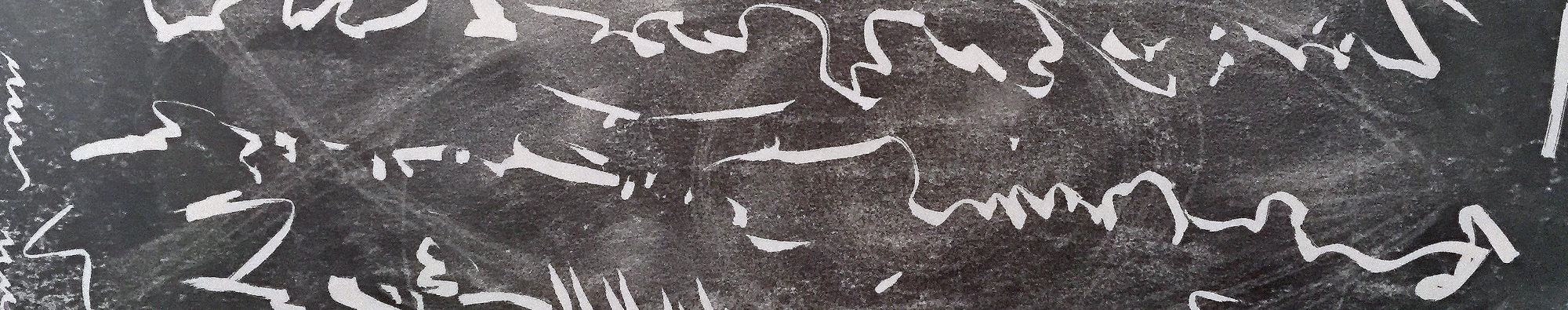HYBRIS
Lemuel Gulliver, en su tercer viaje, visita la Gran Academia de Lagado a fin de observar los avances científicos y el trabajo de los proyectistas (projectors) que procuran innovaciones técnicas. “El primer hombre que vi era de desmedrado aspecto, con manos y rostro enhollinados, la barba y el pelo largo, las ropas desgarradas en varios puntos. Traje, camisa y piel tenían el mismo color. Llevaba ocho años estudiando un proyecto para extraer rayos de sol de los pepinos”, nos cuenta el viajero. La Gran Academia de Lagado es una versión carnavalesca de la Real Sociedad de Londres para el Avance de la Ciencia Natural de la época de Newton, nada menos. En la sátira de Swift se advierte, junto a la acerba crítica de algunos hábitos de la vida académica, la suspicacia conservadora frente a la innovación técnica. Esta desconfianza, en los albores de la mecánica que desembocará en la primera revolución industrial, coincide con el golpe al orgullo humano que supone la revolución científica ―desde Copérnico, Kepler y Galileo hasta Huygens y Newton― que trajo consigo el fin del geocentrismo y la expansión del universo desde la “esfera de las estrellas fijas” hacia el infinito, y su consiguiente efecto en la filosofía ―desde Descartes, Pascal, Spinoza, Leibniz, Locke, Berkeley, y luego Hume y Kant―. El fin del geocentrismo no implicó sin embargo una superación del antropocentrismo, sino más bien su desplazamiento hacia el concepto moderno de “sujeto”, fundamento del conocimiento y de la praxis. La filosofía, de la que todavía formaba parte la ciencia (filosofía natural, cosmología), había heredado la antigua distinción entre el cuerpo (perteneciente a la res extensa) y el espíritu o el pensamiento (res cogitans). De tal distinción, en el contexto de la mecánica de la época, se deriva la concepción cartesiana del cuerpo como máquina. La parte animal del hombre es considerada una máquina, aunque sensible, problemáticamente unida al “yo”, es decir, la conciencia, el entendimiento, la razón. La filosofía mantenía así la escisión entre alma y cuerpo; postulaba que la parte animal-maquinal era perecible, mientras el alma o el espíritu compartirían la inmortalidad con Dios. Sin embargo, como es evidente en la filosofía de Spinoza o en la angustia de Pascal, tal concepción de lo humano había entrado en crisis.
En aquel esquema, aunque en la tradición cultural la luz había sido símbolo del espíritu o incluso de la divinidad, el proyectista que procuraba extraer rayos de sol de los pepinos reivindicaba su materialidad, aunque no fuese consciente de ello. A fin de cuentas, podríamos decir hoy, ¿acaso el pepino no es un resultado de la transformación de la energía solar? ¿Acaso no “almacena” en sí el pepino una cantidad, ciertamente mínima, de energía que podría convertirse en luz? El disparatado proyectista de Swift es un antecesor del profesor Pérsikov, el protagonista de la novela Los huevos fatales de Bulgákov, que a inicios del Estado soviético trabaja con un rayo “que multiplique la actividad vital del protoplasma” a fin de multiplicar la producción avícola. Y los dos son precursores ―caricaturescos― de los actuales expertos en bioenergía… Alguna energía deben proveernos los pepinos de la ensalada, pese a su insipidez, y los pollos de Pérsikov están ahora en las perchas de los supermercados.
Swift apenas podía intuir los efectos de la revolución científica de su tiempo. Hay que considerar que si bien la física aportaba conocimientos sobre los “cuerpos”, esto es, la mecánica, conocimientos que impulsaban la innovación técnica, esta adquirió pronto un desarrollo autónomo. Las innovaciones técnicas están vinculadas a las tendencias inherentes a los dispositivos existentes, no son meras aplicaciones del conocimiento científico, aparte de que muchos conocimientos científicos no desembocan en innovaciones técnicas (Cf. J. Mokyr, The Intellectual Origins of Modern Economic Growth). Impulsada por la experimentación con propósitos científicos, la innovación técnica de la época, ya con el impulso de la economía capitalista naciente, acabó por producir, en el transcurso de un siglo, la primera revolución industrial. Con ella se pasó de las herramientas artesanales a la máquina, es decir, a un constructo en el cual el mecanismo reemplaza la actividad del hombre (del trabajador), su fuerza motriz, su destreza. La máquina eleva la potencia humana, se convierte en instrumento idóneo para el dominio de la naturaleza, que se torna el ideal del progreso moderno. Se considera que hasta ese momento la naturaleza había sido el reino de la escasez (Sartre); y que a partir de entonces se invertiría esa tendencia. El dominio técnico sobre el medio natural adquirió una aceleración permanente. La naturaleza se convirtió en un enorme almacenamiento de energía potencial para el progreso humano que podía utilizarse sin término. Ese almacenamiento “natural” se junta a la acumulación e innovación constante de los artefactos tecnológicos.
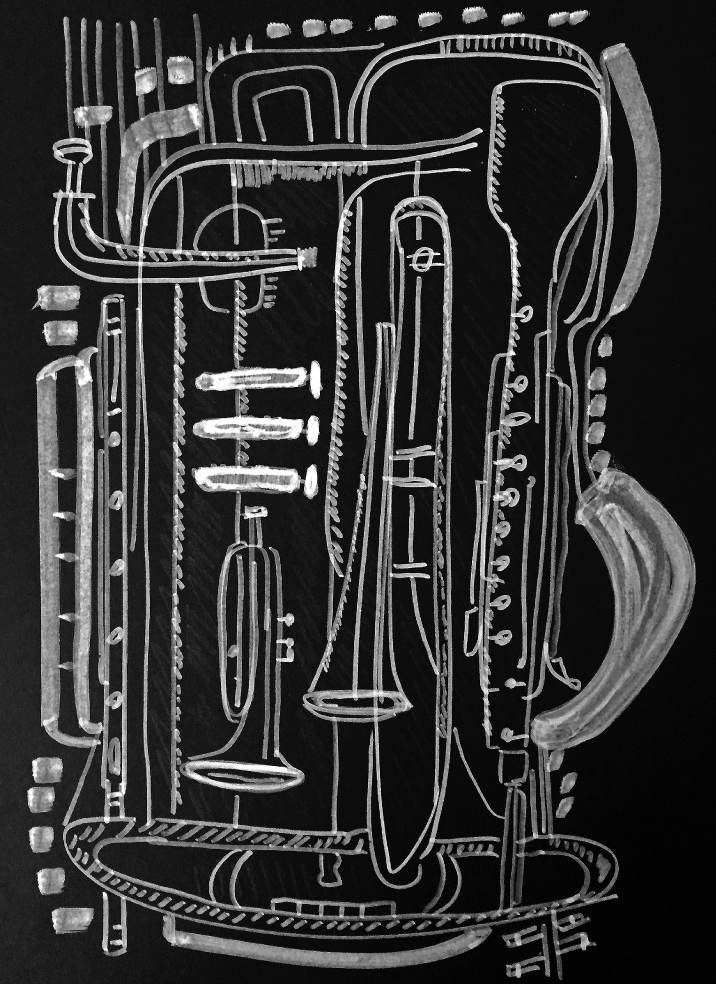
Tres siglos más tarde de la visita de Gulliver a la Gran Academia de Lagado ―o, podríamos imaginarnos, del deán de la Catedral de San Patricio de Dublín a la Royal Society de Newton en Londres ―, el filósofo Günther Anders asiste con su “amigo T.” a una exposición técnica. “Desde que una de las máquinas más complejas de la exposición comenzó a funcionar, T. bajó los ojos y se calló. Yo me impresioné aún más cuando él escondió sus manos detrás de su espalda, como si tuviese vergüenza de haber introducido sus propios instrumentos torpes, toscos y obsoletos dentro de una alta sociedad compuesta de aparatos que funcionaban con tal precisión y tal refinamiento.” (Anders, La obsolescencia del hombre). A ese malestar lo denomina Anders “vergüenza prometeica”; vergüenza que surge de la imperfección del ser humano frente a su criatura, el artefacto, que ha potenciado la cualidad que, desde otros puntos de vista, ha sido destacada en el antropocentrismo moderno: lo prometeico. La obsolescencia del hombre aparece en 1950, es decir, en la época de los medios masivos de comunicación analógicos, de la cibernética, de la máquina de Turing, de la energía atómica y cuando la biología molecular investiga la estructura del DNA. Anders, como muchos contemporáneos suyos, insiste en la reificación del hombre que conlleva esta supeditación al artefacto. Si con el maquinismo se trasladan a la máquina múltiples acciones que ejecutaba el cuerpo humano, con los artefactos complejos que existían a mediados del siglo pasado se había provocado, a su juicio, una mayor cosificación del ser humano. Comenzaba una época en la que incluso decisiones morales o políticas pasaban a depender del cálculo efectuado por las máquinas. La vergüenza prometeica surge de esa cosificación, que a ojos del filósofo humanista implica una desmesura, una hybris que atenta contra la condición humana. Para Anders, esa desmesura conlleva, además, una pérdida de sabiduría del hombre sobre sí mismo.
La desconfianza, si es que no la condena, que la tecnología despierta entre los humanistas ha crecido al constatar los efectos que adquieren en nuestros días las amenazas catastróficas que provienen de su uso capitalista industrial. Los dispositivos tecnológicos de nuestra época elevan la expectativa de vida de los individuos, posibilitan construir impresionantes obras de ingeniería o vehículos para el transporte masivo, edificar gigantescos edificios, aumentar la productividad agropecuaria, o nos permiten conectarnos de inmediato con personas que están a miles de quilómetros de distancia. A la vez, se constatan los efectos perversos asociados con el uso actual de las tecnologías: se acelera el ritmo de extinción de especies, asistimos a la sexta extinción masiva en la Tierra, se señala la incidencia humana (industrial) en la aceleración de ese proceso en sí mismo natural. Se acentúa el cambio climático con sus consecuencias desastrosas; se contamina la atmósfera y los mares con dióxido de carbono o partículas de plásticos, o el suelo con basura y productos tóxicos… Para algunos científicos, la actividad humana, sobre todo en la modernidad tardía, a partir de mediados del siglo XX, ha ocasionado tal impacto sobre el planeta que cabe hablar de una nueva época geológica, el Antropoceno. A la vergüenza prometeica que produce la perfección de un artefacto como un robot o un teléfono inteligente o un tomógrafo (que puede examinar meticulosamente el interior de mi cuerpo, que yo no puedo observar directamente), se une la vergüenza prometeica que proviene de los desastres ocasionados por el desenfrenado productivismo de la actividad industrial.
NATURALEZA
Se ha considerado que la confrontación de Edipo con la Esfinge marca, en la historia cultural de Occidente, el punto de partida de la autoconciencia del hombre, del despliegue del espíritu que se conoce a sí mismo, y por tanto la superación de su condición animal (Hegel). El “animal racional”, hablante y pensante, es “animal político” (Aristóteles); se postula en consecuencia que el hombre se separa de la naturaleza, se enfrenta a ella, y organiza una “segunda naturaleza”, la social. La naturaleza deviene fuente de recursos y a la vez de amenazas catastróficas: aparece como “madre” o como “madrastra” ―aunque en nuestra época ha surgido la figura de una naturaleza-víctima―. Ámbito de la vida humana, combina al mismo tiempo abundancia y escasez, lo que incita al entendimiento a conocerla para dominarla. Todavía en nuestros días es usual recurrir a la oposición entre hombre (humanidad, cultura) y naturaleza… tanto que se pronuncian enunciados como “nos están arrebatando la naturaleza” o “estamos devastando la naturaleza”, hasta consignar, junto a los derechos del hombre, del ciudadano o de las colectividades, los “derechos de la naturaleza”, aunque no se establezca cuáles serían ellos (no abordaremos aquí el antropocentrismo que conlleva esta inserción de la naturaleza entre los sujetos de derechos).
Se podría afirmar que la cultura filosófica occidental, hasta el humanismo aún superviviente, ha insistido en esta contraposición entre hombre y naturaleza. Tal contraposición, por demás problemática, solo puede fundamentarse en la distinción entre “sustancias”: cuerpo (materia) y espíritu (pensamiento). Pero tal distinción cartesiana comenzó a desdibujarse con el Idealismo alemán y a sucumbir desde Darwin y Freud, en adelante. Uno de los golpes más contundentes al orgullo humano ha sido sin duda la teoría de la evolución, completada luego por la paleoantropología. El hombre es un animal reciente; los homínidos aparecieron hace unos cuatro millones de años (Lucy habrá vivido hace unos 3.500.000 años), se han registrado para ese período varias especies de homínidos hoy desaparecidos. El homo sapiens sapiens aparece hace unos 100.000 años… esa es más o menos la posible edad de nuestra especie, pues desde entonces no se han modificado las características que se suelen considerar en la diferenciación morfológica de las especies de homos (en tal período ha habido además del homo sapiens sapiens otras especies de homos superiores ya extinguidas: el homo floresiensis, el hombre desinovano o el hombre de Neandertal, considerado por algunos como una subespecie de homo sapiens). Los estudios de los restos fósiles de homínidos y homos permiten establecer los cambios sucesivos operados en los “cuerpos”, a partir de la posición erecta. Las modificaciones del cráneo (aumento de la capacidad craneal hasta alcanzar los 1.400 cm³ y complejidad del cerebro, configuración de la cara, transformación de la mandíbula, pérdida de incisivos, aumento de la cavidad bucal) y de la mano están vinculadas esencialmente al uso y a la producción de instrumentos. Leroi-Gourhan, en Le geste et la parole, desarrolló exhaustivamente la investigación sobre el proceso evolutivo que dio origen a la especie, mostrando la íntima correspondencia entre las transformaciones anatómicas, la producción de instrumentos ―que tiene un aspecto cultural desde su inicio― y el lenguaje. En la “naturaleza” del hombre está su condición técnica, no hay “hombre” que anteceda a la técnica; más aún, la técnica arraiga en el mundo animal prehumano. La técnica no se reduce a la producción y el uso de instrumentos. También la voz surge de transformaciones de la cavidad bucal, el lenguaje es instrumento de comunicación y luego de reflexión y autorreflexión, es el sustento material de la memoria social. El lenguaje se inserta en el horizonte de la técnica. No hay continuidad lineal dentro de la evolución, pero sí aspectos que comparten entre sí las distintas formas de vida. El lenguaje (la palabra) y el pensamiento son en principio peculiaridades del hombre ―¿solo del homo sapiens?―, pero procesos de comunicación entre individuos de la misma especie y evidentes formas de inteligencia, no solo de sensibilidad, se constatan en un sinnúmero de especies animales. De esta manera, lo que para la tradición filosófica y religiosa de Occidente era el fundamento de la superación de la condición animal en el hombre, el “espíritu”, echa raíces en la “historia natural”, en la evolución del mundo animal, y, como aspecto de esta evolución, en la técnica.

La naturaleza no es exterior a lo humano. La “naturaleza” está en lo humano y en su proyección, ya sea esta simbólica (sea a través del lenguaje verbal o de otras modalidades de procesos semióticos) o material (artefactos), está en la interacción entre los hombres, en las instituciones que se forman en las sociedades. Lo humano es construcción ―y destrucción, reestructuración― permanente de entornos artificiales: moradas, campos de cultivo agrícola o de pastoreo, ciudades, herramientas, medios de comunicación, desde senderos perdidos en el bosque hasta Internet… Desde el inicio, la guerra ha sido el medio de disputa por los recursos; la guerra a su vez ha impulsado hasta hoy la innovación técnica. Lo humano es “apropiación” de la naturaleza, es decir, transformación permanente de ella. Es producción ―y destrucción― de formas culturales. Si es posible hablar de un fundamento de este modo de ser de lo humano, habría que encontrarlo en la condición de incompletitud que pertenece al hombre. Hay una carencia esencial en el ser humano ― si es que tiene algún sentido decir que la carencia es “esencial”. La “necesidad” del hombre no tiene fondo, no puede satisfacerse de modo total o cabal. No hay complemento posible que cierre esa condición de incompletitud.
¿A qué puede llamarse “naturaleza”, entonces? ¿A las selvas donde viven “pueblos no contactados”, a los que se considera a su vez como si fuesen “hombres naturales”? ¿A qué puede llamarse “paisaje natural”? Un paisaje siempre forma parte de alguna historia cultural. Más aún, las tecnologías contemporáneas penetran en los códigos genéticos. Si hace unos diez mil años se inició la domesticación de plantas y animales, hoy se pueden producir mutaciones de individuos o de especies, incluidos los individuos de la especie humana, y potencialmente incluso ella misma.
Por otra parte, también la distinción entre hombre y máquina desemboca en una paulatina borradura de límites, no solo por la creciente robotización y automatización de los procesos de trabajo, sino a causa de la importancia que cobran las prótesis y los injertos de órganos. En principio, una prótesis es el implante de un artefacto en el cuerpo para suplir una carencia o un daño. Pero ¿acaso cualquier instrumento no es ya una prolongación o sustitución de un órgano humano, de la mano (herramienta) o del aparato vocal (palabra)? La tercera pata del animal por el que pregunta la Esfinge a Edipo, el bastón sin el cual el anciano no podría caminar, es a su modo una prótesis. ¿Qué es, en relación conmigo, este cúmulo de artefactos sin los cuales me sería imposible escribir estas líneas ahora mismo? Escritorio, computador, Internet, red de energía eléctrica, libros, palabras. Soy un individuo inserto en una comunidad (¿en una sola?)… Solo me es posible existir en un mundo histórico, por tanto, “artificial”. En este sentido, los seres humanos de nuestra época, conectados a una serie de “aparatos inteligentes”, de alguna manera podríamos ya ser considerados ciborgs. ¿Acaso gran parte de nuestra conducta cotidiana, de nuestros hábitos, especialmente nuestros patrones de consumo y hasta nuestras decisiones políticas, no son el efecto de instrucciones dadas por máquinas a partir de acumulación de datos obtenidos a través de la inmersión en los actuales artefactos? ¿Qué sería de un humano hoy día sin la compleja articulación de máquinas, muchas de ellas automáticas u operadas digitalmente?
Lo que traen de nuevo las tecnologías de nuestra época es la radicalidad de esa singladura entre individuos y colectividades humanas con los artefactos, al punto de trasladar procesos ya no solo operativos manuales o de la fuerza motriz a la máquina, sino procesos complejos de cálculo, de acumulación de memoria o de codificación y circulación de las informaciones e instrucciones. Más aún, es posible producir modificaciones en el ser humano a través de implantes inteligentes o de la ingeniería genética… Lo cual nos conduce a pensar en términos por completo diferentes algunas cuestiones éticas, como la eutanasia o la eugenesia, o a preguntarnos nuevamente qué sea un ser humano. De cualquier manera, la especificidad de lo humano incorpora y desplaza la noción de “cuerpo”, al que están vinculados tanto su especificidad animal como el lenguaje y el pensamiento (la mente), y también los artefactos.
PHÁRMAKON – NECEDAD Y SABER
Volvamos a la “vergüenza prometeica”. No cabe duda de que existen procesos catastróficos en nuestra época que están asociados con el uso de los dispositivos tecnológicos. La especie humana es depredadora, lo ha sido a lo largo de su historia. Las utopías de hoy sueñan en reducir o superar esta condición, de frenar las catástrofes que provienen de la actividad industrial moderna y contemporánea. Es posible que los desastres cambien por completo la fisonomía del planeta. Sin embargo, aun la extinción de la especie humana ―en realidad, muy poco probable en las condiciones actuales― no implicaría en absoluto la total destrucción de la naturaleza, sino de algunas de sus formas. Como sucedió en las otras grandes extinciones masivas de formas de vida, si llegase a acontecer una catástrofe de la dimensión que anuncian los apocalípticos más pesimistas, probablemente aparecerían otras especies, otra “naturaleza”. La “historia natural” no depende de la “historia humana”, ni está vinculada a esta, salvo en el periodo reciente de aparecimiento y vida del homo sapiens. Es necesario llevar la crítica del antropocentrismo hasta su extremo. El hombre e incluso el “superhombre” no son el sustituto de Dios.
Ante la devastación en curso no tienen sentido los llamados a un retorno a la supuesta “vida natural”, aunque sí lo tiene la apelación a una actitud responsable y crítica frente al productivismo y consumismo desaforados, con sus efectos catastróficos. Por el contrario, los más acuciantes problemas para nosotros, en el mundo en que vivimos, requieren de más tecnología, o de una modificación profunda de su uso. ¿Cómo enfrentar las pandemias? ¿Cómo controlar o disminuir los efectos del cambio climático? ¿Cómo salvar las costas, las ciudades situadas a nivel del mar, ante el muy probable ascenso del nivel de las aguas como resultado del calentamiento global? ¿Cómo limpiar los mares o los suelos, cómo enfrentar períodos de inundaciones y sequías o la desertificación? ¿Cómo resolver la provisión de alimentos, salubridad, agua, educación, cómo combatir la pobreza en nuestra época?
Parece necesario replantear la “pregunta por la técnica”, más allá (o más acá) de Heidegger, así como de quien fuera su estudiante, Anders. Tal replanteamiento obliga a extremar la crítica al antropocentrismo, a desplazar la noción de “el hombre” dentro de la reflexión filosófica. Parte decisiva de tal estrategia de indagación sobre el mundo en el que vivimos, sobre nuestra propia condición epocal, tiene que ver con una comprensión de la técnica en su específica configuración, que no se circunscribe al uso que se da a los instrumentos, o a las finalidades para los que fueron producidos. Poco después de que apareciese el libro de Anders sobre la obsolescencia del hombre y de que Heidegger pronunciase su conferencia sobre la técnica (1952), Gilbert Simondon presentó en 1958 dos tesis de doctorado: La individuación a la luz de las nociones de forma y de información y Sobre el modo de existencia de los objetos técnicos. Entre otras cuestiones que adquieren una creciente importancia para el pensamiento contemporáneo, Simondon lleva a cabo una crítica de los dos modos en que se ha abordado la causalidad en la tradición filosófica, y por tanto científica: por una parte, el esquema hilemórfico, que establece las conocidas cuatro causas aristotélicas: formal, material, eficiente y final; y por otra, el esquema sustancialista, que establece la preminencia del ser sobre el devenir. Frente a esos esquemas, que “suponen que existe un principio de individuación anterior a la individuación”, Simondon considera que lo que existe es un proceso de individuación que engloba y sobrepasa al individuo. La estructura de los individuos (ya se trate de un individuo de una especie o de la especie como individuo; ya sea un cristal, un ser vivo o un ser humano psico-socialmente considerado, o ya sea una máquina) implica una relación “transductiva” entre los términos que la componen, una relación dinámica entre componentes que no son externos a la estructura, que no tienen relación de precedencia entre ellos. Por su parte, la configuración de un objeto técnico industrial no está constreñida por la demanda de su uso, sino que su estructura contiene una energía potencial que va más allá de ese uso. La crítica al hilomorfismo desplaza la importancia concedida a la intencionalidad de la causa eficiente (el creador, el productor), y de su complemento, la causa final, el destino del objeto, que estaría asimismo determinado de antemano en la intencionalidad. Los objetos técnicos de nuestros días contienen una energía potencial que podría incluso impulsar formas de uso capaces de revertir los efectos destructivos de su uso actual, supeditado a la dinámica del capitalismo, antes industrial y hoy financiarizado. Las tesis de Simondon han sido retomadas, entre otros, por Bernard Stiegler, uno de los pensadores contemporáneos que procuran replantear el debate en torno a la técnica.
En Stiegler, que retoma las vías de pensamiento abiertas por Simondon y Deleuze, hay una afirmación del devenir ajeno a cualquier predeterminación, incluso a cualquier dialéctica. La crítica al antropocentrismo tiene en él otro componente que resulta decisivo para pensar la técnica: la tensión implícita en ella de dos aspectos de la condición humana, el saber (savoir) y la necedad o estupidez (bêtise) (Stiegler, États de choc. Bêtise et savoir au XXIe siècle). Ya no se trata de contraponer una parte “animal” (necedad, estupidez) al pensamiento (intelecto, razón), sino de considerar la singladura de estos términos en permanente tensión: “La estupidez no es jamás extraña (étrangère) al saber; el mismo saber puede devenir la necedad par excellence, si así se puede decir.”. La investigación tecnológica del profesor Persikov y la delirante respuesta de la burocracia ante el desastroso resultado de ella, en la novela de Bulgákov, es cabal metáfora de esta singladura. La catástrofe proviene de una situación en la que confluyen: la dirección errónea (necedad) que se da a la investigación científico-tecnológica, una acuciante necesidad social y económica (alimentos en época de escasez), la intervención del aparato burocrático (del Estado soviético, en su caso), las características psicológicas y los prejuicios del sabio, de sus colaboradores y de los funcionarios.
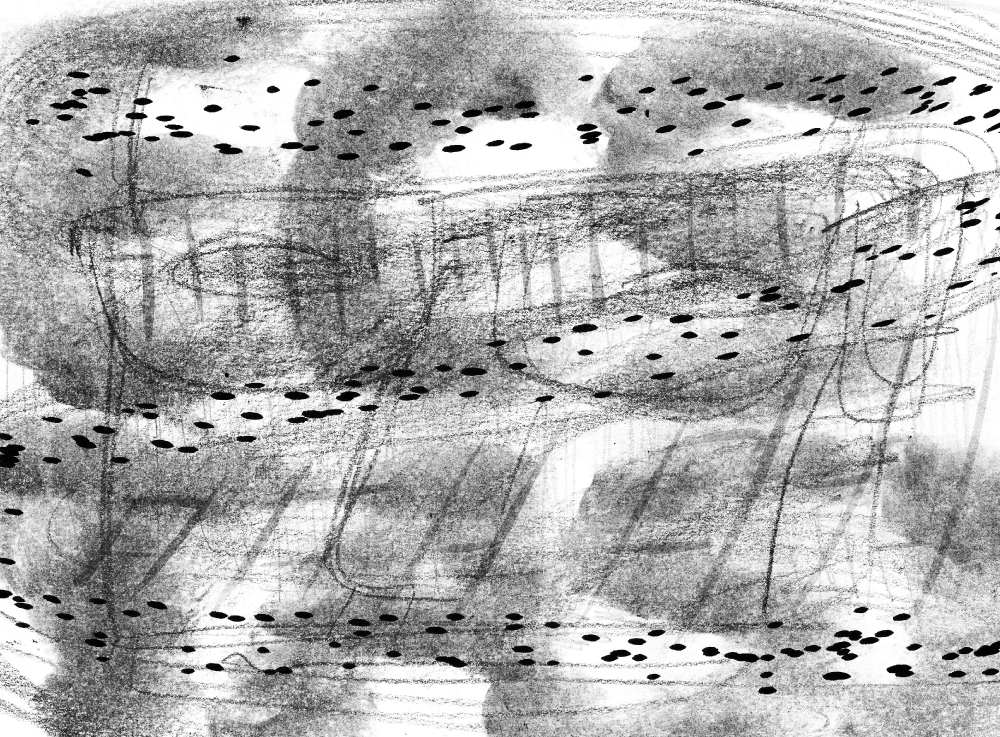
Stiegler retoma el significado del término griego pharmakón con el propósito de destacar que las técnicas (no solo las médicas) pueden tener, en su uso o potencialmente, efectos tanto positivos como negativos, constructivos o destructivos, incluso devastadores. Un fármaco es potencialmente o medicina o veneno. Esta condición no es solo resultado de la actividad humana, sino que está ya ahí, en la naturaleza, desde el comienzo de la vida, pues se inscribe en el sustrato bioquímico de cualquier forma de vida. Las técnicas actúan y a la vez forman parte del entramado de materias que proveen medios de vida o son inocuas o dañinas, mortales.
Los efectos destructivos del cambio climático, por ejemplo, requieren el despliegue de las potencialidades “curativas” de la tecnología actual. Pero, ¿por qué no prevalece esta vía de utilización de la tecnología? Stiegler apunta hacia una comprensión de la complejidad que articula la estructura de la técnica con otras estructuras que configuran el mundo contemporáneo: las psico-sociales, la económica que tiene una dimensión planetaria, la política. ¿Hasta qué punto, cabe preguntarse junto a Stiegler, los usos actuales de las tecnologías, como también el freno a otras posibilidades de utilización en ellas contenidas, no depende de otro término en relación con la tecnología, en concreto, de la economía capitalista? ¿Son las tecnologías por sí mismas o es el capitalismo financiarista de nuestra época lo que provoca la deriva hacia la catástrofe? No cabe duda de que el automatismo implícito en la lógica del capitalismo financiarista de nuestra época, que desemboca en el productivismo de objetos y de servicios consumidos vertiginosamente, que deben ser aniquilados y reemplazados de inmediato en una aceleración sin término, se despliega ante la evidente crisis de las formas políticas (estados, organismos internacionales) subordinadas a esa deriva del capitalismo. La racionalidad técnica de los aparatos de gobierno (estatales o supraestatales) se supedita a la estupidez que surge de la deriva devastadora del capital. El uso de las tecnologías, que implica a la vez el impedimento de realización de múltiples de sus potencialidades, se torna entonces destructivo.
Alguna vez se dijo que solo un nuevo dios podría salvarnos (Heidegger). En otra ocasión se dijo que solamente la salida a un exoplaneta podría salvarnos (Hawking). Junto a las prédicas apocalípticas, el sueño de un escape. Frente a este, cabe insistir en la necesidad de una vía distinta para el pensamiento: la crítica de la razón tecnológica que debería acompañarse de una crítica de la economía política y de la política de nuestra época.