Iván Carvajal
Abriremos la barrera de Gog y Magog,
y ellos se precipitarán desde todas las laderas.
Corán
El tiempo de los tártaros ha pasado ya,
no son sino una remota leyenda.
¿Y a quién iba a interesarle forzar la frontera?
Dino Buzzati
¿Y qué será ahora de nosotros sin bárbaros?
Esos hombres traían alguna solución, después de todo.
Constantino Cavafis
Magog
La tierra se extiende más allá de las fronteras, de lo conocido y dominado por el grupo humano. ¿Qué hay más allá de la frontera? ¿Qué tan lejos se ubica el abismo donde se precipita la tierra? La conciencia del hombre acerca de su condición mortal y la consiguiente angustia que provoca la certeza de la finitud están sin duda en el origen de los mundos imaginados donde habitan dioses o demonios. Son fuente de las representaciones acerca del lugar de los muertos ―inframundo o cielo, infierno o paraíso―, de los relatos sobre viajes imaginarios que emprenden el alma o el espíritu en el sueño o la alucinación, o sobre las aventuras de los muertos en su tránsito al más allá. Las fuerzas del bien y del mal se proyectan desde el mundo cotidiano sobre ese espacio ficticio y distribuyen los territorios reservados a dioses, demonios y héroes legendarios en los mapas imaginarios. Tal localización obedece a las historias de los conflictos que tienen lugar entre dioses y demonios empeñados en disputarse el destino de los humanos, estos mismos divididos entre miembros de alguna comunidad y extranjeros, o entre parientes, amigos y enemigos. Las migraciones que ocurren en estas regiones del mundo imaginado son múltiples, pues no solamente se desplazan de un sitio a otro los seres humanos, sino también los dioses y demonios. Los muertos retornan en los sueños, intervienen en la vida de los vivos, exigen tributos, oraciones o venganza, conceden dones, vigilan la conducta de sus descendientes.
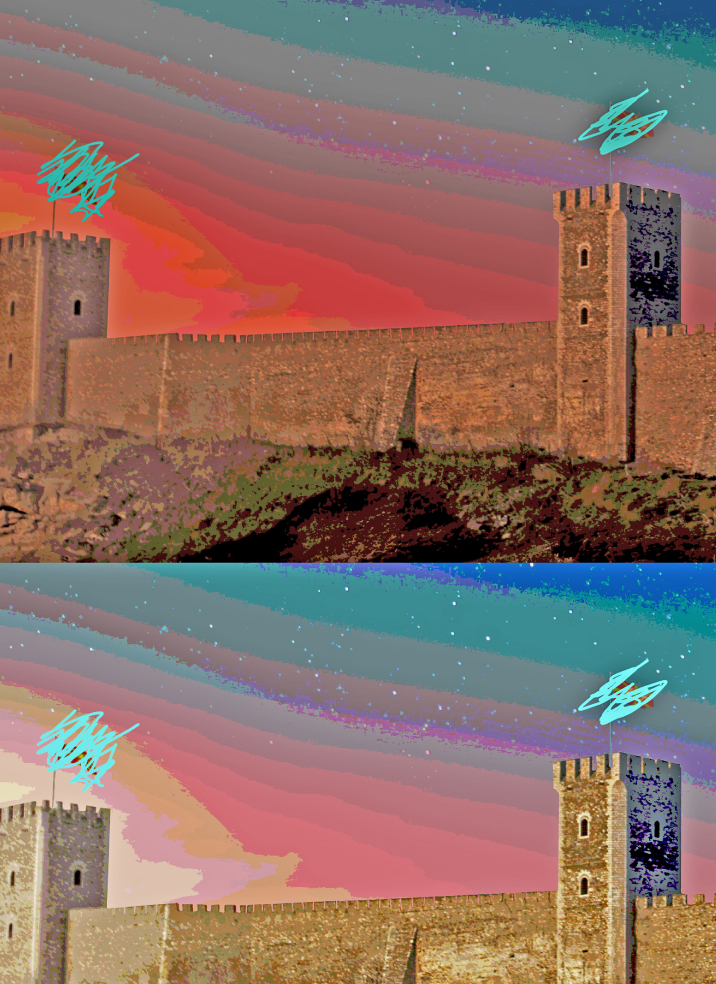
De esta manera, lo que queda más allá de las fronteras del mundo conocido, y que solo puede ser imaginado, se concibe o bien como edén o bien como un mundo ominoso donde se incuban demonios que acabarán con lo humano o que, cuando menos, aniquilarán la comunidad o la civilización. En el exterior están situados los dominios de Gog. Detrás de las fronteras, en el corazón del desierto, preparan sus invasiones los tártaros. Más allá del borde se juntan para invadirnos los bárbaros extranjeros. En el mundo exterior reina Satán. Para protegerse de lo demoníaco se construyen murallas en los confines del mundo. Así, en el transcurso de un milenio y medio, se invirtió la vida de millones de seres humanos en la construcción de la muralla china, la cual, pese a todo el esfuerzo realizado para levantarla, mantenerla y reconstruirla, desde siempre estuvo destinada a que algún día la franquearan los mongoles.
La catástrofe, si bien se anuncia en sucesos imprevistos que inquietan a los grupos humanos, incluso en el curso de la vida cotidiana, adquiere una dimensión insólita en el acontecimiento apocalíptico. La leyenda de Gog, el rey de los ejércitos que se preparaban más allá de las fronteras, en Magog, para acabar con el pueblo escogido, aparece en el libro de Ezequiel (siglo VI AC). Surgida en el mundo judío antiguo, la leyenda continuó a través del cristianismo hasta el islam medieval, contaminada obviamente con componentes paganos: la muralla habría sido construida por orden de Alejandro Magno, más allá del Indo, para cerrar el paso a Gog y su diabólico ejército. A diferencia de la muralla china, cuya materialidad es evidente, la muralla levantada para cerrar el paso a Gog y sus ejércitos existió solamente en la imaginación, lo cual no quiere decir que careciese de realidad para quienes vivían a la espera del acontecimiento apocalíptico.
Magog es el reino de lo inconcebible, el territorio donde incuba la muerte del hombre. No obstante, lo que esperaban las comunidades cristianas o musulmanas de la Edad Media, por sus concepciones escatológicas, es que al fin resonasen las trompetas que anunciarían la llegada del día del Juicio, el cumplimiento del “milenio”. Gog y sus huestes habrían derruido la gran muralla por decisión de Dios; este, cuando menos, habría consentido la invasión. Los ejércitos de Gog arrasarían todo lo que encontraran a su paso; donde pisaran los cascos de sus caballos no volvería a crecer la hierba, como se decía de Atila y los hunos. Pero en la catástrofe anidaba la suprema esperanza de los apocalípticos: al término de la batalla final entre Dios-Alá y Satán-Gog, con el triunfo definitivo del orden divino se terminaría la lucha entre el bien y el mal, y la historia concluiría en el Juicio Final. Para los milenaristas cristianos, retornaría Cristo y, gracias a él, se salvarían para la eternidad los justos. En consecuencia, que los ejércitos diabólicos de Gog destruyesen la muralla y arrasaran la tierra no era sino el necesario antecedente para el triunfo definitivo de la vida sobre la muerte, para la eterna supervivencia del alma o del espíritu, e incluso para la resurrección de la carne. Dios acogería en su torno a los justos y hundiría en la muerte definitiva, en la más oscura noche o en el fuego eterno, a los impíos. Al fin concluiría el tiempo y por tanto se acabarían las mutaciones, los ciclos del nacimiento y la muerte. Los justos serían recogidos en el seno de Dios para la eternidad.
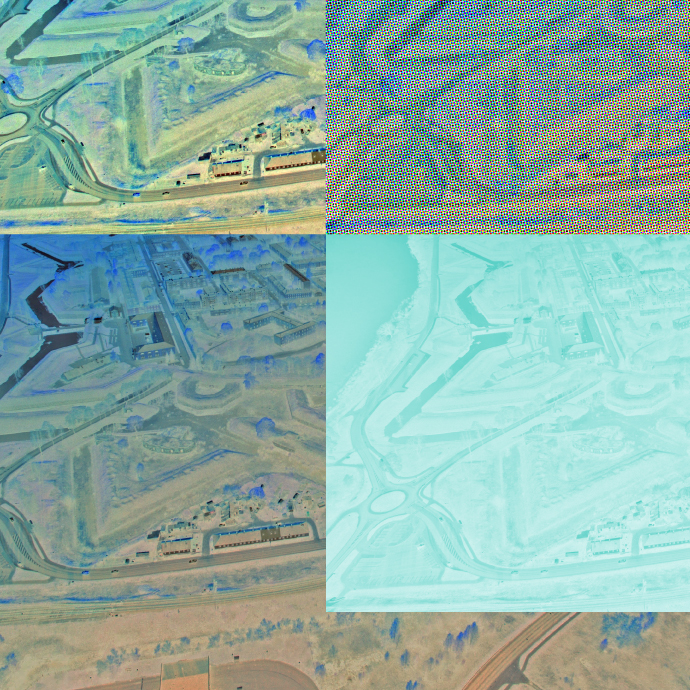
Frente a esta dimensión escatológica, la construcción de las murallas en las fronteras parece una concreción parcial de la muralla que detiene a Gog y su tropa. De otra parte venía una historia diferente: el colapso del imperio romano. Los romanos no construyeron una gran muralla en los confines de su mundo, aunque sí establecieron guarniciones en las fronteras. En cierto sentido, el acabamiento del imperio puede interpretarse como una implosión que abrió el paso a las invasiones bárbaras. Y estas fueron una solución, “después de todo”.
La Fortaleza Bastiani
Mientras enviaba desde Abisinia sus reportajes de guerra al Corriere della Sera, Dino Buzzati terminaba de escribir El desierto de los tártaros, que se publica en 1940. Me figuro al novelista italiano en medio de los combates, acuciado por la cercanía de la muerte que contempla a diario, apurando sus reportes periodísticos a fin de continuar el relato sobre un grupo de soldados que han sido destinados a una guarnición situada en las montañas, en una frontera difusa, donde comienza el desierto, esto es, la tierra de los tártaros. Estos soldados, sin embargo, permanecen en la Fortaleza a la espera de una guerra improbable. El novelista casi nada aporta sobre el reino que se protege, ni siquiera lo nombra. Su capital es simplemente “la ciudad”. Unas breves líneas describen la ciudad y ciertas actividades que se llevan a cabo en ella. Los medios de transporte que se utilizan ―caballos, carrozas― son breves indicios que permiten al lector figurarse un pequeño estado moderno, tal vez decimonónico, quizás localizado hacia el este de Europa. Estas breves pinceladas esbozan una especie de alegoría del Estado moderno. Solo al fin de la novela, cuando han pasado cerca de tres décadas de historia, se insinúa que los tártaros finalmente se acercan a la frontera, aunque ha sido su probable amenaza la que ha justificado la existencia de la Fortaleza, y con ella, la vida misma de sus guardianes. Una fortaleza construida al borde del desierto parece no tener sentido, más aún si no se advierten movimientos del enemigo durante décadas. Incluso el lector dudará si el “reino del norte” es efectivamente el reino de los tártaros, o si este es el apelativo dado a un posible enemigo algo salvaje, o simplemente al extraño, al extranjero. Tártaros, bárbaros… En el tiempo que transcurre la historia narrada por la novela, hay dos acontecimientos que evidencian la cercanía de los tártaros: cuando llegan del norte destacamentos encargados de ubicar las señales que delinean la frontera, y luego cuando arriban contingentes que construyen una carretera, la cual podría en algún momento servir para movilizar tropas con el propósito de desencadenar la guerra.
Mas la guerra es solo una remota probabilidad. Se tiene certeza únicamente de que el reino limita al norte con el país de los tártaros, cuyo dominio empieza al cruzar la línea imaginaria que recorre las cumbres de las montañas y el borde del desierto. Pareciera no haber contacto entre los dos reinos; no obstante, desde el Estado Mayor, es decir, desde la cima del poder político del reino, llegan de cuando en cuando informaciones que esclarecen las intenciones del reino exterior. Son las probables intenciones de este reino exterior lo que ha obligado a construir y mantener la Fortaleza, una avanzada en la frontera. Buena parte de quienes son destinados a ella terminarán por quedarse entre sus muros hasta cuando ocurra la guerra, o, lo que es más probable y que será considerado un fracaso, hasta cuando arriben a la edad del retiro. El fastidio de los primeros días se apaciguará en algún momento, y poco a poco esos soldados terminarán por encontrar que el sentido de sus existencias es la espera de un acontecimiento que posiblemente tendrá lugar algún día: el comienzo de la guerra en la que lucharán hasta morir. Apenas si mantienen contacto con sus familiares y con sus amigos que hacen su vida en la ciudad. Algunos de estos llegarán a ser prósperos comerciantes o profesionales, e incluso los militares que no han sido enviados a la Fortaleza o que la han dejado pronto por otros destinos lograrán hacer carreras exitosas y gozarán de las comodidades de la vida citadina. La vida en la Fortaleza es austera y rutinaria.

Cabría apreciar en El desierto de los tártaros ciertos matices apocalípticos, sobre todo porque la vida individual gira por completo en torno a la expectativa de un acontecimiento, ciertamente catastrófico, que otorgaría sentido a la existencia. Sin embargo, ese sentido aparece apenas como un difuso heroísmo, una disposición casi profesional para el cumplimiento del deber. Quienes optan por permanecer hasta el fin en la Fortaleza, dejando que transcurra el tiempo y sumergidos en una chata rutina, solo esperan el arribo de los tártaros a fin de alcanzar la muerte heroica para la que han sido preparados. En la novela, no obstante, apenas se producen tres muertes: la primera, ocasionada por la imprudencia de un soldado que ha olvidado el “santo y seña” del día a la que se suma la tozudez y estulticia de un sargento apegado a la letra del reglamento. La segunda, la muerte por hipotermia de un teniente hipersensible y orgulloso, que permanece en pie ante una brigada de tártaros durante la nevada que cae una noche, mientras los extranjeros colocan señales que delimitan la frontera. Y la última, la muerte del protagonista, Giovanni Drogo. La novela, que se inicia con el viaje del joven teniente desde la capital a la fortaleza, concluye con su muerte un cuarto de siglo más tarde, cuando ya se siente viejo, cuando ha pasado la cincuentena y ha alcanzado el grado de comandante. Drogo muere en una posada del pueblo ―no alcanza ni siquiera a llegar hasta la ciudad― a causa de unas fiebres, justamente cuando al fin hay indicios de que llegan los tártaros, y con ellos, la guerra. Parece una pesada broma del destino: Giovanni Drogo no podrá morir como un héroe, pese a su larga espera. El moribundo medita, en su agonía, sobre el sentido de su existencia, y finalmente concluye que su heroísmo más bien tiene que ver con cierta dignidad que permanece intacta ante la llegada del enemigo invencible: la muerte. No cabe el heroísmo si la muerte acaece en soledad y a causa de una fiebre: no habrá memoria de tal suceso en el futuro del reino. Pero el sentido de la dignidad y el honor impulsa al envejecido comandante a un último acto: incorporarse del lecho con sus últimas fuerzas, avanzar hasta la ventana, levantar la vista hacia el cielo nocturno.
Buzzati, como Kafka o Camus, a quienes se lo ha vinculado, no tienen ante sí la expectativa del fin de los tiempos y del Juicio que cierra la historia de la Salvación. Por el contrario, experimentan el nihilismo moderno, la “muerte de Dios”, el vaciamiento del sentido de la existencia ante la certeza de la finitud. Ese vacío se ha llenado, a lo largo de la modernidad y hasta nuestros días, sobre todo en Occidente, con sustitutos precarios de las figuras del Dios y del Demonio: el Estado, la nación, la patria, el pueblo, la utopía revolucionaria, y sus consiguientes enemigos. El dinero, por ejemplo, adquiere la doble condición de lo divino y lo diabólico: es el bien supremo que hay que alcanzar y resguardar, y a la vez el máximo mal, la fuente de la corrupción de la vida a causa de la codicia, del consumismo, del delirio de los jugadores de bolsa que actúan en los escenarios del capital financiero y provocan las grandes crisis de nuestra época. El sentido de la existencia se reduce de esta manera a la acumulación de capitales o de bienes. Se requieren fortalezas que preserven los “patrimonios”: bancos, aseguradoras, muros en las ciudadelas, redes de seguridad… La seguridad se extiende a los estados, luego a sus alianzas o bloques; se construyen entonces los cinturones de misiles, la vigilancia satelital, muros de acero para cerrar el paso a los tártaros de nuestra época… También cinturones que nos protejan de los posibles tártaros que llegarían del espacio exterior. Gog ha sido ubicado en otra parte… En toda esa parafernalia de la seguridad se evidencia el miedo a la muerte. Ante la certeza de la finitud del ser humano e incluso, algún día tal vez no muy lejano, de la especie, se levantan las fortalezas, finalmente inútiles.
“El hombre libre en ninguna cosa piensa menos que en la muerte, y su sabiduría no es una meditación de la muerte, sino de la vida”, dice Spinoza. Hay otra fortaleza que radica en el propio ser humano, que brota de su aceptación de la finitud. Quizás Giovanni Drogo alcanzara tal sabiduría justamente en el momento final, cuando acepta su destino, contempla la porción de estrellas que está al alcance de su vista, y sonríe en la oscuridad, aunque nadie lo vea.
Imágenes: Ivars Utināns, Boban Simonovski, Jeswin Thomas


