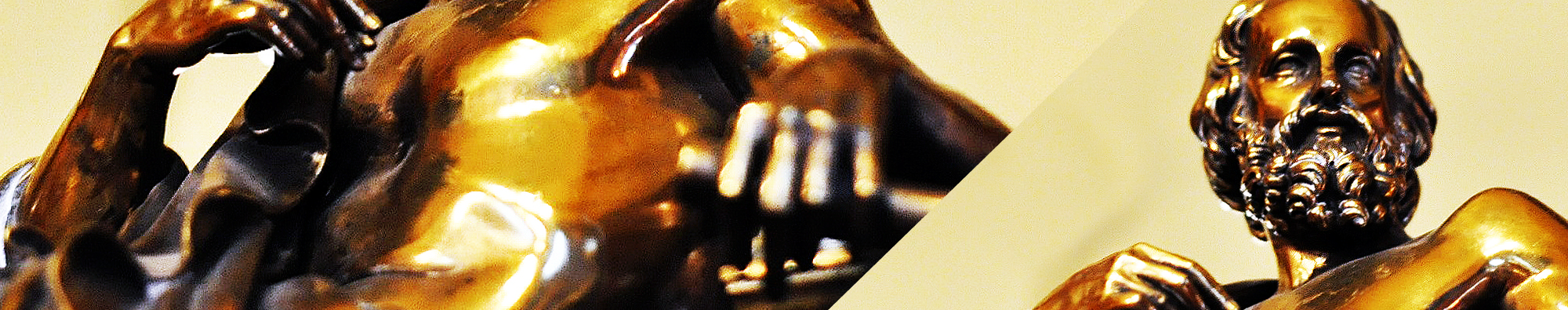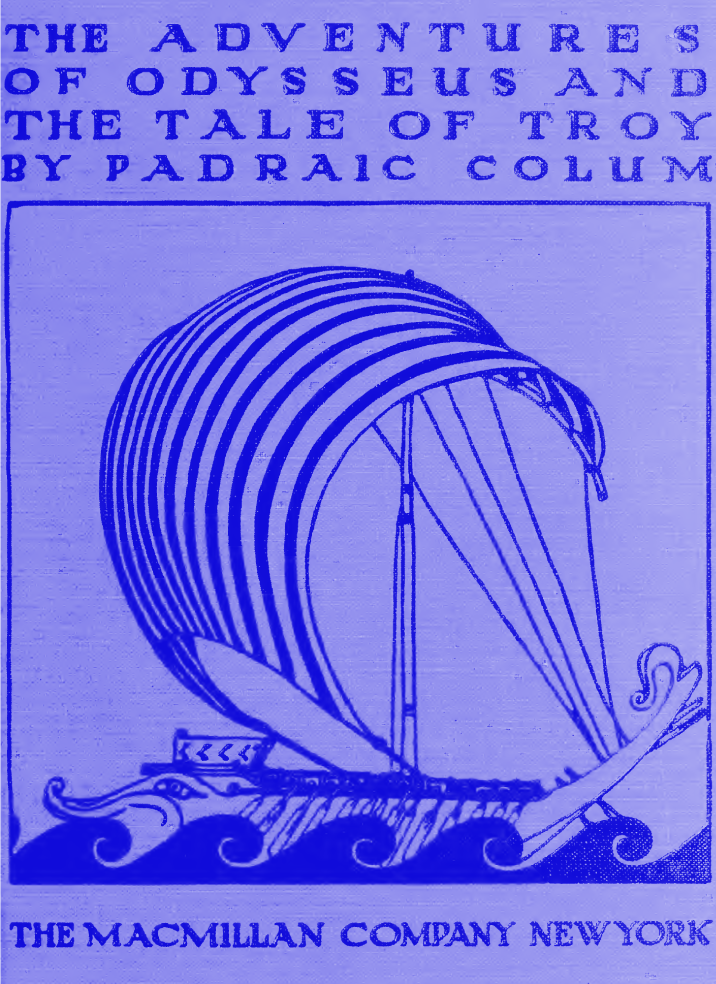Alejandro Gordillo
@AlejoMilmachets
El umbral
Existen dos versiones en castellano de un cuento de Kafka que aún hoy no se ha logrado datar con exactitud. El texto es apenas un párrafo y, polémicas de traducción aparte, presenta sustanciales diferencias a pesar de su brevedad.
Ambas traducciones parten de títulos diferentes: Deseo de convertirse en indio (traducción de Galaxia Gutenberg) y Deseo de ser piel roja (traducción de Alianza Editorial). La primera traducción, como se aprecia, es más literal y busca volcar toda la crudeza y lo agreste del original. La segunda traducción, más libre, se permite interpretar y forzar un poco la literalidad. Comparaciones aparte, es evidente el campo semántico hacia el cual se dirige el autor cuando expresa este deseo: indio o piel roja nos está anunciando un impulso de devenir en algo radicalmente diferente.
Se pueden intuir las múltiples lecturas culturales e ideológicas que se derivan de que se equipare a ese radical otro que se quiere ser con un indio o un piel roja. La segunda traducción pudo haber optado sin problemas por cualquier otro pueblo aborigen del norte de América: apache, comanche, siux. La voz narrativa busca aquello que ha quedado más allá del límite de lo que consideramos civilizado, incluso de los límites de lo humano. El núcleo de la narrativa de Kafka aparece: ficcionalizar a partir del límite, traspasarlo y volver para intentar hablar de lo experimentado.

El deseo de ser un indio trae consigo la sucesiva desaparición (seguiremos a partir de aquí con la traducción de Galaxia Gutenberg). Inicia en la casi indiferenciada imagen de jinete y animal: “sobre un caballo a todo galope, con el cuerpo inclinado y suspendido en el aire”. Le sigue una extraña serie en la que primero afirma desprenderse de algo que, sin embargo, luego declara no haber poseído nunca: “hasta dejar las espuelas, pues no tenía espuelas, hasta tirar las riendas, pues no tenía riendas”. La desaparición parece comportar la disolución de la sintaxis temporal: aquello que se pierde hace desaparecer también su huella cronológica y, con ello, el testimonio de su existencia.
Una vez disueltos los aparejos con los que el jinete conduce, se mueve hacia su propia desaparición: “y sólo viendo ante mí un paisaje como una pradera segada, ya sin el cuello y sin la cabeza del caballo”. Hacia el final del cuento, el jinete ha devenido en pura mirada aun sin tener ya ojos. Lo que queda de él es la visión del paisaje y dos cuerpos, uno humano y otro animal, sin sus cabezas y enfrentados a este horizonte.
La única libertad posible, entonces, parece ser la desaparición; dejar de ser, salir de lo que se es o huir de la sensación de que uno es un extraño incluso para sí mismo. Esta intuición parece repetirse en distintos autores del siglo XX: Musil, Walser, Benjamin, y se encuentra incluso tematizada y recuperada de forma recurrente como parte de la poética narrativa de Vila-Matas quien habla del arte de la desaparición.
Se ha dicho que muchos de los textos de Kafka están muy cercanos genéricamente a la fábula, pues son apenas breves relatos que parecen condensar una enseñanza que elude su aprehensión. El concepto de fábula está muy ligado a la idea de umbral, de permanecer en un inter-estado y lograr alcanzar una nueva dimensión ya sea de uno mismo, del mundo o de ambos. En Kafka, el rito de paso no termina de cumplirse nunca y solo la muerte “salva” a algunos de sus personajes de ese trance infinito al que están condenados; de ahí que, al no consumarse, sus relatos suspendan indefinidamente un sentido completo.
La arquitectura de Kafka reproduce este continuo aplazamiento del sentido, la materialización de esta idea de existir en lo liminal en lugares que pueden ser tanto refugio como amenaza, en historias como La construcción. Respecto a este cuento, Calasso puntualiza la diferencia semántica de la que parte esta ambigüedad: “La lengua alemana tiene dos palabras que significan guarida: Höhle y Bau. Palabras opuestas: Höhle designa el espacio vacío, la cavidad, la caverna; Bau se refiere a la guarida en tanto construcción, edificio, articulación del espacio”. En su búsqueda de soberanía, el roedor edifica un refugio que, sin embargo, está inspirado en el puro terror invisible de un rumor apenas percibido de algo que lo amenaza y que nunca termina de aparecer en el relato.
El arte de la desaparición, por tanto, no puede provenir únicamente de la huida sin más, sino que ha de diseñarse y ejecutarse minuciosamente a través de la invención de ficciones.
En Kafka parece cumplirse el oscuro reverso de la aspiración romántica de ilimitar vida y arte. El universo absurdo de la ficción gana terreno sobre la realidad y no lo hace como si se tratara de una invasión endógena, sino más bien como si este fuera el centro mismo de lo que llamamos realidad. Este núcleo traumático de bordes permeables intercambia su contenido con el mundo y va ganando terreno sobre él. Kafka deja muchas veces la sensación de que dentro de la ficción existe un nivel ficcional extra, como una suerte de inconsciente ficcional que está operando debajo de todo y que comparte memoria con nuestro propio inconsciente.
El mecanismo del terror por el que un elemento de nuestra realidad se vuelve del todo extraño y siniestro, en el caso de Kafka se aplica a la realidad entera que aparece como espeluznante. De ahí que una de las consecuencias naturales de la ficción kafkiana pueda verse en Lovecraft y su horror cósmico, en donde esta influencia siniestra que parece gobernar la realidad que en Kafka se proyecta al infinito, en tanto nos es siempre desconocida o cuyo encuentro está siempre aplazado, en Lovecraft se concreta en toda una mitología del mal que gobierna el universo con sus dioses arquetípicos.
Para-realismo
Kafka da forma a un devenir volcado al absurdo. La categoría de lo liminal se aplica también a su afán de difuminar aún más la línea entre lo real y lo ficticio. En su caso, más allá de una simple ilimitación, lo ficticio parece amenazar e invadir la realidad, vampirizarla hasta hacerla perder sustancia e inocularle nuevas dimensiones apenas intuidas, inaccesibles. Esto pone en crisis el realismo moderno del siglo XIX en donde había predominado una clara voluntad mimética.
Entre los pocos casos en los que se rompe el realismo decimonónico se vislumbra la sospecha de que el absurdo (o el mal) gobierna la realidad; esta sospecha normalmente va de la mano de forzar el pacto de lectura con episodios como el Wakefield de Hawthorne, La nariz de Gogol o el Bartleby de Melville. Todos estos indicios de lo kafkiano terminan siendo redimidos mesiánicamente en él y pasan a ser los antecedentes de la nueva fuerza configuradora de la tradición literaria del siglo XX que se volcará a la destrucción de la mímesis y la experimentación máxima. De esto es de lo que habla Borges cuando se refiere a que Kafka fue capaz de crear retrospectivamente a sus precursores. Esta reconfiguración de la experiencia de la recepción en la que el espectador debe conocer la tradición contra la que se está creando ocurre en el caso de Kafka con el realismo decimonónico y, por ejemplo, la presentación de La transformación en 1915 en la que, en un tono aparentemente realista, se introduce un acontecimiento extraordinario que no aparenta contradecir las leyes del ámbito en el que se instala aunque parece suponer, por el contrario, su total alteración y casi hasta su negación. Kafka se erige en una vanguardia imposible de un solo autor. Alrededor de la misma época, en 1913, Duchamp preparaba sus primeros ready-made y también ponía en marcha la crisis tanto en la producción como en la recepción alrededor de una obra que reclama un doble esfuerzo, teórico y estético, para percibir el gesto de negación hacia toda la tradición anterior y la entonces reciente difuminación de realidad y arte en la plástica.
Luego de un siglo en el que la narrativa intentó agotar la representación de la realidad humana, Kafka reduce el mundo hacia lo mínimo. La mayoría de sus historias oscilan entre el confinamiento o la búsqueda desesperada de liberación. Kafka parece reírse no de sus personajes sino de su voluntad misma, de la ilusión del albedrío introducida en la historia del pensamiento por el cristianismo como solución al dilema de la existencia del mal. La teleología de la recompensa del libre albedrío que se inclina hacia el bien desaparece. El castigo puede darse súbitamente sin causa alguna. Benjamin supo leer en esta desesperanza el reverso positivo de la única posibilidad de libertad: aquella que se ejerce aquí y ahora.

De entre todos los curiosos puntos de vista con los que Kafka experimentó, uno de los que sobresale es el de El puente. En este relato, la voz narrativa se sitúa en la estructura misma. Está ahí y anhela que su naturaleza se cumpla; es decir, que algún paseante lo atraviese para sacarlo de su expectación. Sobre este paso de la pasividad a la acción que pone en movimiento la voluntad se suele centrar una de las modalidades de la amenaza muda que subyace en los relatos kafkianos. En El puente, es la misma construcción la que frustra el tránsito de un caminante en cuanto esta gira sobre sí misma para alcanzar a observar a quien ha osado saltar sobre ella en lugar de caminar gentilmente para cruzarla. Tras esta acción, todo sucumbe y se precipita hacia el río y sus violentos remolinos. Esta historia de un colapso podría operar como un modelo de lo que ocurriría en otros de los cuentos de Kafka cuando uno de sus actantes se acerca a su objetivo; es decir, la perenne sospecha apostada en sus ficciones.
La crisis de lo humano
La abolición de la voluntad en Kafka pone en crisis la idea de lo humano. En su Carta sobre el humanismo (1947), Heidegger parte de una suerte de continuación a las reflexiones en torno al problema de la metafísica de su obra de 1929 ¿Qué es metafísica? En este caso hay un retorno a la cuestión esencial de que hasta ahora, según Heidegger, la metafísica ha pensado únicamente a lo ente y ha olvidado u omitido el ser, por lo que todo humanismo previo estará también contaminado de este “error”, dado que: “ […] la esencia del humanismo es metafísica”.
La obra empieza por indagar la esencia del actuar que para el autor es el despliegue del ser, parte de él y se dirige hacia lo ente. El pensar, en cambio, va únicamente hacia el ser. De este modo, Heidegger busca ahondar en su diferenciación de la filosofía tradicional, que nació como técnica y termina ineludiblemente volcada hacia lo ente (tal como ocurre con las demás ciencias), y el pensar que está siempre dentro del ámbito del ser. Pero para “decir” el ser, propone Heidegger, es necesario que el lenguaje sea liberado de la gramática tradicional que apunta hacia lo ente y que todos los signos sean redirigidos hacia el ser.
El hombre, entonces, es el llamado a “escuchar” al ser y buscar el lenguaje que le es propio. Para esto, Heidegger pretende que se supere el humanismo tradicional que considera al hombre como un animal racional, un ente biológico entre tantos diferenciado por su capacidad intelectual. La proximidad al ser “salva” al hombre, lo excluye de su naturaleza puramente salvaje y lo eleva a la categoría de “pastor del ser”. Sin embargo, detrás de esta imagen bucólica y aparentemente inocente, se encubre toda la carga negativa enunciada por Peter Sloterdijk en sus Normas para el parque humano. Una respuesta a la «Carta sobre el humanismo» (1999); esto en el sentido de que quienes tienen acceso al ser serían los llamados a la cría de los otros para garantizar una comunidad equilibrada tal como lo proponía Platón. La curiosa metáfora de la cría del otro habla de una domesticación que conduciría al hombre a un estado cercano a lo extático. Sloterdijk apunta: “El morar recogido en sí mismo heideggeriano en la casa del lenguaje es como una escucha expectante de aquello que el Ser mismo ha de dar a decir. Ello conjura a un escuchar-en-lo-cercano para lo cual el hombre debe volverse más reposado y manso que el humanista que lee a los clásicos”.
El pastor que escucha al ser bien podría recordarnos a la imagen irónica de Kafka del hombre que muere a las puertas de algo que jamás podrá descubrir o a la inversión del mito de las sirenas donde Ulises pretende escuchar su canto que supuestamente devela todo el destino del hombre cuando en realidad ellas no ejecutan nada.
Uno de los problemas fundamentales es, por tanto, que el hombre lanzado hacia el mundo, enfrentado a la angustia de la nada y a la de su propia finitud (sin hablar aquí de los problemas históricos del entorno en el que se desenvuelve) de pronto devenga en pastor, en pura pasividad que aguarda, pues como menciona Heidegger: “Antes de hablar, el hombre debe dejarse interpelar de nuevo por el ser, con el peligro de que, bajo este reclamo, él tenga poco o raras veces algo que decir”. ¿Qué podrá decirse entonces del actuar? ¿Cuándo llegaría a validarse el obrar de lo ente si es que este ser esquivo y caprichoso nos niega su palabra? La libertad del hombre pasa a ser tal solo con relación al ser. El estar arrojado en el mundo, proyectado hacia el fin, reclama además una sintonía con el ser que valide nuestra existencia, pues aunque es lo más próximo rara vez podremos extraer algo de él. Una nueva angustia nace para el hombre: la angustia del que espera en la promesa de una vaga recompensa incierta. La angustia de la ausencia de algo que se nos dice que nos circunda pero que demora en su manifestación que se ofrece ambigua. La tierra prometida no es ya el lugar al que se accederá luego de un éxodo traumático y el sacrificio. El ser rodea al hombre, no le reclama más que un estado de escucha y, sin embargo, le es esquivo.
El gesto de esta pura pasividad, situado en su contexto histórico, parecería por un lado la respuesta a la necesidad de apartarse de la realidad histórica y de las consecuencias del fascismo hasta casi el punto de negarla, de nihilizar la situación inmediata y elevar el discurso del pensamiento hacia cumbres seguras. Esto, que podría tomarse como una reacción producida por una especie de culpa del pensamiento, parte de una premisa válida que es la del fracaso de gran parte del racionalismo imperante y de las ideas de absoluto traducidas en totalitarismos. Sin embargo, el hecho de apartar la mirada del mundo no hace que este desaparezca en su entidad; lo que ocurre es simplemente que el objeto del pensar en cuanto tal se proyecta hacia un ser en extremo indeterminado, a pesar de que Heidegger proclame que este sea lo más próximo al hombre.
Este es un nivel de autoconsciencia de la razón que es capaz de mirarse a sí misma en su devenir histórico y de sopesar los distintos movimientos que ha realizado. Heidegger señala el origen del humanismo en el mundo clásico, entendido este como un valor frente a lo bárbaro y termina en la autoinmolación que reclama que el pensamiento no acuda ya a lo abstracto o lo concreto, a lo sagrado o lo profano, si no a algo tan indeterminado como el ser. Por otro lado, el hombre que no se retrae a esta escucha del ser podría devenir en bárbaro para sí mismo o, en su defecto, los otros hombres que no se dispongan a esta escucha devendrían en bárbaros. De esta manera, el giro que se opera termina por nihilizar toda la historia anterior. Toda la filosofía, todo lo racional que meditó únicamente sobre lo ente y actuó en base de ello deviene en esta nueva forma de barbarie ante hombres que trascienden estas categorías y se tienden con su oído a la escucha del ser.
Cuando Heidegger señala que: “El único asunto del pensar es llevar al lenguaje este advenimiento del ser […]” y se enfrenta a la cuestión de la tradición afirmando que: “Huir a refugiarse en lo igual está exento de peligro. El peligro está en atreverse a entrar en la discordia para decir lo mismo”. Salva su propuesta de este “pensar a la escucha del ser” situándola en el plano estético que, como se señala antes, podría asumir el error de nombrar al ser ir hasta el final y recrear en sí su búsqueda. La poesía es, por tanto, el vehículo ideal a través del cual el ser puede ser expresado. El problema de esto, dice Sloterdijk, es que el hombre queda reducido a la función de secretario del ser y su comunidad a una “[…] iglesia invisible de individuos dispersos, cada uno de los cuales escucha a su modo en lo tremendo”.
Imágenes: Aman Bhatnagar (Pexels); Igor Starkov (Pexels); othebo (Pixabay)


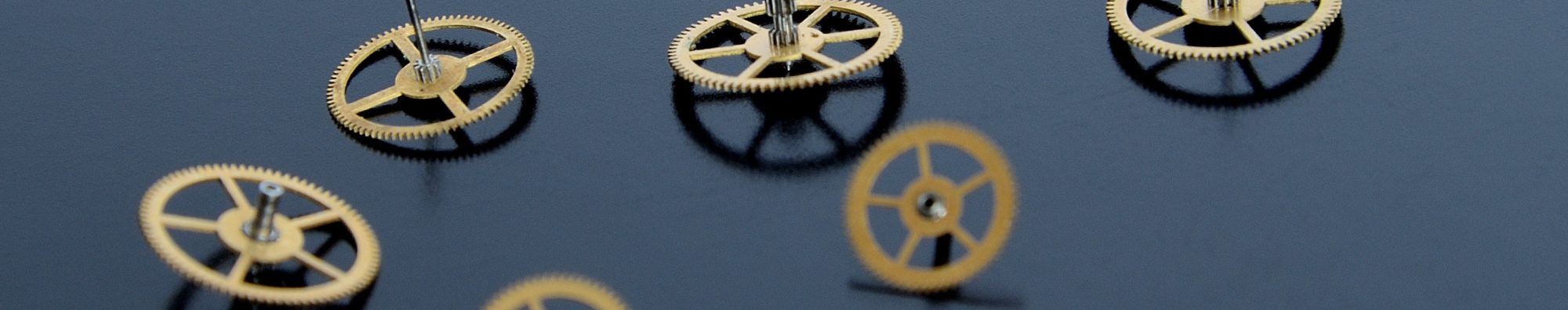


 Así también, desde el arte, este tipo de paralelismos entre la religión dirigida a una divinidad y su versión capitalista ligada al culto de la producción y consumo encuentra su eco en Metrópolis de Fritz Lang. Todos los días, los trabajadores se dirigen hacia una fábrica que tiene la forma del dios Moloch, deidad canaanita a la que se le sacrificaban personas, sobre todo bebés. La representación plástica nos muestra una especie de ritual de sacrificio similar en el que los hombres se encaminan voluntariamente hacia las fauces del dios de la producción. Ya en nuestro tiempo, la serie de 2017, American Gods, basada en la novela homónima de Neil Gaiman, plantea un enfrentamiento entre varias divinidades antiguas como Odín, un duende, Thor o Anubis, y los nuevos dioses: la tecnología, la globalización, entre otros.
Así también, desde el arte, este tipo de paralelismos entre la religión dirigida a una divinidad y su versión capitalista ligada al culto de la producción y consumo encuentra su eco en Metrópolis de Fritz Lang. Todos los días, los trabajadores se dirigen hacia una fábrica que tiene la forma del dios Moloch, deidad canaanita a la que se le sacrificaban personas, sobre todo bebés. La representación plástica nos muestra una especie de ritual de sacrificio similar en el que los hombres se encaminan voluntariamente hacia las fauces del dios de la producción. Ya en nuestro tiempo, la serie de 2017, American Gods, basada en la novela homónima de Neil Gaiman, plantea un enfrentamiento entre varias divinidades antiguas como Odín, un duende, Thor o Anubis, y los nuevos dioses: la tecnología, la globalización, entre otros.