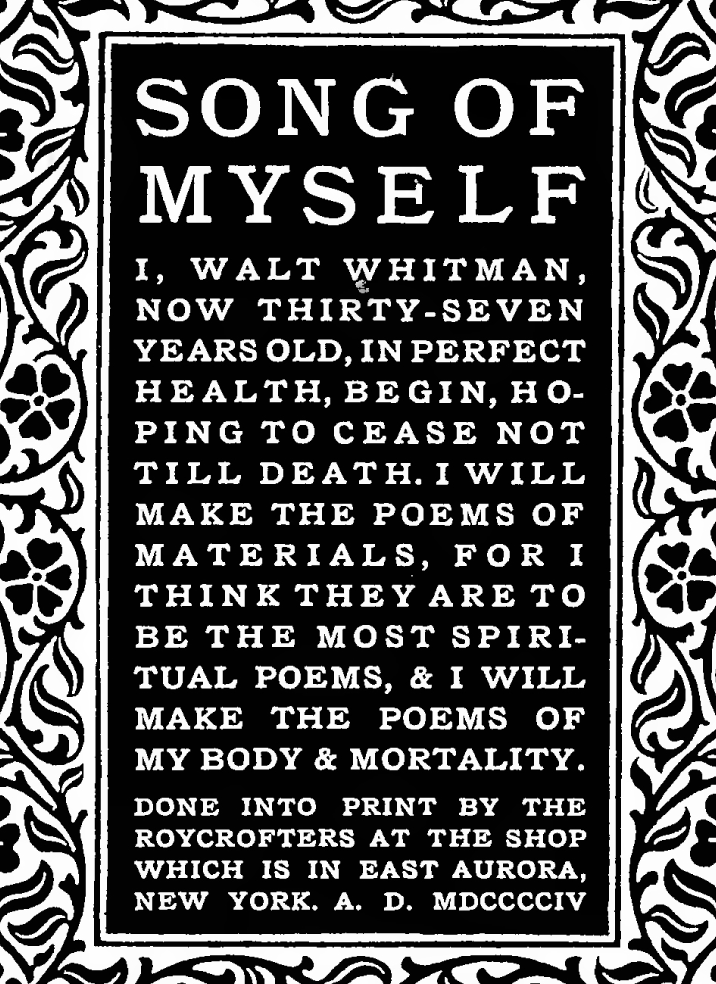Vladimiro Rivas Iturralde
Con el título contundente de Por qué no soy cristiano, Bertrand Russell publicó en 1957 una crítica radical a las ideas que han fundamentado la fe cristiana. Su libro tenía por objeto rebatir los argumentos ontológicos, cosmológicos, teleológicos, morales, de raíz aristotélico-tomista, de la existencia de una causa primera de las cosas, del motor inmóvil causante del movimiento, etc. Redujo al absurdo estas teorías y concluyó que sólo por la fe, no por la razón, podía afirmarse la existencia de un ser supremo cristiano. San Pablo, el fundador del cristianismo, es tajante: “Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para la fe, como está escrito: Mas el justo por la fe vivirá” (San Pablo, Romanos, 1, 17).
Si ser cristiano es una tremenda responsabilidad, no serlo es aún más. Explicar esta negativa desde el agnosticismo y el panteísmo, es una tarea titánica, que voy a intentar resumir en estas páginas.
Es mucho lo que puede argumentarse en torno a este tema, lejos de la racionalidad russelliana y desde el centro mismo de la conciencia de la fe, que está en el conocimiento de la Biblia. Me considero un agnóstico y acaso un panteísta y mi percepción de la realidad no es doctrinaria sino estética. Por eso detesto a los predicadores y desconfío de los creyentes. Siento por ello que, al jugar con doctrinas, estoy pisando territorio enemigo. Parecería que mi último rasgo de fe consiste precisamente en ser adversario de la doctrina cristiana en tanto que doctrina. No es mi propósito convencer a nadie de mis creencias ni hacerlas pasar por verdaderas, sino sistematizar y aclararme mis convicciones personales acerca de la religión cristiana. No sé hasta dónde voy a llegar, porque soy consciente de que, para exponerlas cabalmente, harían falta centenares de páginas.
Voy a adelantar mis conclusiones: el fundamento de la fe cristiana es un libro, la Biblia. Pero, como todos los libros, la Biblia es un hecho de lenguaje. Dios -Jehová o Yavé- es el gran pivote sobre el cual gira y se sostiene todo el libro. Entonces, Dios mismo es una palabra, un hecho de lenguaje, que no puede confundirse con la realidad. Resulta, pues, un acto de fe desmesurado, una locura quijotesca, pretender que una palabra sea un hecho, que a la palabra “Dios” corresponda la realidad Dios, superior y más allá del lenguaje, pretender confundir un libro con la realidad, o una palabra con la realidad. No insinúo tampoco que, por ser un hecho de lenguaje, Dios está en el libro y en sus páginas se queda. La palabra “Dios” salta como una fiera desde el libro hasta la mente humana que la percibe, que la acoge y allí la encarcela y la hace vivir. Pero es la conciencia humana la que le da un lugar a esa palabra todopoderosa, y no al revés. Primero está la mente humana, que descifra una escritura en la que está la palabra “Dios” y sólo después, este Dios que toma posesión de la conciencia que le ha dado hospitalidad. Dios, en suma, es una creación del lenguaje humano.
Afirmo, como casi todos, que la Biblia es un libro -o, más exactamente, una suma de libros- de un valor histórico, literario, humano, excepcionales: es el libro de los libros. Pero, como libro doctrinario que suscite mi adhesión y mi fe, lo niego categóricamente. Leo a diario la Biblia, pero cuanto más la leo, menos creo. Lo niego como texto inspirado por Dios a los hombres y también como texto a través del cual Dios se manifiesta a los hombres. Insisto, es un hecho de lenguaje que permanece en su inmanencia. Lo acepto como un documento de supremo valor simbólico, de gran belleza literaria, sentido humano y trascendencia histórica. Toda la cultura de Occidente se deriva de dos fuentes primordiales, en las que desembocan otras, subsidiarias: el pensamiento y el arte grecorromanos, y la cultura hebrea manifiesta en la Biblia. Ese es el gran tronco común de la cultura occidental, enriquecido por las aportaciones de culturas menores. Consultar esas dos fuentes, estudiarlas, es la mejor manera de conocernos, de saber quiénes somos, de dónde venimos.
La fe cristiana tiene como base y fundamento la idea de que el mundo ha sido creado por Dios. Sin embargo, la teoría creacionista es científicamente insostenible. No existe un solo indicio en el universo que conduzca a afirmar que éste ha sido el producto de una creación. Yo creo en la teoría de la explosión originaria del universo, el Bing Bang, en su evolución y la de las especies, que tienen fundamentos científicos mucho más sólidos que un arbitrario y falible acto de fe, que fácilmente puede confundirse con la superstición. Al rechazar al Dios personal del cristianismo, mi fe religiosa (falible, como toda fe) se aproxima más bien al panteísmo. Todo es Dios, y en las cosas late una energía misteriosa que todo lo anima. Si todo es Dios, entonces la Naturaleza se vuelve un objeto de respeto y veneración que la fe cristiana difícilmente concede. Como ocurre con muchos otros seres humanos, esta fe aparece dictada por la necesidad de respetar y amar el mundo en que vivimos, y no sólo nuestra casa que es nuestro planeta, sino el universo entero, que tan ajeno parece. Y más, mi fe es estética, como ya explicaré.
La Biblia es, como todos los libros, un libro histórico o, más exactamente, una recopilación de textos escritos en hebreo, griego y arameo a lo largo de mil años, entre el 900 a.C. y el 100 d.C. Cuando digo históricos quiero decir que, como todos los textos, están determinados por el momento y las circunstancias en que fueron escritos. Básicamente, se trata -al menos en el Pentateuco (la Torá, la Ley de los judíos), que comprende el Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio- de un grupo de libros atribuidos a Moisés, que pretendían unificar y educar bajo la ley a un conjunto desordenado de tribus hebreas seminómadas y semisalvajes, esclavizadas en Egipto y luego en Asiria, y conformar un pueblo civilizado, sometido a un solo Dios, a leyes severas, a ritos y ceremonias que le dieran identidad. El error de los fieles fanáticos de hoy consiste, a mi entender (y puede que el equivocado sea yo), en desprender de su contexto a una figura mítica (Jehová Dios) con sus derivados (Jesús, su hijo, y el Espíritu Santo) y situarlo mecánicamente en nuestra época.
La estructura compleja de la Biblia puede dividirse en dos: el Antiguo Testamento (compuesto por un número variable de entre 39 libros, según los protestantes, y 46, según los católicos) y el Nuevo Testamento (compuesto por 27 libros, aceptados tanto por la Iglesia Católica como por la protestante). El Antiguo Testamento trata de la historia antigua del pueblo judío: sus mitos, sus leyes, su historia. Es, en conjunto, una inmensa epopeya: asistimos en ella al origen mítico del mundo y del hombre, a su caída por la primera desobediencia; seguimos a las estirpes de los patriarcas; a la implantación de las leyes hebreas (terriblemente rigurosas y represivas por tratarse de los fundamentos de un orden social y jurídico, aplicables a una sociedad en formación); vemos ascender y sucumbir dinastías de reyes hebreos, asirios, babilónicos, filisteos, caldeos; asistimos a guerras de pueblos y de dioses, a los hechos prodigiosos de los profetas, a los esfuerzos descomunales del pueblo hebreo por reconocer e imponer la fe monoteísta de Jehová o Yahvé sobre el politeísmo y los “falsos” dioses de los pueblos vecinos. Encontraremos libros de una gran sabiduría, maestría narrativa y de un incomparable tono y aliento poéticos, en ese estilo al que tantos grandes poetas han aspirado en vano, el versículo bíblico. Obras maestras literarias son, en este sentido, los libros llamados sapienciales: el Libro de Job, el Eclesiastés, los Proverbios, los Salmos, o el Cantar de los Cantares, quizá el más bello poema erótico de la literatura.
El Nuevo Testamento gira en torno de esa grandiosa figura moral que fue Jesucristo. Los libros que tratan de su vida y enseñanzas, los cuatro Evangelios (Mateo, Marcos, Lucas y Juan), son intensamente dramáticos, más que épicos, y los textos de sus discípulos, que pretenden divulgar sus enseñanzas (los Hechos de los Apóstoles, las Epístolas de Pedro y Pablo, de Santiago, el Apocalipsis), carecen, tanto de la vitalidad narrativa y la fuerza épica de los libros del Antiguo Testamento, como del dramatismo de los Evangelios, porque se trata de libros ante todo doctrinarios. Las epístolas de San Pablo, sobre todo, son alevosamente doctrinarias: constituyen el modelo de los insoportables predicadores modernos, charlatanes y enemigos de toda discreción.
Ya sumergido en el libro sagrado de los cristianos, encuentro en la Biblia ideas éticamente inadmisibles como las siguientes:
1.- Dios empieza estableciendo, desde el momento mismo de la creación, entre el hombre y la naturaleza, una distancia y una relación de poder, de dominación, es decir, divorcia al hombre de la naturaleza: “Y los bendijo Dios y les dijo: Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del agua y en las aves del cielo, y en todas las bestias que se mueven sobre la faz de la tierra” (Génesis, 1, 28). Esta idea de sojuzgar a la naturaleza, significa aprovecharse de ella, convertirla en una esclava al servicio del hombre. Me adhiero a este verbo porque está presente en todas las traducciones de la Biblia. La Vulgata dice: “subiicite eam”, es decir, sometedla. El sentido del imperativo en la King James Bible es idéntico: “Be fruitful and multiply, and fill the earth and subdue it”. Y esto es lo que la Biblia, fundamento del desarrollo capitalista, ha venido haciendo en la historia económica moderna, idea denunciada y desarrollada por Max Weber en su libro La ética protestante y el espíritu del capitalismo, en el cual define el espíritu del capitalismo como un conjunto de hábitos e ideas religiosas protestantes que favorecen el comportamiento racional para alcanzar el éxito económico. A diferencia de ciertas religiones orientales, como el budismo o el hinduismo -tan respetuosas de la naturaleza, porque conciben al hombre como parte inseparable de ella-, el cristianismo lleva en su seno la idea de que, por mandato de Dios, el hombre debe sojuzgar o someter a la naturaleza, aprovecharse de ella, convertirla en una esclava que trabaja para él. Idea de terribles consecuencias, pues quien ha venido destruyendo la vida del planeta no es el mundo budista o hindú o mahometano, sino, obedeciendo el mandato bíblico, el mundo cristiano de Occidente. No es de extrañar que las enseñanzas bíblicas sean una parte constitutiva de la vida civil, política y económica de Inglaterra y Estados Unidos. No es de extrañar, tampoco, que, creyéndose poseedores de la verdad, poseedores del único y verdadero Dios, muchos norteamericanos, en términos generales, traten a los demás, al resto del mundo, con el desdén o la hostilidad que se merecen los equivocados, los infieles, los enemigos.
2.- La Biblia concede a la mujer un papel dependiente y degradante. Quizá era inevitable que así fuera, puesto que el pueblo hebreo era una sociedad patriarcal que, para empezar, representaba a Dios como una figura masculina, un Padre. El patriarcado, como la historia nos enseña, ha sido uno de los grandes fracasos de la historia humana. Abundan los testimonios antropológicos según los cuales, en una sociedad matriarcal, la divinidad suprema ha sido un ser femenino, identificado con la naturaleza, la madre naturaleza, que es quien da la vida y la quita, y la vida comunitaria en estas sociedades matriarcales ha sido mucho más armoniosa y sana.
Dios crea a Eva de la costilla de Adán (Génesis 2, 21-22), lo cual es una metáfora fea y tonta. Eva brota de un sueño de Adán, sueño masculino, al fin y al cabo, metáfora que niega la vida autónoma, independiente, de la mujer. A todos nos consta que hombres y mujeres nacemos del vientre y el sexo de la madre. Nadie nace de una costilla masculina, ni siquiera metafóricamente, a no ser que en una sociedad patriarcal como la hebrea se haya pretendido forzar los hechos de la naturaleza en aras de una ideología patriarcal que niega la autonomía de la mujer. De ahí el disgusto que me produce escuchar en las plegarias, tanto católicas como evangélicas, dirigirse a la figura del Padre, que no es sino un reflejo de la sociedad patriarcal en que crecieron los judíos y en la que vivimos en Occidente desde hace siglos.
Eva, la primera mujer, inviste la bíblica fatalidad de destructora de la felicidad de Adán, el primer hombre. Ella es el primer ser humano que cede ante la tentación de probar el fruto prohibido del árbol del bien y del mal, y con ella se inicia la caída del hombre. Y el castigo no se hace esperar: “A la mujer dijo: Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces; con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti” (Génesis, 3, 16). El parto y sus dolores no son, entonces, un hecho natural sino un castigo de Dios. El dominio del hombre sobre la mujer es, una vez más, un castigo bíblico.
El hombre, el patriarca, tenía el derecho y hasta el deber -aprobado por Dios- de poseer el número de esposas que se le antojara. Pero si una mujer se atrevía solamente a mirar y desear a otro hombre que no fuera su marido, podía ser lapidada. En este sentido, el Levítico y el Deuteronomio, libros fundamentales del antiguo derecho hebreo, son de una injusticia y una crueldad espeluznantes para con la mujer.
3.- La fe cristiana se erige como un poder absoluto. No cree más que en sí misma. No admite la primacía ni la competencia de ningún otro poder, porque se considera el verdadero. Intransigente, intolerante, no reconoce que sólo es una religión más entre las centenas que pueblan el mundo. La doctrina moral bíblica, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, es despótica, tiránica. La meta es única: la salvación, y no permite otra que difiera de ella o la contradiga. Todas las demás creencias viven en el error y el pecado y la misión bíblica es convertirlas a su fe. La visión intercultural del mundo le es ajena. Las imaginativas y poéticas concepciones politeístas del mundo (la griega, romana, germánica, azteca, maya) son meras supersticiones a las que hay que convertir por la predicación y las misiones.
Esta meta única domestica al hombre por el temor. El miedo está en la esencia del cristianismo, el miedo a la condenación. “Todas las religiones”, ha escrito Nietzsche, “son, en su último fondo, un sistema de crueldades” (Genealogía de la moral, 3). El Dios Jehová del Antiguo Testamento es un dios terrible, es el dios de las pruebas y los castigos. Es un dios nacional: el constante y feroz enemigo de los enemigos de Israel. Ha escogido al pueblo de Israel para revelarse, ha hecho un pacto con él. En cada página de la Biblia se predica el temor de Dios como una virtud: “El principio de la sabiduría es el temor de Dios”, dice el Proverbio 1, 7. Esta doctrina convierte a todos los seres humanos en náufragos de la culpa y el pecado, y divide al género humano en justos y pecadores, en buenos y malos. El pecado original es otra metáfora (la Biblia sólo debe entenderse metafóricamente) que encierra, a mi entender, la idea de que el hombre, en algún momento de su existencia como especie, rompió los lazos que lo unían a la naturaleza y se convirtió en un intruso y un exiliado de ella. Sólo en estos términos puedo aceptar la idea del pecado. Pero tanto Jehová como Jesús y sus discípulos son intransigentes, dictatoriales: afirman reiteradamente: “Quien no está conmigo, está contra mí” (San Mateo, 12, 30). El Libro está pletórico de fórmulas de este tenor, que los fieles repiten sin cansancio: “Sólo Jesús salva”. Es decir, si no crees en mí y en mis propios términos, eres candidato a la condenación eterna. No se permite disentir ni se toleran libres interpretaciones. No hay opciones. No debe haber antagonista. El antagonista es el enemigo malo, el espíritu que niega, el demonio. Pensar diferente significa tener comercio moral con el demonio y, por tanto, estar fuera de la ley y convertirse en un apátrida. La libertad de pensamiento no existe ni debe existir. Añado que no era posible que existiera, pues estas imposibilidades se entienden ahora sólo reconociendo, ante todo, la historicidad de los libros bíblicos, que subrayan la necesidad de una figura masculina superior y un cuerpo doctrinario teológico, moral y político que organizaran a un pueblo disperso y en formación. Había que mostrar mano dura para disciplinar a un pueblo semisalvaje. En estos tiempos modernos, un Dios así me parece inconcebible.
No es de extrañar que, desde esta base patriarcal y este espíritu tiránico, el Génesis conciba como pecado original la desobediencia del hombre. El pecado original no fue un acto de descreimiento, no fue un crimen, no fue una mentira ni un robo. Fue una desobediencia. La desobediencia es la negación del patriarca y del patriarcado, lo contrario de la sumisión, y es una afirmación de la libertad. Obedecer es lo que hace el perro, el esclavo, el soldado o el sacerdote, sometidos a la voz del amo, de la jerarquía militar o eclesiástica. Obediencia es la sumisión del hijo a la voluntad del padre, tenga o no razón. Se trata, sobre todo, de una concepción de la dependencia del hijo al padre que convierte a éste en un tirano, dueño de la voluntad del hijo. La voluntad de Adán dependía en todo de la voluntad del Padre. Entonces desobedecerlo era más bien un grito de libertad, asumir el riesgo terrible de la libertad, tan terrible en verdad, que le provocó la expulsión del paraíso. Sólo entonces, con ese grito, con esa desobediencia, el hombre se convierte en hombre, en adulto, dueño de su voluntad y de sus actos. Y cualquier padre y cualquier hijo de la especie humana son un reflejo de la relación entre el Padre Eterno y Adán. Recuerdo con alegría la primera vez que mi hija me dijo “No”. Esa pequeña y grande desobediencia me hizo exclamar con júbilo que ya era una persona, es decir, iniciaba el largo camino para liberarse de mi tutela. En términos generales, concibo la desobediencia más bien como una virtud, con la gran excepción, claro está, de la desobediencia a las leyes, que considero deben ser celosamente cuidadas. Ahora bien, si, como he sostenido, la Biblia es un libro eminentemente metafórico y simbólico, el pecado original -la primera desobediencia del hombre-, prefiero pensar que debe ser interpretado -para que sea creíble- como una grave transgresión que comprometió todo el futuro humano. Transgresión ¿de qué? De la ley. La transgresión de la ley es, a mi entender, el pecado original. Y este acto de desobediencia sí me parece trascendental. Sólo que permanece la gran duda, la gran pregunta que acosó a dos espíritus tan disímiles como Rousseau y Kafka: ¿qué diablos es la ley? Es un tema espinoso que no pienso abordar ahora.
Hay en la fe cristiana, como en toda creencia dogmática, una cobardía esencial: no se atreve a dudar. La duda puede dejar al hombre en el desamparo. Así que mejor cobijarse bajo certezas absolutas, de las que uno no pueda ni deba escaparse, porque afuera, en la intemperie, está la vida, con todos sus riesgos y peligros. La fe nunca duda como sistema ni da lugar en sus fieles para la duda, madre del conocimiento y prueba de la inteligencia. La duda es una injerencia del espíritu malo en la conciencia del creyente. La duda es heterodoxia, la sumisión, ortodoxia.
Como corolario de este carácter dictatorial de la fe cristiana, está la actitud soberbia de ciertos creyentes que se consideran a sí mismos dueños de su salvación, es decir, hombres desde ya salvados. Según ellos, han practicado hasta tal punto las virtudes recomendadas por las Escrituras, han sido en todo tan obedientes de la voluntad del Señor -otro acto de soberbia: de qué sobrehumanas prerrogativas gozan para conocer los inescrutables designios de Dios-que ya se consideran salvados y unidos a Él por toda la eternidad. Estos privilegiados ignoran la humildad del verdadero justo, que entrega su salvación en las manos de su Dios, cuya voluntad ignora -por ser Omnipotente-, como desconoce sus caminos ignotos, secretos, misteriosos, laberínticos. Frente a estos soberbios, me inclino ante la humildad entrañable de la Virgen María, quien, al ser anunciada su maternidad por el Arcángel Gabriel, dijo “Señor, yo no soy digna; pero hágase conmigo conforme a tu palabra” (San Lucas 1, 38), o el conmovedor diálogo del ladrón con Jesús, desde la cruz: “Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso” (San Lucas, 23, 42-43).
4.- La doctrina cristiana es negadora de la vida. La de aquí abajo no posee un valor per se, sino sólo como antesala de la otra -forma de vida superior que, al proclamar su absoluto, reduce el mundo a un limbo donde la vida verdadera se posterga para un futuro incierto y las alegrías de la sensualidad deben ser severamente reprimidas y castigadas-. La doctrina bíblica es puritana y represora. Ve con malos ojos la vida del cuerpo e ignora por completo el erotismo. (El Cantar de los cantares y ciertos Proverbios son las excepciones que confirman la regla). Su visión del ser humano es limitada y castrante: limita e inhibe la capacidad de goce que el ser humano posee, y ha fomentado a lo largo de los años en los fieles eso que podríamos llamar hipocresía, pues refrenar y reprimir sus legítimos deseos es traicionarse a sí mismo. El verdadero fundador del cristianismo, San Pablo, es el personaje bíblico más obsesionado por la idea del pecado carnal. Con su enfermiza obsesión por el pecado, sobre todo sexual, el cristianismo se ha convertido en enemigo del placer, lo ha castigado por principio. Tanto ha combatido al diablo, que ha acabado por convertirse en él. Las bellezas literarias que a cada paso uno encuentra en los textos bíblicos son luego echadas a perder por la furia doctrinaria. San Pablo es maestro en esto. Escribe, por ejemplo: “Entonces se cumplirá la palabra que está escrita: Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria?” (1 Corintios, 15, 54-55). Hasta aquí, es difícil encontrar en la literatura, en forma tan conmovedora, el legítimo anhelo humano de resurrección e inmortalidad a partir de la experiencia de la muerte. Pero tan bello texto se echa a perder cuando el apóstol añade: “ya que el aguijón de la muerte es el pecado”. Aquí la aclaración doctrinaria, con su obsesión por el pecado, echa a perder la nobleza y profunda humanidad de la primera parte.
Quien quiera conocer la esencia del cristianismo, lea a San Pablo. En sus epístolas radican la grandeza y la miseria de la ética cristiana. San Pablo es el más grande calumniador de la vida que he conocido. Su normatividad severa reprime todo lo que suponga en el ser humano de expansión vital, capacidad de goce y voluptuosidad. Lo doctrinario en la Biblia tiene que ver directamente con la modificación de la conducta humana, es decir, con una pedagogía. Las doctrinas bíblicas, desde su origen, constituyen preceptos y guías de conducta que hacen explícitos (con excesiva insistencia) un caudal de principios de la razón natural. Su objetivo es pedagógico y con frecuencia resulta abrumadora la intención de domesticar al pueblo al que esos preceptos se dirigen.
Afirmé líneas arriba que mi apreciación de la Biblia es estética, no doctrinaria. Sin embargo, alguien se sorprenderá de que mis apostillas a las Escrituras (aún incompletas) tengan una raíz también doctrinaria. Ello me ha servido para desbrozar el camino y afirmar mi visión estética de la Biblia, a pesar de que niego que lo estéticamente puro exista. La experiencia estética, para ser completa, tiene que estar permeada por todo lo humano, es decir, por la ética, la política y la fe. Quitémosle a Cervantes, Tolstoi, Dostoyevski o Faulkner su dimensión moral y sus obras quedarán muy empobrecidas. Mis emociones estéticas, cuando están vinculadas a la experiencia religiosa, suelen ser las percepciones más intensas, ricas y profundas de mi vida afectiva. El románico y el gótico, el canto gregoriano, las misas de Palestrina. las Pasiones de Bach, el misterio mozartiano, la intimidad beethoveniana, el Fedón platónico, la Eneida de Virgilio, el Cántico espiritual de San Juan de la Cruz, Moby Dick de Melville, las obras de Dostoyevski, Kafka y Mahler, versos de Vallejo, Bajo el volcán de Lowry, los frescos de Fra Angélico, las películas de Bresson y Tarkovski, son sólo algunos de esos momentos excepcionales en que la sensibilidad creadora toca las simas más profundas de lo humano, esas simas donde el hombre parece comulgar con lo divino. Y cuando leo la Biblia y me emociono, particularmente con los libros poéticos (Job, los Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares) sólo puedo reconocer que esa emoción tiene un fondo estético predominante. En algún laboratorio de la intimidad, la emoción religiosa se transmuta y manifiesta en estética, aunque, por decirlo así, una estética superior. Superior, porque revela la aspiración humana a superar su finitud, pues la invención de lo divino ha sido siempre una forma de aproximarnos a eso que podríamos llamar eternidad: el arte es nostalgia de Dios, escribió alguien. Leo innumerables pasajes bíblicos y exclamo: “¡Qué bello!”. Ahí las doctrinas exclusivamente morales y estrictamente religiosas no tienen mucho que hacer ni qué decir.
La influencia de la Biblia y el cristianismo a lo largo de las generaciones artísticas ha sido de una fecundidad incomparable. El arte cristiano es una de las mayores glorias de Occidente. Ha sobrevivido a los fragores de la historia y a los embates de las diversas formas del ateísmo. Entre estas formas del ateísmo se cuentan el realismo socialista soviético y chino, que son, comparados con las diversas formas del arte cristiano, de una pobreza ofensiva. Suprimamos en el arte la dimensión religiosa y se convertirá en algo trunco, mezquino, deliberadamente pobre. Lo que afirmo y defiendo aquí es el impulso religioso del artista –no tanto el objeto de ese impulso- que lo lleva a reconocer los límites de lo humano y aspirar a la trascendencia, a las diversas y misteriosas formas de lo eterno. Ese impulso, claro está, es a la vez religioso, moral y estético. Y, como todo impulso, es libre en sí y libre de toda ortodoxia. Ese impulso no necesariamente se guía por la fe en el Dios personal de la Biblia y sus manifestaciones -su creación, sus pactos con el hombre y el pueblo elegido, su historia terrenal-, sino por la fe en una fuerza desconocida que reside en todas las cosas de un universo infinito.