Carlos Reyes
Supongo que no soy muy humano. Lo que realmente quiero hacer es pintar luz en el costado de una casa.
E. Hopper
Escatología
En un pasaje de sus Tres discursos en ocasiones imaginadas (1845), en los que trata sobre la inminencia de la muerte, Kierkegaard comenta dos anécdotas entrelazadas por la experiencia de morir. La primera corresponde a un joven que en la noche de Año Nuevo sueña que ha envejecido, habiendo desperdiciado su vida, pero que al despertar experimenta un cambio “honesto”: el sueño lo conduce de la muerte de su vida anterior a un despertar en su propio renacer, dejando aquel año viejo –y vida envejecida– en el pasado. La segunda anécdota relata la decisión de un emperador que ordena ser enterrado vivo, obedeciendo toda la ritualidad funeraria del caso. El gobernante tiene en esta situación, por sobre todo súbdito, la facultad de administrar su propia muerte, ejercer la soberanía de su cuerpo, pero el pago por tal prerrogativa es la vida. Kierkegaard la presenta como la “honestidad” propia de experimentar la muerte en un estado consciente. En última instancia se señala que quien quiera hacer una distinción entre estas dos sinceridades solo puede dirigirla hacia quien viva. Hablar de la muerte con los muertos, o los ya condenados, tendría poco o ningún sentido. Por añadidura se infiere la irrelevancia de hablar de la muerte en función de otros, en vista de que el asunto no puede ser sino estrictamente personal y subjetivo. La muerte es una experiencia y no un rumor.
El pensador danés insinúa que es necesario educar al hombre moderno no solo en sus limitaciones para aventurarse en intuir el sentido de la vida, también le señala su desconocimiento de la finitud. Porque solo un muerto podría quejarse con autoridad de todo tipo de hastío; el difunto es el único que puede presumir de inmutabilidad, de que las cosas no cambian, nota Kierkegaard. ¿Qué ser vivo puede honestamente entender aquello? Quizá de alguna manera una pregunta que ronda en el discurso es: ¿cómo pretende el hombre moderno especular sobre la vida –siendo tan cambiante– si tan solo la inexplicabilidad de la muerte es un desafío?

Una creciente área del “mundo” de la cultura, las humanidades y algunas disciplinas académicas parece haberse abocado sin más a la proclamación inexplicada (pero imperativa) de una muerte universal, del fin del hombre y el ocaso de la humanidad. La claridad exige suceder a estos tiempos oscuros. Se habla de la muerte en tercera persona de todo lo humano y del advenimiento de una realidad que sitúa al hombre en su fin. Esta postura, que se ha dado en catalogar como posthumanitarista, se promociona, por ejemplo, impregnada en decenas de títulos disponibles en el mercado editorial. Las librerías ofrecen en sus escaparates y mesas una cantidad importante de temáticas en las que se consigna una inminente desaparición del hombre. Ciertamente el sector del libro ofrece otros contenidos además de aquellos, y por ahora todavía prevalece el consumo de ficción en las preferencias de los lectores de todas las edades, pero la profusión de títulos que podrían etiquetarse como pesimistas, habla de cierta saliencia del fatalismo en dicho “mundo” de la cultura.
El asunto abiertamente no es nuevo. Las críticas a la humanidad y a su situación en el planeta han sido un ejercicio recurrente en el campo del pensamiento. Lo que hace particular el impulso posthumanista es que no se centra –o pretende no hacerlo– tanto en el ser, sino en una situación en la que lo humano se subordina al mundo y a sus componentes, en ocasiones hasta desaparecer. Es precisamente la idea de “descentrar” lo humano aquello que guía el ánimo del posthumanismo.
Al revisar los postulados del posthumanismo se encuentra –a grandes rasgos– que este recupera dos inquietudes (¿ansiedades, malestares de la cultura?) que frecuentemente se filtran en las conversaciones sobre el estado de la humanidad. Estas tienen que ver, por un lado, con las profundas desconfianzas y temores que genera toda máquina –toda artificialidad maquinal– para el campo intelectual, y por otro con la expansión de una lógica que progresivamente atribuye al ser humano una desconexión incriminatoria con respecto a la naturaleza. La máquina, la automatización y la robotización son asumidas por el intelectual como una amenaza al lugar que ocupa el ser humano en los propios espacios y situaciones que ha creado para sí. Teme el reemplazo del hombre y su inteligencia por el robot, los algoritmos y la inteligencia artificial. Como complemento el posthumanismo busca restituir al hombre, forzosamente –y desde una moralidad fundada artificialmente en la razón– a cumplir cierta obligación política de retornar a natura, como si en un arrebato el hijo inmaduro hubiese fugado del seno materno, obligado luego a regresar cabizbajo y arrepentido a los brazos de Gaia.
El miedo a la máquina, reciclado en el discurso posthumanista, mantiene su tensión gracias a un horror intelectual (ético, estético) ante la sola idea de la obsolescencia del hombre, pero también en el aferramiento a un algo misterioso y “puramente” humano, situado en un tiempo prehistórico. El fenómeno invariablemente recoge la idea de que el hombre es un hecho histórico que debe ser valorado en función de lo que hace, es decir en gran medida en relación con su trabajo. El laborismo que sintetiza de esa manera lo humano se sirve a sí mismo de marco de interpretación de la humanidad y de su valor. ¿Qué sucede entonces cuando se lo contradice y se propone que el valor del trabajo es subjetivo y no es inherente al ser humano, y qué además en buena parte puede y debe ser sustituido por la máquina? Con esa desilusión, si el hombre y su ser en el mundo fuesen realmente definidos por su labor, la máquina vendría a descompensar su situación histórica. La técnica luego sacude conceptualmente lo laborista y expone las limitaciones de un enfoque que, buscando restituir una humanidad supuestamente alienada, entorpece la valoración de la propia vida humana. El hombre, que con la máquina ha podido librarse de desgastes crueles en el agotamiento de su fuerza de trabajo, al mismo tiempo la recibe como un don misterioso, algo que él mismo ya solo puede mirar con recelo. Si de una “episteme” laborista se desprende un ethos que asegura que el mundo ya está explicado y lo que resta es gobernarlo, ¿qué se puede esperar de otra en la que no figure siquiera el propio ser humano?
En el campo estético el horror no solo ante la obsolescencia del hombre sino también a su simple aparición ha ofrecido muestras de una fuerza expresiva y desoladora. La obra de Edward Hopper, por poner un ejemplo, tuvo la particularidad de situar al hombre y a la mujer en distanciamientos e impersonalidades casi profilácticas. Casas, faros costeros, trenes, restaurantes con comensales de espaldas y rostros agazapados, comedores nocturnos con extraños compartiendo asientos en la barra: el siglo XX en plena ebullición se condensa con Hopper en la penumbra de una acomodadora de cine esperando que acabe la función (New York Movie, 1939). En uno de sus últimos cuadros (Sun in an Empty Room, 1963) Hopper ya solo se limitó a mostrar una habitación vacía en la que el objeto más significativo sería el juego de geometrías entre una luz, una ventana y unas paredes. El ser humano daba paso a la nada y el artista hizo de aquella un cuadro. Ciertamente habrá quien proponga que aun en ese vacío persiste la figura humana en forma de ausencia. Quizá sí.
Cuestionario para un fin de los días
¿El último hombre sabrá qué es el último? ¿Qué razones o intuiciones le servirán para navegar por la vida hasta el momento de su desaparición? ¿En qué convicciones morales sostendrá alguna ética dado que ya no tendría que responder a nadie humano sino ante sí mismo? ¿Lo habrá abandonado su propia conciencia? ¿Cómo podrá desarrollar una identidad sin alguien con quien contrastarla? ¿Estará listo para el fin? ¿Por qué él y no otro? ¿A quién desdeñará en la impertinencia de su juventud y a quién mirará con resignación en sus días finales? ¿Será acaso él mismo etiquetado como un fósil parlante en el contexto de lo posthumano? Tras su paso por el mundo, ¿dejará una nada robotizada o será el último de su especie y hasta poco antes del fin de sus días atenderá visitas posthumanas? ¿Concederá entrevistas o asignará una inteligencia artificial que redacte su biografía? ¿El último hombre quedará finalmente petrificado, en pie, o morirá de rodillas?
Redención
Regresar inexorablemente a la protección de natura parece ser la otra gran consigna posthumanista, además de resistir a los embates de la máquina. En la fenomenología de ese retorno posthumanista ya se produciría, por ejemplo, una resituación política de los animales (no-humanos, dice su ortodoxia) a un estatus igual al de los seres humanos (Singer y su ética animalista formulada en razón de la sintiencia). El retorno o reintegración con lo natural supone así un aplanamiento de los derechos humanos y la ampliación de otros no-humanos. Al consolidar la naturaleza en una sola animalidad (humana + no humana) ya no cabría limitar los derechos a un solo sector (¿se forja entonces la clase animal?). El posthumanismo con esto reclamaría un futuro mayormente no-humano, aunque no se aprecia que contenga una meditación sobre las proporciones de su demanda.

En pensadoras como Braidotti y su subjetividad posthumanista, que no sufre de “ninguna nostalgia por el Hombre” se encuentra uno de los referentes más difundidos al respecto. ¿Cómo formula la filósofa ítalo-australiana su re-concepción de la vida?:
La “vida” está lejos de ser codificada como propiedad exclusiva o derecho inalienable de una especie, la humana, sobre todas las demás. (…) la vieja jerarquía que privilegiaba la bios –discursiva, inteligente, vida social– sobre zoe –vida “animal” brutal– debe ser reconsiderada.
De lo anterior cabe decir algo. Si la vida ya no fuese “propiedad exclusiva” de la especie humana, como quiera que se entienda el ejercer la propiedad sobre la vida, entonces la administración de la muerte pasaría a ser una prerrogativa aún mayor del Estado. ¿Non sequitur? No. Por experiencia sabemos de la frágil situación de todo aquello “privado”, privativo del ser humano, especialmente ante el poder del Estado (propiedad, información, reunión, correspondencia, cuerpo, geoubicación). ¿Qué sucedería si se concibe la vida como “propiedad” alienable cuando se puede constatar que las sociedades modernas progresivamente han concedido la regulación de todas sus actividades al Estado? ¿Qué podría salir mal? La reconcepción de la vida por parte del posthumanismo, vista así, resulta el ejercicio inevitable de un castigo, sin posibilidad de perdón ni olvido. Los agravios del hombre costarán toda vida humana, pasando esta de ser un frágil derecho a un privilegio.
Pero además de su relación política con lo animal otro aspecto marca en buena medida el ímpetu posthumanista, y es su carencia de cualquier forma parecida a una redención. La reconsideración posthumanista sobre la vida, al dar por muerta la humanidad, aunque sea de manera diferida, desmantela toda posibilidad de salvación. Asume como imperdonable lo que ha hecho el hombre con la naturaleza. Aquella falta de redención también guardaría lógica con el rechazo absoluto del posthumanismo hacia toda forma de tradición. Porque es en y gracias a la tradición que la humanidad ha coordinado una serie de valores elementales para la convivencia, incluyendo sus contenidos más trágicos y apocalípticos.
El relato bíblico del arca y el diluvio condensan justamente la posibilidad de la redención para la humanidad en unas pocas oraciones. Primero, cuando apunta a una necesaria separación de la humanidad ante la animalidad, salvada esta última, esa sí, por su inocencia (más adelante la inocencia se simbolizará con atención en la figura del Cordero de Dios y su disposición al sacrificio ante lo más sagrado). En el arca se pone a prueba la virtud del ser humano, siendo el acuerdo de Noé con Dios un pacto de disciplina y paciencia. Salir a flote es un premio a la constancia, tanto como a la fe. ¿Es la fe reducible a la disciplina?

Al interior del arca los días de espera para salir a tierra firme están fijados, y no es sino el vuelo de las aves –el paseo de la libertad en el confín– lo que advierte el fin del diluvio. Nótese aquí que el animal coopera con el ser humano en la tradición judeocristiana, pero también hay una diferencia con otras tradiciones en las que el hombre, en lugar de obediencia, enfrenta a algún dios, o provoca a otro, indisponiéndose ante la naturaleza. En la Odisea la insumisión del protagonista pospone constantemente su desembarco final, su regreso a casa, porque antes del engaño o la derrota de los dioses, Ulises debe derrotarse a sí mismo y quizá a su orgullo; él, el ingenioso, debe humillarse. Si algo marca la diferencia entre las dos tradiciones no es solo la relación entre ser humano y divinidad, sino que en la helenística la redención es más bien un desgaste, un retorno que debe cumplirse por voluntad divina. El retorno del rey de Ítaca luego de veinte años está colmado de vicisitudes, negociaciones y compromisos de sacrificios con dioses:
― Sacrificaremos a Poseidón doce toros escogidos, por si se compadece y no nos oculta la ciudad bajo un enorme monte.
[…]
― En esto se despertó el divino Odiseo acostado en su tierra patria, pero no la reconoció pues ya llevaba mucho tiempo ausente a su isla
Despierta Ulises como de un sueño a una nueva-vieja vida en la que debe reconstruir su familia y su reino plagado de impostores. ¿Y qué si los dioses no disponían el retorno de Ulises, su rehabilitación, su renacimiento? En el contrato bíblico, por otra parte, las condiciones están dadas y son claras: el hombre y la familia obtienen la recompensa de restituir tanto la animalidad en la naturaleza como la humanidad en el mundo.
Finalmente, hay en torno a la postulación de las ideas posthumanas cierta ambigüedad. ¿Son aquellas un diagnóstico intelectual o una advertencia política? ¿Ambas? Si fuese solo lo primero podría hablarse de un fatalismo que no tendría mayor lugar a discusión, puesto que si el fin es inminente carecería de sentido ocuparse de él, mucho menos conversarlo. Aquello sería intrascendente, además, porque la pretensión que presagia el fin de la humanidad atraviesa una falta de evidencia empírica en los ámbitos económico, político, ecológico, energético, etc. La saliencia de las teorías más distópicas se encuentra, como se dijo antes, en los exhibidores de best-sellers. La idea del “fin” humano se asienta en una expectativa ante todo supervivencialista, con las particularidades que tiene la posmodernidad: la difusión en baja resolución de toda catástrofe posible a través de las redes globales, los proyectos ideológicos de cualquier partido político que oferta salvaciones públicas impostergables, el reciclaje continuo en los medios masivos de contenidos escandalizadores. ¿Es entonces un ultimátum?
Es particularmente notorio –o sería provechoso interrogarse– sobre el totalitarismo que está contenido en la ensoñación del futuro que reclama el posthumanismo, en ese situarse hacia otro tiempo advirtiendo que el presente es el momento imperativo para su consecución. Dicho totalitarismo se aprecia –con cierta facilidad – al observar con detenimiento las proposiciones del tipo “el futuro será de X forma o no será” anotadas frecuentemente en la cartelería de la protesta social. ¿Qué ha pasado con todas aquellas experiencias sociales en las que se ha procurado –radicalmente– modelar el futuro a título personal o grupal? ¿No ha sucedido que –como muestra, el s. XX– en última instancia la imposición de un universalismo desde la política ha requerido del uso de la violencia absoluta por parte del Estado?
La proposición “el futuro será de X forma o no será” tiene una de esas particularidades que se entiende gracias a una idea de Daniel Dennnet, a la que en su momento llamó “profundina” (deepity). Un profundina (a falta de otra traducción) o seudo profundidad es una proposición que en una lectura resulta trivial, aunque posiblemente verdadera, pero en otra carece de sentido. Por ejemplo, la proposición “el arte ha muerto”. En una primera lectura podría ser cierto que el arte (varios estilos, múltiples escuelas) haya muerto, pero aquello dice poco o nada, siendo más una postura que una tesis. Por otro lado, si la proposición se tomase en serio supondría una revelación absoluta. Imaginemos: el arte ha muerto.
El asunto con proposiciones que urgen por un futuro imperativo condicionado a lo posthumano es que no solo podrían enmarcarse como seudo profundidades, sino que en las circunstancias actuales –y debido a que mayormente están avalados por ciertos sectores de la academia– es que se han tomado colectivamente en serio y ya forman parte del discurso social, sin ser objeto de mayor discusión sobre su propia conceptualización. Los escritos que conforman el corpus de la idea de lo posthumano tienen unas implicaciones políticas que parecen no están dispuestas a esperar que dicho fin-humano llegue, sino que ya asoman –auspiciados por intelectuales como Singer o Braidotti– en decenas de activismos que cada día logran instalar alguna prerrogativa catastrofista en las políticas públicas. El posthumanismo le indica a la sociedad que el castigo es su expresión ética.
La muerte, recuerda Kierkegaard, ha recibido también el nombre de “noche” y acaso el propio hombre, decepcionado de ver en sí una imagen sin misterio y sin animalidad, haya señalado accidentalmente el camino a su ultimación. Llegar tan lejos solo para anochecer con nadie y amanecer ante la nada.


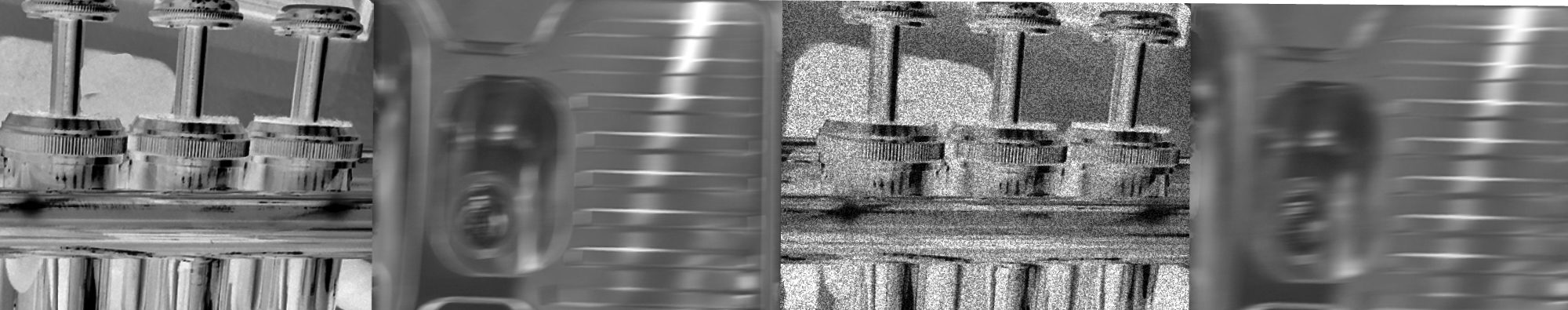


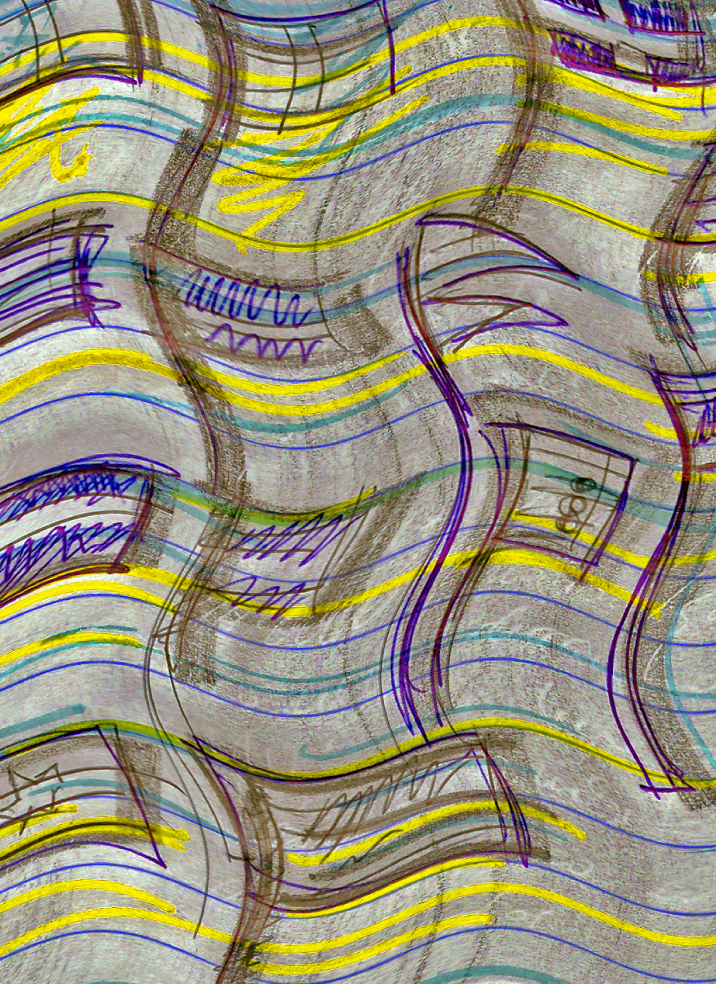
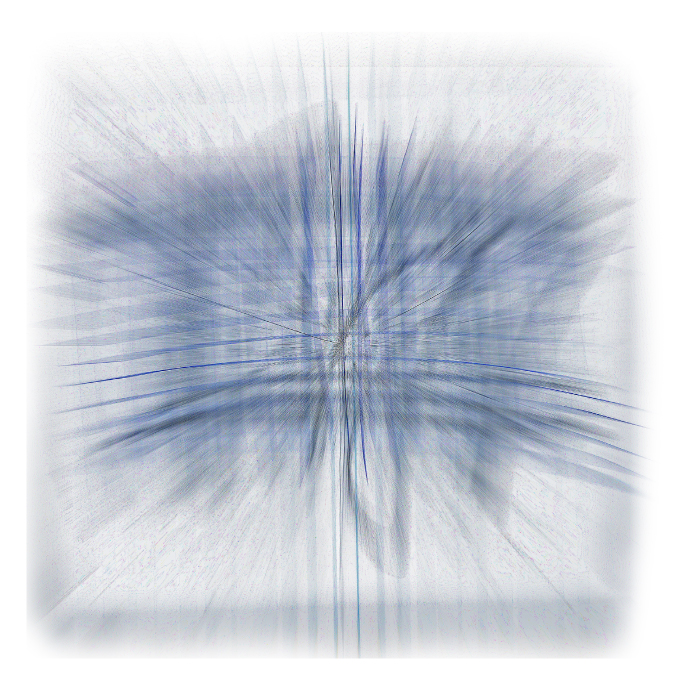











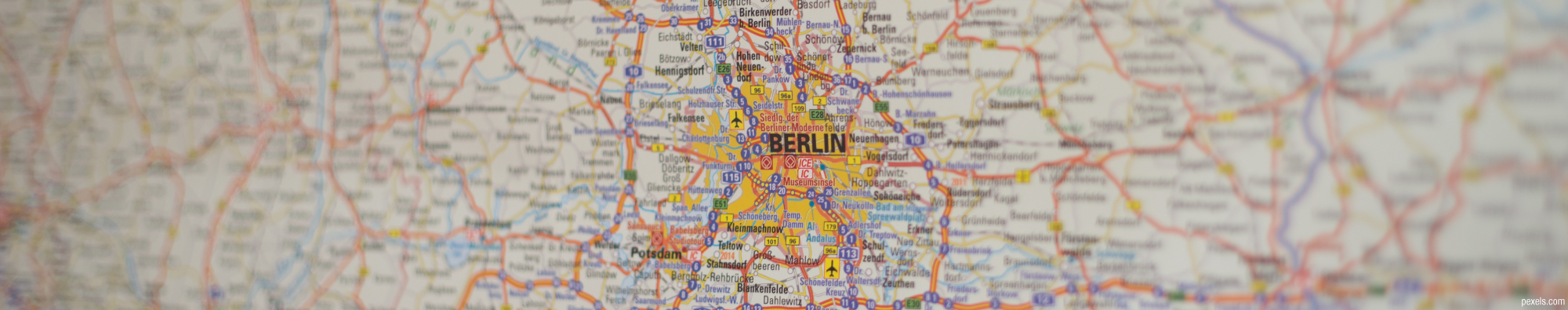



 Un desconcierto y una crítica a la situación de las humanidades ya se encuentra en Nietzsche y sus conferencias de 1872, cuando el filósofo se dirige a sus colegas universitarios, advirtiéndoles sobre dos problemas de las instituciones alemanas de educación. Estas se resumen en el problema de la ampliación de la educación y, simultáneamente, el de su sumisión al servicio del Estado. Este tratamiento de la ampliación educativa ha sido visto, no por pocos, como un áspero alegato nietzscheano contra la democratización de la educación. Herejía derecho-humanista. Sin embargo, en las conferencias mencionadas, uno de los ejes que sostiene la desazón del profesor universitario en Basilea es, en realidad, la degradación de la cultura, de la educación (de las humanidades para el caso) a consecuencia de una masificación que no contempla un hecho elemental: solo unas pocas personas sobresalen en cada campo específico del saber. Y dentro de ese mismo campo, se destacan unas pocas. Y así con toda institucionalidad humana. Resignación paretiana.
Un desconcierto y una crítica a la situación de las humanidades ya se encuentra en Nietzsche y sus conferencias de 1872, cuando el filósofo se dirige a sus colegas universitarios, advirtiéndoles sobre dos problemas de las instituciones alemanas de educación. Estas se resumen en el problema de la ampliación de la educación y, simultáneamente, el de su sumisión al servicio del Estado. Este tratamiento de la ampliación educativa ha sido visto, no por pocos, como un áspero alegato nietzscheano contra la democratización de la educación. Herejía derecho-humanista. Sin embargo, en las conferencias mencionadas, uno de los ejes que sostiene la desazón del profesor universitario en Basilea es, en realidad, la degradación de la cultura, de la educación (de las humanidades para el caso) a consecuencia de una masificación que no contempla un hecho elemental: solo unas pocas personas sobresalen en cada campo específico del saber. Y dentro de ese mismo campo, se destacan unas pocas. Y así con toda institucionalidad humana. Resignación paretiana.


