¿Honrarte yo? ¿Por qué?
¿Aliviaste tú alguna vez
los dolores del afligido?
¿Enjugaste las lágrimas del angustiado?
¿No me han forjado a mí como hombre
el tiempo omnipotente
y la eterna fortuna,
que son mis dueños y también los tuyos?
J. W. Goethe, Prometeo
Siguiendo un sugerente artículo de José Luis Villacañas publicado en 2007, en el que se analiza la lectura del padre del psicoanálisis sobre el Fausto, podemos afirmar que una importante lección que el último Freud nos dejó ―aquel que en 1930 recibió el premio Goethe―, consiste en la certeza de que el ser humano sufre, que sufre de forma similar en todos lados y que también los motivos del padecimiento son compartidos por los miembros de nuestra especie. De tal manera que una mirada breve a las cúspides de la literatura pone de manifiesto la universalidad de lo humano expresada también en la universalidad de su pathos. Si no, ¿cómo podría existir empatía alguna entre, por ejemplo, un joven otavaleño y el rey Lear? La literatura es por tanto el campo artístico en el que en términos generales se retrata la integralidad de lo humano y particularmente la forma humana de padecer. De los múltiples rostros que puede asumir el padecimiento humano, el que más le interesa a Freud y también el que de mejor manera se muestra en la literatura, es el sufrimiento que provoca la propia condición humana, el advenimiento de lo humano, ese segundo nacimiento del ser humano hecho de control y sometimiento, de disciplina y gestión de las pulsiones, en fin, de renuncia a lo animal instintivo y de afirmación de lo social cultural. Es esta percepción de la condición humana como tránsito, como doloroso camino hacia sí misma, la deuda que Freud tiene con Goethe. Por esta razón el recorrido que nos muestra Fausto contiene los mimbres del sufrimiento universal humano, del padecimiento específicamente humano, es decir, de aquel que proviene del camino de la autocreación del hombre.

Fausto, la monumental obra de Goethe es, como afirma Lukács, una abreviatura de la evolución de la humanidad, o dicho en otros términos, una imagen de la tragedia humana. Goethe tiene el inmenso mérito de exponer los componentes que hacen de la humanidad, lo que fue y lo que es, haciendo posible asignar un sentido a la historia. Fausto muestra así el fundamento de toda filosofía de la historia: el periplo humano no es fruto del azar, ni de la voluntad divina, sino el resultado de la acción de la humanidad. Pero pese a la grandeza de estos hallazgos, quizá el logro mayor de Goethe en Fausto haya sido intuir el fundamento creador de los futuros posibles que aguardan a ser recorridos por el ser humano. Pues en la tensión dramática de Fausto se esconde una disputa de enorme calado: en el agonismo de lo humano que se enfrente a la divinidad está contenido el principio constitutivo de lo humano. Ese principio constitutivo, esa condición ontológica es su lucha irreductible por ejercer su libertad. Sea cual sea el camino que recorra la humanidad en el futuro, éste será el resultado de esta búsqueda fundante de libertad.
No cabe duda de que el personaje de Fausto bebe de las fuentes del antiguo mitologema de Prometeo; muestra de ello es que Goethe trabajó durante años en una versión de este mito. Fausto posee las características de los titanes: su irreverencia, su irreductible tesón, su natural irrespeto a la autoridad. Pero más allá de estos rasgos de carácter, la humanidad representada por Fausto se hermana con la estirpe de los titanes por su inconformidad frente al destino que le ha sido asignado. Las palabras de Fausto son a este respecto muy elocuentes: «He estudiado, ¡ay!, filosofía, jurisprudencia y medicina, y, por desgracia, también teología, hasta el fondo, con ardiente esfuerzo. Y aquí estoy, pobre tonto, y sé lo mismo que antes». Fausto lo tiene todo; es un sabio, un filósofo, un científico, ante él se abren múltiples caminos, infinitas posibilidades, pero se escabulle de todas ellas abrazando anhelante lo más etéreo, lo inalcanzable. Así lo expresa en una rara combinación de búsqueda y pesimismo: «¡Ni un perro aguantaría esta vida! Por eso me he entregado a la magia, a ver si por la boca y potencia del espíritu se me manifiesta algún misterio para que no tenga que decir más, con agrio sudor, lo que yo mismo no sé; para que conozca lo que contiene el mundo en lo más íntimo». Fausto, es decir la humanidad, no es otra cosa que ese ser desmesurado que todo lo hace desmesuradamente, cuyos emprendimientos son por naturaleza desproporcionados. Se trataría en el caso de nuestro héroe, y por supuesto en la humanidad toda, de una condición que los griegos definieron con el término hyper moiran o hyper moron,que no es otra cosa que el intento, titánico, de escapar al propio destino o a la propia muerte.
Desde el primer momento Fausto reta a la divinidad: «¿Qué podrás darme tú, pobre diablo? ¿Alguno de los tuyos ha llegado a comprender alguna vez las altas aspiraciones del espíritu humano?». El mortal que es Fausto, el ser humano expuesto a las apuestas de los dioses, se levanta orgulloso por sobre la figura de Mefistófeles, y por lo tanto, por sobre la divinidad misma, y agrandándose ante ella, ufano de su propia potencia, seguro de sus fuerzas le espeta al demonio en un pasaje decisivo: «Si alguna vez puedo tenderme tranquilo en un lecho de ocio, me da igual lo que ocurra conmigo. Si alguna vez me puedes engañar con lisonjas, de tal modo que me agrade a mí mismo; si me puedes cegar de placer, ¡sea ese mi último día! ¡Acepto la apuesta!».
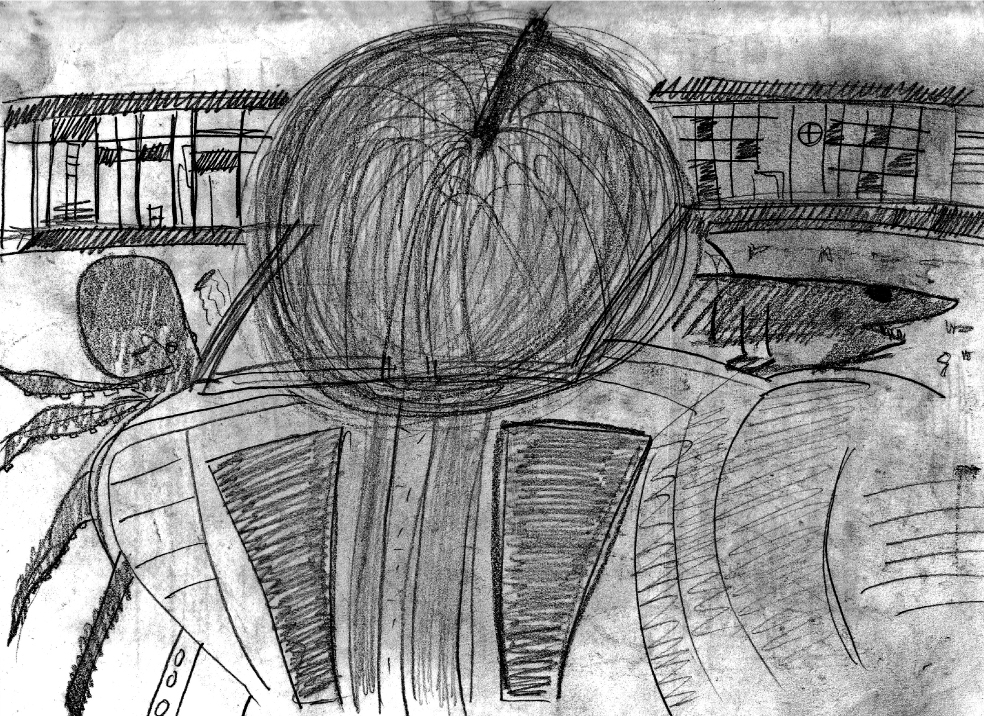
Fausto es el personaje arquetípico del humanismo moderno, de ese cataclismo cósmico que ubica al ser humano en el centro del universo. Se trataría, en el caso de Fausto, de la personificación de un crimen mayor, del asesinato de dios o, como diría Bolívar Echeverría, de la muerte de la primera mitad de dios, es decir, de dios como fundamento del orden cósmico. Ciertamente el Fausto de Goethe retrata la forma moderna de la naturaleza humana o mejor dicho, el anuncio de esa forma moderna de lo humano. Pero late en esa percepción goetheana de lo humano un sustrato primordial, que radicaría en la lucha del hombre por desplegar su libertad en pos de construir un mundo a su medida. Deriva esta de la libertad humana que se expresa fundamentalmente en el exorcismo del caos y en la consecuente implantación del cosmos. Creemos que el Fausto de Goethe capta aquello que los griegos también captaron y consignaron en el mito de Prometeo. El ser humano, ese ser desproporcionado del que ya hemos hablado, en el ejercicio de su libertad ha tenido la osadía de reducir el mundo a su propia lógica, a su razón. De tal manera que la forma moderna de lo humano no sería, al menos a nuestros ojos, más que una radicalización de esa hybris en la que se funda todo lo humano. De ahí que el ser humano sea primero y principalmente un homo laboris empeñado en la concreción de su mundo, de su orden propio y específico.
Fausto ha urdido su trama, es él mismo quien ha consumado su trayecto vital, por eso al devenir fáustico y también al humano no se les puede aplicar la idea de destino. La condición fáustica tiene implícitas unas consecuencias con las cuales la humanidad deberá bregar. Igual que los titanes, el personaje de Goethe está sometido al imperio de su propia naturaleza. El materialismo histórico, la que posiblemente sea la única filosofía de la historia que quede aún en pie, no es una filosofía teleológica, sino ontológica; no puede por tanto abdicar del principio constitutivo de lo humano, a saber, del hecho de que el ser humano es un ser laborante comprometido inexorablemente con la realización de su libertad. Si es posible aún una fe en el futuro de la humanidad, esta no pude escapar a esta verdad fundadora: no puede en aras de la ilusión del paraíso, comunista o lo que sea, o del miedo que provoca la imagen que nos devuelve el espejo, extraviarse de esta gran verdad. Aunque Goethe llamó tragedia a su Fausto, bien podemos preguntarnos si esta obra encaja en ese género, y esto pese a la brutal experiencia histórica del siglo XX y a las ominosas amenazas que acechan a la humanidad en este inicio de siglo. El final de Fausto, con el héroe entregado a la idea del futuro, no puede ser menos que una refutación de la definición de tragedia. Al final, y pese a lo azaroso de su camino, Fausto es salvado y muere subyugado por la imagen del futuro, de un futuro que el mismo pretende realizar. Nos interpela, pues, desde el Fausto de Goethe una sabiduría antigua que hace que volvamos nuestros ojos a lo fundamental y nos preguntemos: ¿es Fausto el último hombre?, ¿es la humanidad moderna la última versión de lo humano? O ¿está lo humano imposibilitado para dejar de ser tal y por tanto solo le queda el horizonte inalcanzable y a la vez terrible?





