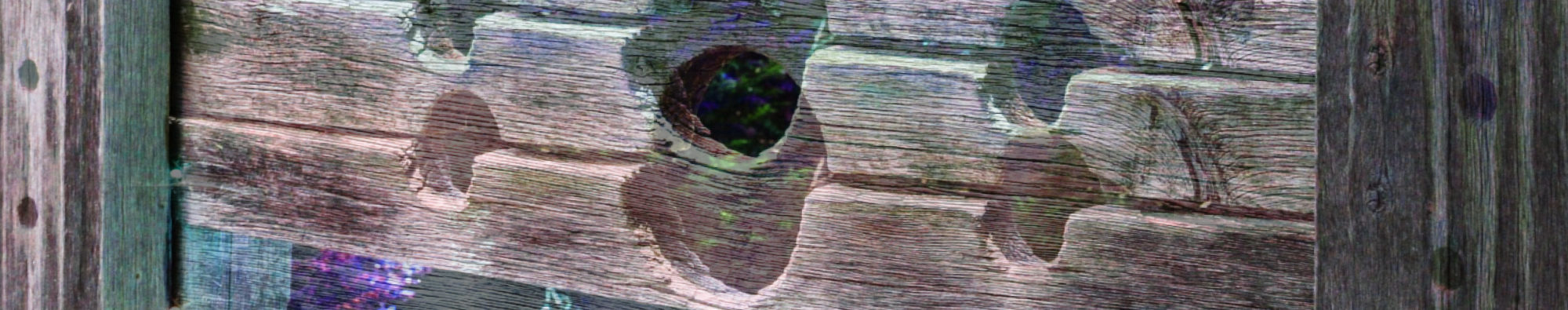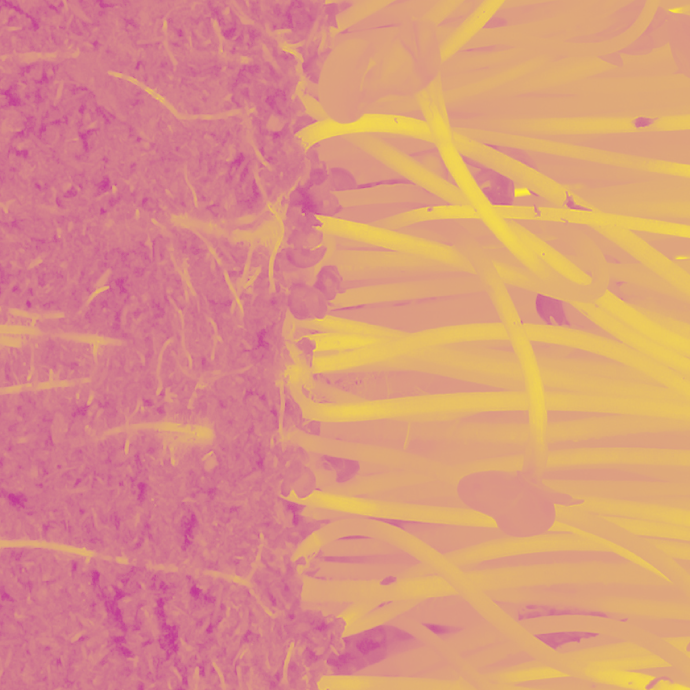Pedro Aulestia
Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. ¡Ojalá fueses frío o caliente! Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: Yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad; y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo.
Apocalipsis 3:15-19
Hay quien todavía cree que la profecía es una forma de arte superior, aunque olvidada, como esos templos megalíticos enterrados al norte de Turquía, erigidos por una civilización desconocida y más antiguos que la propia Historia. Pocos son los que con licencia se han abstenido de la copa de agua en el Leteo, para ver el tiempo volver con ojos mortales. Pocos son los profetas. Quizá leer en el espíritu de un hombre no es diverso a entrever la escritura secreta en la gran fábrica del tiempo, como si en ambos casos se tratase del mismo lenguaje olvidado que deja el paso de la espuma en la orilla del mar. El estudio de un personaje puede revelar las facciones ocultas de un gran cuadro, después de todo, cada hombre es un signo, una letra que compone el acabado final de una escena profética.
No hay un libro eclesiástico que canonice a Dostoievski como profeta o siquiera como exégeta, sin embargo, para algunos han de bastar las bondadosas opiniones que al respecto comparten Boris Pasternak, Igor Shafarévich y Aleksandr Solzhenitsyn, todos apóstoles y hasta evangelistas del reputado novelista ruso. Si alguien requiere juicios de autoridad más contemporáneos (y más inocuos) Kjertsaa afirma, por su parte, que Dostoievski no contemplaba el Apocalipsis como una mera epístola consoladora para los cristianos perseguidos del siglo primero, sino como una sentencia que se cumple a su debido tiempo.

No me resulta difícil imaginar a Dostoievski en el papel de uno de sus personajes, Lebédev, aquel santo y aquel canalla que aparece en El príncipe idiota y que es famoso por sus interpretaciones del Apocalipsis. Una noche, durante el cumpleaños del príncipe Mishkin, declara, por petición de la algazara un tanto embriagada de los invitados, que la estrella que cae del cielo al sonido de la tercera trompeta (Apocalipsis 8:10-12) es en realidad una representación del Ferrocarril Transiberiano. Todos se ríen por lo que bien se podría considerar una broma delirante, pero la explicación simple de la sentencia deja estáticos a los más cautos, pues a los ojos del funcionario Lebédev el tren representa el progreso industrial, y este simulacro de progreso tecnológico, al Anticristo. (El príncipe idiota).
No es fácil resistirse a la tentación de hacer conjeturas que hermanen las palabras de un personaje ficticio del siglo XIX con lo acontecido en Rusia (y por consiguiente en el mundo) durante el siglo XX; se podrían escribir páginas febriles y hasta fanáticas sobre la profecía de Lebédev y cómo en ella se prefigura la Revolución de Octubre y el advenimiento de la Unión Soviética. Pero antes de caer en tal tentación es preciso declarar cierta intencionalidad con respecto a estas palabras: si detrás de apreciaciones de carácter meramente narratológico se entreven aparentes juicios o intrigas de orden metafísico o político, es el resultado de una coincidencia, aunque exenta de gratuidad. Esto se debe en parte a que la manera con que se caracteriza la figura del autor desde la técnica literaria es de naturaleza semejante a como se ve a Dios desde la teología, es decir, como un actor indescifrable.
Hablar de Dostoievski desde la crítica es por lo tanto un ejercicio profano, pero similar al que realizan los intérpretes de textos sagrados. Este ejercicio narratológico no difiere de una invectiva hermenéutica, de una exégesis bíblica, y se centra en la relación de dos personajes de Crimen y castigo que son, como diría Isak Dinesen, un cofre cerrado de los cuales el uno contiene la llave del otro. Se trata del sensual y depravado Arkadi Ivánovich Svidrigáilov y de Raskólnikov, el personaje principal de la novela. El primero es un presunto asesino y el segundo un asesino doloso. La semejanza fatal de ambos personajes se sustenta en el último diálogo que comparten en un bar abarrotado de San Petersburgo, en donde Svidrigáilov manifiesta lo parecidos que son los dos a pesar de su enemistad, comentario que es recibido por Raskólnikov con poco menos que asco. Para colmo, el narrador hace aparecer poco después de este encuentro y ante la mirada febril de Raskólnikov a dos hombres gemelos, perfectamente similares el uno del otro, pero con la particularidad de que la nariz del uno está ligeramente torcida hacia la izquierda y la del otro hacia la derecha. Esta aparición es una alegoría de la relación de semejanza y ligera discordia que tienen los personajes en cuestión. En un sentido más sutil, se podría leer en la inclinación propia de las narices de los dos personajes una sutil tendencia hacia el mal o hacia el bien, pero es cuestión del lector conferir los significados de las palabras izquierda o derecha. El caso es que quizá sea solo una nariz lo que separe a la salvación de la perdición y al cielo del infierno, pero ¿qué tan vasto puede ser el límite de una nariz?

Svidrigáilov se pierde, como si ese fuese el precio que se tuviese que pagar por la redención del otro, Raskólnikov. Es claro que para el autor la salvación no existe sin el riesgo de la absoluta perdición, como si se tratase de una apuesta por todo o nada. En una de esas otras noches blancas de San Petersburgo, Svidrigáilov sueña que socorre a una pequeña niña y la rescata de la lluvia, la atiende con cariño y la arropa entre sábanas, pero justo antes de salir por la puerta de la habitación nota en la niña una sonrisa pérfida y lasciva que deja en pausa su corazón. Este momento es la antecámara de su muerte, intuye que hasta la parte más inocente de su ser está corrupta y perdida. A la mañana siguiente se pega un tiro en frente de un guardia, no sin antes decir: “si alguien te pregunta, diles que me fui a América”.
Se podría decir que Raskólnikov se salva por una nariz, ¿qué sutil designio lo hace distinto de Svidrigáilov? ¿Por qué no quitarse también la vida? Después de asesinar a la vieja usurera Aliona Ivanóvna y a la bondadosa Lizaveta Ivanóvna, después de la cascada de racionalizaciones y tratados nihilistas que le sirvieron para justificarse a sí mismo el horror del crimen, después de siete sagrados años de negación en Siberia, de no sentir remordimiento ni culpa… ni nada. Finalmente, una tarde crepuscular, en la sala de visitas de la prisión, al lado de Sonia, mira por la ventana una antigua escena de nómadas en el desierto y piensa que esa escena ha permanecido intacta durante miles de años, desde los antiguos tiempos de los patriarcas del Antiguo Testamento. El sutil momento de redención lo lleva a besar a Sonia por primera vez y a perdonarse, pues dentro de él también existe una escena invariada de nómadas en el desierto, algo que ha permanecido puro e inamovido a pesar de las degradaciones y movimientos del tiempo y de la entropía. Es este cuadro en el desierto el primer amor del que habla Dante, el primer impulso bondadoso que intuyen algunos hombres (incluso los más terribles) en su naturaleza y del que se desprenden las estrellas y los mundos. El infierno, por su parte, es tan solo una sombra de la sombra del primer amor. (Crimen y castigo).
Parece como si Dios estuviese aún más presente en los momentos oscuros y demoníacos de los personajes de Dostoievski, en los asesinatos y en los suicidios. ¿Y el diablo? Pues el diablo está ahí, en esa canasta de flores que lleva la monjita, como dice Papini. Es delicado el límite que separa a un hombre de otro, a un suicida de un artista. Un profeta debe estar siempre en la muralla, en la víspera de los dos mundos separados por la frontera, en la víspera del advenimiento y en el lugar sutil donde se mezclan los paisajes, donde el diablo comparte la naturaleza de Dios, en la muralla, en el litoral o en el leve contorno de la montaña en el cielo. Un profeta escribe desde la tibia y huidiza penumbra, desde aquello que no es luz ni sombra, sino solo límite y eternidad.
Imágenes: Daniel Eledut, Martin Dubreuil, JamesDeMers, A_Werdan