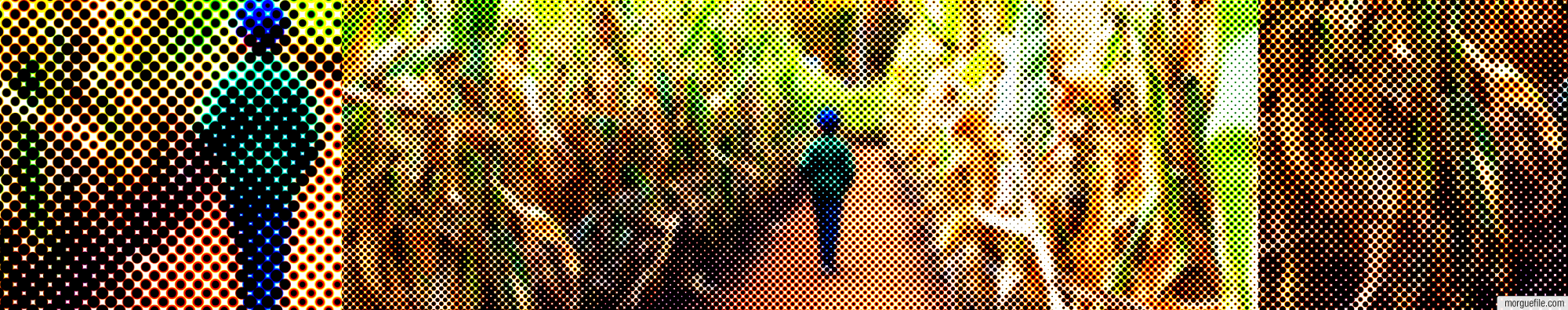Lilia Lemos Játiva
[email protected]
No hay democracia. Lo que llaman opinión pública es una opinión mediática, una opinión creada por la educación y por los medios. Ambas cosas interesadas en lo que interesa al poder, porque el poder controla los medios y la educación.
José Luís Sampedro
Seamos realistas pidamos lo imposible.
Herbert Marcuse
La democracia es más utopía que realidad y la utopía es más ficción que realidad pero como toda ficción, parte de (al menos) una realidad. Una dura realidad es la del poder: al poder no le interesa la democracia. La democracia es más bien un asunto de la ciudadanía. Y dado que consiste en la participación real y efectiva, no en la manipulación ni el efectismo del poder, podemos decir que parte de la confianza en el ser humano, en sus capacidades para pensar, comunicarse y tomar decisiones.
El asunto de la credibilidad en las personas, que tiene que ver con las posturas sobre la condición (de la especie) humana, puede remontarse a la China de hace 20 siglos. Mengzi decía que había en la condición humana una tendencia congénita hacia la benevolencia, la compasión, la corrección y la justicia; tendencia que si no se cultiva se termina perdiendo. Para Xunzi los humanos seríamos congénitamente agresivos, egoístas y pendencieros; solo la educación y la cultura lograrían superar esas tendencias naturales y llevarnos a la benevolencia. Los dos llegaban, por la vía genética o por la de la cultura y la educación, a la necesaria benevolencia entre los seres humanos para la supervivencia y la convivencia social. Más adelante en la historia, Aristóteles, Sócrates, Platón, Maquiavelo, Rousseau –entre otros– siguieron pensando en las posibilidades e imposibilidades de la democracia (“el poder del pueblo”), cada vez más relacionada con los derechos humanos, incluido el de la participación.

En Norteamérica, hace dos siglos, en el Estado de Nueva York, hubo una “Gran Ley de la Paz” que establecía límites al poder de quienes gobernaban: los hombres dirigían los ejércitos y las mujeres dirigían los clanes. En el siglo XX desaparecen la mayor parte de las monarquías y las dictaduras, se afianza la autodeterminación de los pueblos y los derechos humanos, en gran medida gracias precisamente a la participación del pueblo en luchas sociales históricas por la libertad, la igualdad y la dignidad. Pero la democracia fue y sigue siendo usada para el simulacro de la libertad que hemos vivido gracias al poder del mercado y/o del Estado, con mayores o menores niveles de represión. Puesto que si no somos libres, no somos. Ser libres es condición para ser. Si no somos libres no hay democracia real posible. Hay simulacro de democracia que es peor que un absolutismo frontal.
Mientras no lleguemos a la anarquía o libertarismo, a la ausencia de poderes –utopía más lejana aún que la democracia–, se requiere que acordemos reglas de convivencia que limiten los poderes y sus abusos, que protejan las libertades. Y para ser libres, debemos poder pensar y sentir libremente. Y luego expresarnos responsablemente. Y convivir armónicamente. Por eso se requiere cultivar la necesidad y la posibilidad de la convivencia libre y pacífica, que nos permita ser plenos, libres, solidarios, creativos, casi felices. Porque el ser humano puede “ser” únicamente en la medida de sus relaciones con los otros individuos, pues los necesita para el amor. Y para asumir en esos marcos las diferencias y enfrentar las divergencias y dialogar y acordar.
Pero de hecho la historia de la humanidad está llena de guerras y muertes, y resulta grato pensar que la evolución del ser humano debería permitir el desarrollo de relaciones de conocimiento y reconocimiento, que generen vínculos de afecto, que posibiliten ese anhelado bien estar propio de toda persona. Y esto en gran medida dependerá del desarrollo de relaciones basadas en el respeto al otro, al diferente, que nos abren a otras posibilidades, que nos permiten crecer como seres humanos. Para lo cual sin duda habrá que tomar algún camino, sendero o trocha que no es este que nos ha llevado donde la democracia sirve para convertirnos en una sucesión de seres poco humanos, poco sensibles, poco inteligentes, poco pensantes, poco solidarios, poco arriesgados, poco amorosos y bastante infelices.
Para Rosana Reguillo, la encarnación de alguna bruja medieval que fue a parar a México, la precarización estructural a la que se ha llegado –con todo y democracia–, y que genera pobreza, exclusión, discriminación, violencia, genera además una precarización en las subjetividades lo cual dificulta –si no impide– la construcción de personas, de libertades, de vidas, de sentidos, de relaciones, de afectos. Quizás por la globalización del poder mundial, la teoría de la democracia en zonas pequeñas donde la gente pueda entablar contacto, conocerse y tomar decisiones libremente por el bien común, siga siendo una utopía. Quizás la pequeña aldea ha devenido en una gran nebulosa. Quizás por esto, a fines del 2017, hayan quemado simbólicamente en Brasil a una reencarnación más de otra bruja medieval, de familia materna húngaro-ruso-judía cuya mayor parte murió en el Holocausto, que fue a nacer en 1956 en los Estados Unidos.
En Brasil, en noviembre de 2017, quemaron una imagen de la feminista Judith Butler. La conferencia que tenía prevista en Sao Paulo era sobre Los fines de la democracia pero parece que el ambiente social se dirigía a que el imaginario imperante leyera La finalización de la democracia más que Los objetivos de la democracia. Más de 360.000 personas firmaron una petición para decir que Butler no era bienvenida en ese encuentro que buscaba las razones del aumento de los movimientos populistas y los desafíos que enfrenta la soberanía nacional en los sistemas democráticos. Judith Butler, a propósito de su quema simbólica, dice:
Estaba invitada a un evento internacional sobre populismo, autoritarismo y la actual preocupación de que la democracia esté bajo ataque… Y la apertura ética es importante para una democracia que incluya la libertad de expresión de género como una de las libertades democráticas fundamentales, que visualice la igualdad de las mujeres como pieza esencial de un compromiso democrático con la igualdad y que considere la discriminación, el acoso y el asesinato como factores que debilitan cualquier política que tenga aspiraciones democráticas. Cuando violencia y odio se tornan instrumentos de la política y de la moral religiosa, entonces la democracia es amenazada por aquellos que pretenden rasgar el tejido social, punir las diferencias y sabotear los vínculos sociales necesarios para sustentar nuestra convivencia aquí en la Tierra.

Hay entonces casos en los que las expresiones y opiniones del pueblo son inducidas por el poder que manipula el pensamiento y las acciones lo cual dista diametralmente de la participación en la que las individualidades que conforman ese pueblo acceden a espacios de conocimiento, reflexión y manifestación libre y voluntaria que es la única manera en la que la democracia puede crecer y fortalecerse como “el poder del pueblo” para el pueblo, para su libertad y su bien estar.
En Ecuador también la democracia se tambalea. A finales del año pasado, el periodista Roberto Aguilar fue agredido en una de las llamadas fiestas de la democracia, que concentró unas 600 personas:
Acabo de ser agredido físicamente y de palabra por Omar Simon mientras cubría la concentración correísta en la tribuna de la Shyris. Una fiesta de la democracia se vive aquí.
— Roberto Aguilar (@raguilarandrade) 28 de noviembre de 2017
A inicios de este año, un importante porcentaje de personas que no acudieron al llamado democrático, que contó con poca participación real, partiendo de la confusión que generaron las preguntas en quienes acudieron y en quienes no lo hicieron; hubo cierto tufo a manipulación cubierto con caramelo democrático. No nombrar a Dios en vano, dicen; no nombrar la democracia en vano, digo. Para el poder que vive de mentiras, impunidad y miedo, la otra o a el otro no valen. Y esto no es lo peor. Lo “peor de lo peor” es “la cantidad de cómplices que necesita y que efectivamente tiene un abusador para conseguir su impunidad”, como dice, en Página 12, otra bruja: Malena Pichot. Así, la democracia resulta una gran mentira, lo cual es una gran verdad. Y no dejará de ser una utopía si no logramos asumir la democracia como el sistema que puede permitir el desarrollo del ser humano a partir del goce de oportunidades de crecimiento para la actuación libre y criteriosa.
Si pensamos, entendemos y asumimos a la democracia como la posibilidad de “mantener encendida la esperanza por una vida común no violenta y el compromiso con la igualdad y la libertad, un sistema en el cual la intolerancia no se transforma en simple tolerancia, pero es superada por la afirmación corajosa de nuestras diferencias” como propone Judith Butler, la utopía de la democracia podría ser cada día más una realidad. Y la paz podría llegar a ser más que una noche al año.
Imágenes
Unsplash: Sacha Styles; Jeremy Cai