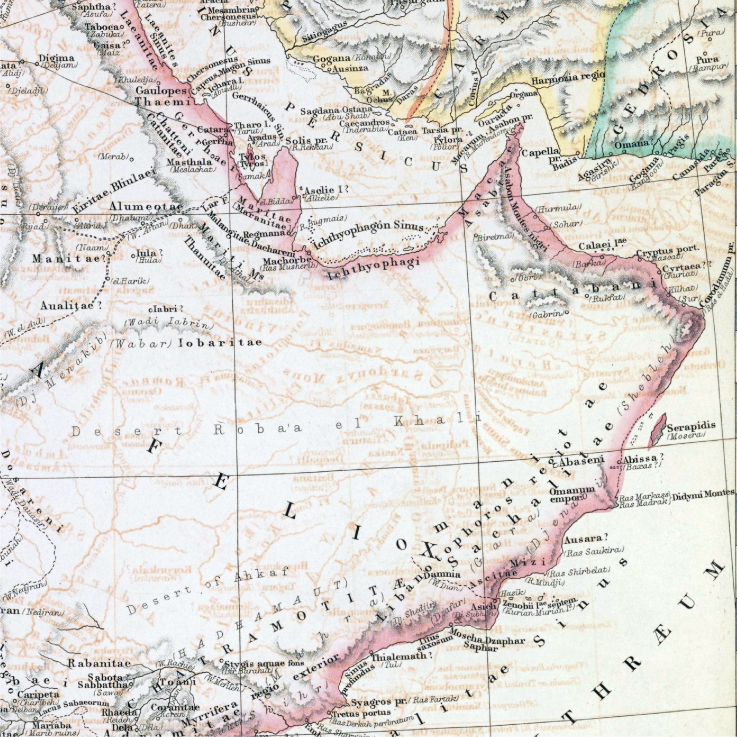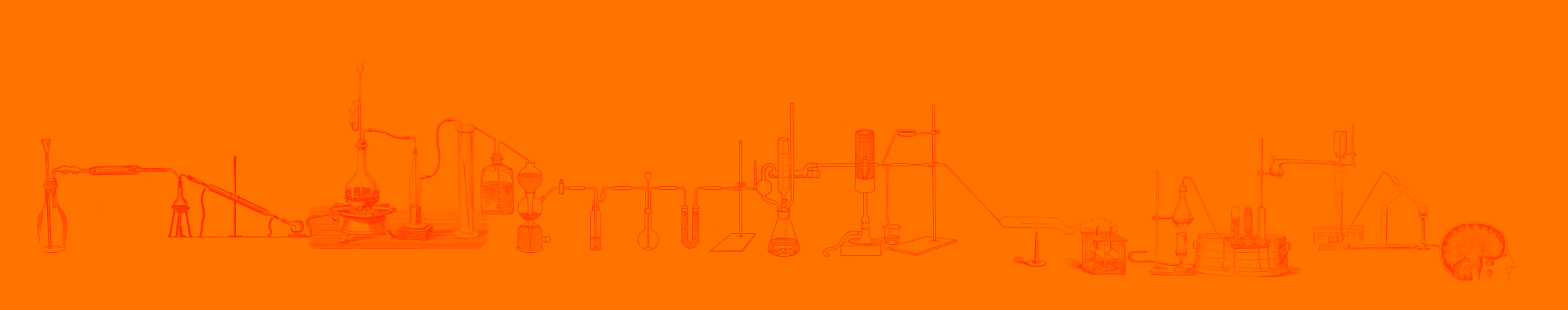Rafael Romero
dios en todas las cosas
en la basura
en el placer de la puta
en el vuelo de gallinazo
en la descomposición de los cuerpos
dios en todas las cosas
La experiencia de lo sagrado
Producto de la evolución de la civilización, la cultura y el conocimiento, hemos dejado atrás una concepción ingenua de lo sagrado, propia del pensamiento arcaico y de la religión natural, que recurría a mixtificaciones religiosas y a prácticas rituales violentas para dar cuenta y forma a la experiencia de lo sagrado. Es difícil, en el nivel de conocimiento con que contamos hoy, creer que la erupción de un volcán es una lucha entre los dioses, que a las brujas se las destruye mediante un espejo, que las enfermedades son un castigo divino, que la ira de los dioses se calma con sacrificios de sangre. Pero esto no significa que la experiencia de lo sagrado se haya ausentado. Persiste porque es parte de la estructura de la experiencia humana. Lo sagrado es constitutivo del hecho de ser y hacerse humano. Ningún otro ser vivo, animal o vegetal, rinde culto a sus antepasados, entierra a sus muertos, adora a sus dioses.

El ser y hacerse humano tiene lugar como acto de reconocimiento de la incompletud de lo humano, de su limitación como criatura, de su profunda insatisfacción e inquietud, mientras no encuentre el descanso del sentido y del significado de la vida. San Agustín lo expresa como anhelo de retorno al origen, a su creador: “porque nos hiciste para ti, y nuestro corazón está inquieto mientras no descanse en ti” (Confesiones, Libro Primero, Capítulo I, Invocación). El círculo del sentido no se cierra sino cuando retornamos a los orígenes, al ser del cual salimos y al cual regresamos como a un lugar de descanso. Hacerse humano, evolucionar hacia nuestro ser cósmico, se presenta como disolución de la diferencia, como retorno a una condición originaria: salimos de lo indiferenciado para volver a él luego de la experiencia de la diferencia que es la vida. Somos parte de algo más grande que nosotros mismos, que la vida misma: el Universo, el Cosmos, Dios.
Contemplar nuestra incompletud es una revelación fundamental de la experiencia de lo sagrado; revelación que nos remite al hecho autoevidente de la muerte, de la disolución del yo, del retorno a los orígenes. Es en la experiencia del límite, del más allá (o tal vez más acá) de las fronteras de lo humano, de aquello a lo cual no podemos acceder sin dejar de ser lo que somos, donde lo sagrado emerge, aparece, se hace presente. Durkheim señala este aspecto de lo sagrado al decir que es aquello que si lo topas, te destruye. Por ello son necesarios los ritos, para entrar y salir sin destruirnos. Un dicho dice que cuando bailas con el diablo, el diablo no cambia, eres tú el que cambia. El encuentro con lo sagrado te transforma. Es la frontera, la crisis, la muerte, la guerra, la enfermedad, lo que nos acerca a Dios, a lo sagrado. Un caso significativo para la cultura moderna es la experiencia extrema de Teilhard de Chardin, sacerdote jesuita, paleontólogo y místico, quien reafirma su creencia en lo divino, en el Cristo-Cósmico, al enfrentarse diariamente a la muerte en el frente de batalla en la segunda guerra mundial.
Secularizaciones múltiples
La experiencia de lo sagrado es parte de nuestra dotación como personas, como seres vivos y cultos, simbólicos. Y como todo lo que sucede en el plano humano-finito, lo sagrado ha adquirido formas sujetas a la evolución y la historia. Experimentamos lo sagrado en un contexto social, a través de un conjunto de formas y en un momento determinado de la evolución socio-cultural. Entre esas formas están las religiones y las iglesias. Cada una es, digámoslo así, una emanación cada vez más débil, un plano decreciente de concreción empírica en donde tiene lugar la experiencia de lo sagrado. Las religiones son formas civilizatorias y las iglesias formas organizacionales. La religión organiza dicha experiencia por medio de sistemas de creencias, ritos y dogmas que son parte de nuestra constitución civilizatoria. Nuestras diferencias profundas con quien no es de Occidente tienen que ver mucho con esa matriz civilizatoria que nos otorga el cristianismo, al menos en mi experiencia personal: para un hindú la Biblia no entra en el catálogo de sus libros fundamentales, no existe un solo dios, ni una potencia única, un Uno inmutable. Y las iglesias, al final de cuentas, resultan meras formas organizacionales, la parte más externa, menos profunda, de la experiencia de lo sagrado.

Experimentamos lo sagrado como hierofanía (Eliade), como una relación que opera a través de cualquier objeto, material, conductual o simbólico, y que permite o gatilla una revelación sagrada en quien lo experimenta. De esta manera se marca el repertorio de objetos, creencias, ritos y prácticas que posibilitan la experiencia de lo sagrado y que se opone al conjunto de objetos profanos, de la vida cotidiana, del mundo del trabajo. La diferencia entre lo sagrado y lo profano es constitutiva al proceso de estructuración de cualquier orden social. Lo que caracteriza a Occidente es tratar esta relación en términos de secularización creciente, de transfiguración de los valores sagrados en valores humanos, racionales, inmanentes, lo que tuvo lugar junto al proceso de diferenciación funcional y que hizo que lo sagrado se experimentara en espacios parciales, en ámbitos de acción y de sentido cada vez más atomizados, específicos, funcionales. Sin grandes metarrelatos, la experiencia de la totalidad y lo trascendente queda condenada al espejo de lo parcial e inmanente. El Occidente racionalista vive en continua secularización y por más soluciones que elabore, como cabeza de medusa, resurge la inquietud fundamental, la insatisfacción total, el anhelo de eternidad. Todo punto de vista se iguala ante la verdad fundamental de la muerte; pasado y futuro desaparecen en el instante eterno. Pero el Occidente Racionalista pretende controlarlo todo con la fuerza de la razón y la técnica. Y no solo el mundo exterior, físico-natural, sino el interior, la mente y el espíritu.
El mundo moderno es resultado de la transfiguración y secularización de muchos ritos y prácticas religiosas elaboradas para transcender y experimentar lo sagrado, en mecanismos y formas de control social y personal, inmanentes, sin transcendencia, disciplinarias, tecnologías puras de la vida y el sentido. Max Weber estableció una forma específica de esta relación en La ética protestante y el espíritu del capitalismo. La Reforma Protestante tiene una afinidad electiva, no causalidad lineal y unilateral, con los comportamientos económico-racionales del capitalismo moderno. La ética calvinista se transfiguró en comportamiento económico-racional. Pero no sólo la Reforma, sino también la Contrarreforma Católica. Tal vez sea mucho decir que los fundamentos epistemológicos de las ciencias sociales son la transfiguración de los Ejercicios Espirituales de San Ignacio de Loyola, del siglo XVI. Pero si uno realiza una comparación conceptual, tal vez conductual-cognitiva, podrá advertir que el principio de neutralidad valorativa de la ciencia moderna, la diferencia entre “juicios de hechos” y “juicios de valor”, es similar o isomorfa, al principio de indiferencia ignaciano, estado en el cual tu alma es indiferente a todo, al bien y al mal, y está atenta y dispuesta a la voluntad de tu creador, y que de alguna manera es el estado al cual se espera acceder luego de pasar por los Ejercicios espirituales.
Otro de los mecanismos de discernimiento espiritual-racional es el de la autoobservación, también presente en los Ejercicios, y de manera explícita: para controlar un pensamiento, deseo, pecado, curiosidad que te agobia, marcas en una línea cada vez que sucede, por la mañana y por la tarde. En tu examen de conciencia nocturno comparas mañana y tarde, y luego día con día, luego semana con semana. Observas tus observaciones, te auto-observas para realizarte, depurarte, trascender. En términos conductuales-cognitivos es el fundamento de la reflexividad. Un ser reflexivo es aquel que reconoce su error y reajusta su camino: reconoce su pecado, se arrepiente y corrige el rumbo. La imagen de la ciencia es isomorfa a las imágenes y formas religiosas: el arrepentimiento es una forma de retroalimentación. Tal vez sea mejor decir que el mecanismo de la retroalimentación de la ciencia moderna es isomorfo a las ideas del arrepentimiento y el sacramento de la confesión.
En esta misma estela de reflexión, pienso que la dirección espiritual, el discernimiento de espíritus y las técnicas de contemplación constituyen los antecedentes de la psicología moderna, incluido el psicoanálisis, por supuesto. Entre los textos de referencia de esta tradición mística de occidente y del cristianismo podemos señalar la Subida al Monte Carmelo de San Juan de la Cruz, y Las moradas de Santa Teresa, La nube del no-saber, anónimo inglés, El peregrino ruso, anónimo de la tradición del cristianismo ortodoxo. La transfiguración-secularización hace que se pase de métodos para transcender hacia lo divino a técnicas para vivir la inmanencia de lo humano. Si antes te confesabas como un rito de purificación para el encuentro con lo sagrado, hoy vas al psicoanalista para sentirte bien contigo mismo. Lo ético que acompaña a las ciencias de la salud y de la mente nos advierte de la presencia de un hecho sagrado en el tratamiento con el cuerpo y el sufrimiento. Otra de las formas en las que lo sagrado se transfigura en formas sociales, en ámbitos de acción diferenciados, cada uno con su ética, su mística, sus propios principios, ritos y prácticas.

El modo/contexto social en el que hoy experimentamos lo sagrado está marcado por los efectos de la diferenciación funcional. Cada diferencia funcional instaura un ámbito de acción que se presenta como posibilidad de realización del ser y hacerse humano: no existe un hombre universal, sino cada uno realizando su propia vocación, su propio destino. Cada sujeto realiza su universal en su particular. Es como si cada ámbito de acción fuese resultado de una partición del poder original, como pasaría en el caso en el que un chamán reparte sus poderes entre sus diferentes hijos. La experiencia de lo sagrado se concretiza en un significado de lo particular/local, pero ya no salta hacia lo universal/global, hacia la recomposición de la unidad. Todo lo contrario: se instaura como diferenciación-sin-fin, producción que nunca termina, insatisfacción total.
La cultura de la experimentación, la experimentación-sin-fin, es otra de las formas en las que el Occidente Racionalista secularizó, esta vez no un texto, sino a objetos y substancias que eran vehículos para la experiencia de lo sagrado. Las plantas y pócimas sagradas se transfiguraron en fármacos y drogas. Las bebidas rituales que posibilitaban una experiencia de transición hacia un estado sagrado, distinto de lo profano, que transciende el plano inmanente y cotidiano, se convierten en sustancias alienantes, destructivas, que desorganizan a las personas, que afectan a su racionalidad, emocionalidad y socialidad. En este contexto, las drogas se constituyen en experiencia sagrada del mal, vehículos para la experiencia de la disolución del yo que demanda, no supone, sino que exige, el contacto con lo sagrado, pero deteriorado.

El mundo moderno, siempre de secularización hasta el extremo, transfiguró las substancias para quitarles su capacidad de darnos una experiencia sagrada, y las transubstanció en drogas, inmanentes, destructivas, que nos sacan del mundo profano del trabajo y la eficiencia, y nos arrojan a la condición de disolución, de ruptura de toda moral, de todo escrúpulo, de todo sentido, pero sin retorno hacia la reconstrucción, la recomposición del universo, de la vida. Pérdida de la experiencia de lo sagrado total en la experiencia particular de la diferenciación funcional y de la experimentación-sin-fin. Se trata de una experiencia sin sentido trascendente, sino atomizado, que se queda en el éxtasis, en el momento, que se agota en su placer, en la experiencia momentánea.
Recuperar al hombre interior
La experiencia de lo sagrado aparece como opuesta a la experiencia de la falta de sentido y transcendencia que la diferenciación-sin-fin y la experimentación-sin-fin imponen. En la tradición católico-cristiana se diferencia entre la vida activa y la vida contemplativa. Esta distinción se remite al episodio en el que Jesús se encontraba de visita en la casa de unas amigas, Marta y María. Mientras Marta preparaba la comida y arreglaba la casa, María permanecía a los pies de Jesús contemplándolo. La vida activa es afín a la eficiencia del mercado y la razón instrumental, mientras la vida contemplativa se transfigura/contiene en el arte, en lo simbólico, en lo imaginario. Pero restringir la experiencia de lo sagrado al ámbito del arte es una forma de la misma diferenciación funcional que como sistema global no posibilita la experiencia de la trascendencia. Es el dominio de lo social/funcional sobre lo individual/personal. No hay forma de transcender en una sociedad funcional, si no es volviendo al acto personal, íntimo, interno, de la contemplación de lo sagrado y en el que nos reconocemos, cada uno, no sólo como parte de una sociedad o de una especie, sino como seres del universo, cósmicos, universales; parte de la realidad, de algo que no sólo somos nosotros, que está más allá de la muerte, de la disolución de nuestro yo.
Los textos místicos describen los métodos y técnicas del acto de contemplación, distinto de la reflexión, la meditación y la oración discursiva. Son técnicas que buscan silenciar y contener los pensamientos y deseos, no importa que sean buenos o malos, para dar paso a una experiencia de percepción total del universo, del cosmos. Contemplar es lo opuesto a reflexionar. La técnica más conocida y divulgada es la repetición constante de una palabra sagrada. En el Peregrino ruso la frase sagrada que se repite una y otra vez es Señor Jesús, ten piedad de mí. Todo pensamiento afecta el estar en contemplación, en silencio, al permanecer en la Nube-del-no-saber. Esta técnica (que en las tradiciones de Oriente las llaman mantras) permite que se despierte lo que los místicos llaman el hombre interior. Pienso en esta figura, no como el sujeto de la lógica cartesiana, sino en el sujeto de la reducción fenomenológica. El hombre interior de los místicos es el sujeto de la intuición intelectual de la evidencia absoluta que ocurre en ese “dejar la palabra puramente al ojo que ve” que Husserl menciona en la cuarta lección de sus clases en Gotinga:
Nos viene, en efecto, a la memoria el lenguaje de los místicos cuando describen la intuición intelectual, que no es ningún saber de entendimiento. Y todo el arte consiste en dejar la palabra puramente al ojo que ve y desconectar el mentar que, entreverado al ver, trasciende (Idea de la Fenomenología, Cuarta Lección).
Pero la razón fenomenológica de la primera mitad del siglo XX está pre-dicha en la descripción de la experiencia mística en el siglo XIV:
Los que sin embargo, están continuamente ocupados en la contemplación, experimentan todo esto de modo diferente. Su meditación se parece más a una intuición repentina o a una oscura certeza. Intuitiva y repentinamente se darán cuenta de sus pecados o de la bondad de Dios, pero sin haber hecho ningún esfuerzo consciente para comprender esto por medio de la lectura u otros medios. Una intuición como esta es más divina que humana en su origen (La nube del no-saber)
Si la apuesta filosófica de la fenomenología husserliana era salvar lo que nos quedaba de razón frente a la barbarie de las dos guerras de la primera mitad del siglo XX, no se trataba de una razón reflexiva, analítica, instrumental, sino de una razón intuitiva, contemplativa, de percepción total, más divina que humana como advierte el místico anónimo inglés.
En la descripción que el médico y neurocientífico Eric Kandel hace sobre la manera en la que nuestro cerebro y sistema nervioso capturan el mundo exterior, señala la compleja interacción entre dos sistemas: el descendente y el ascendente, entre el conocimiento y la percepción. El Occidente Racional ha dado énfasis al sistema descendente, al conocimiento, a la vida activa, sobre el sistema ascendente, sobre la percepción y la vida contemplativa. El Occidente Místico, siempre presente en el fondo de la escena civilizatoria, da cuenta del hombre interior, de hombre que contempla, mudo y callado, su condición universal, cósmica y divina: su absoluta finitud e incompletud, su ser-para-la-muerte. Tal vez sea un buen momento para traer a primer plano a este hombre interior antes que el juego de los espejos informáticos termine por cubrirlo de meros simulacros.