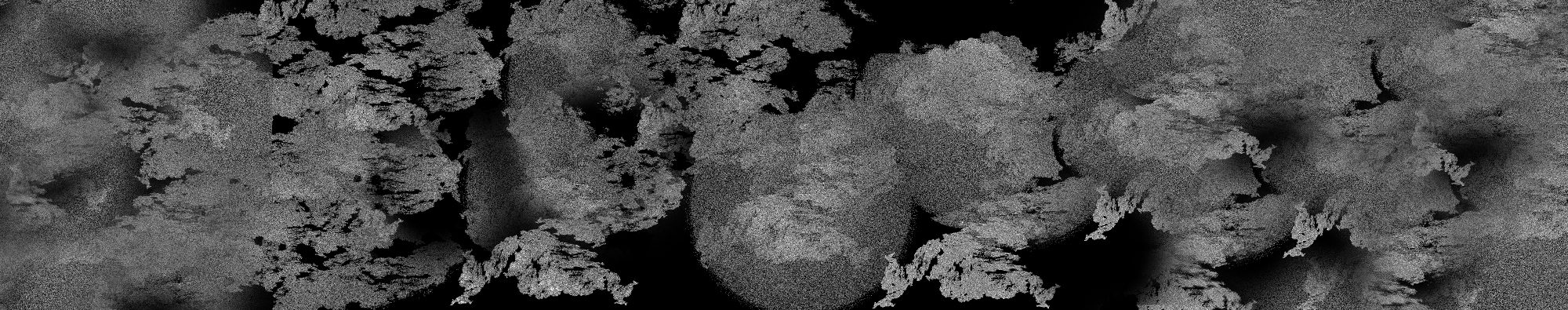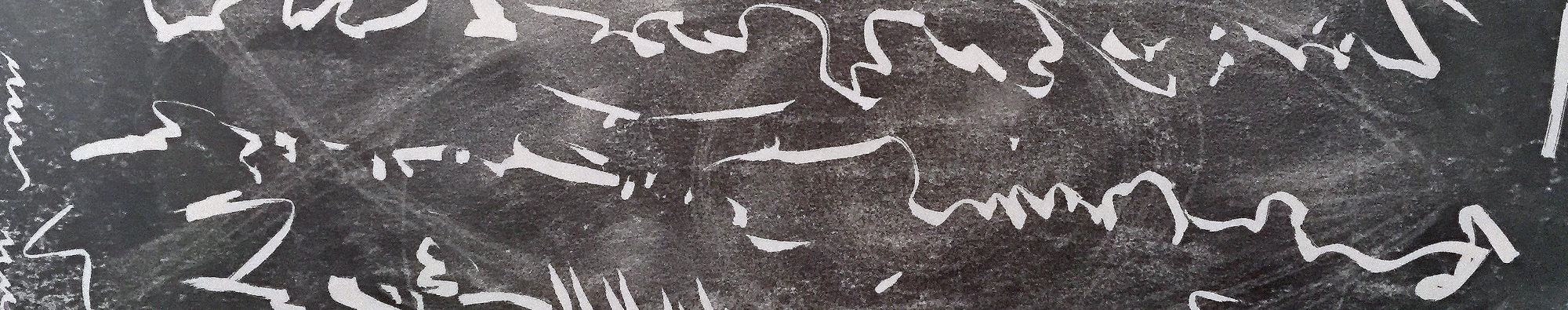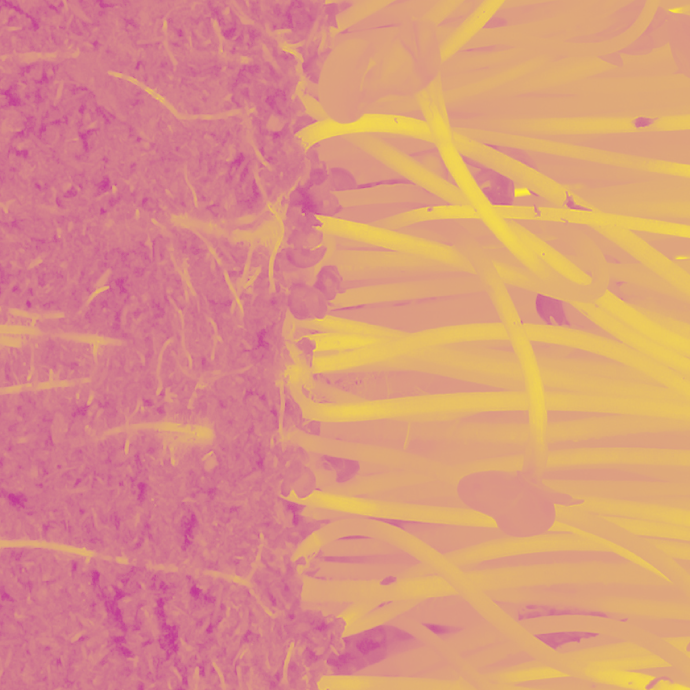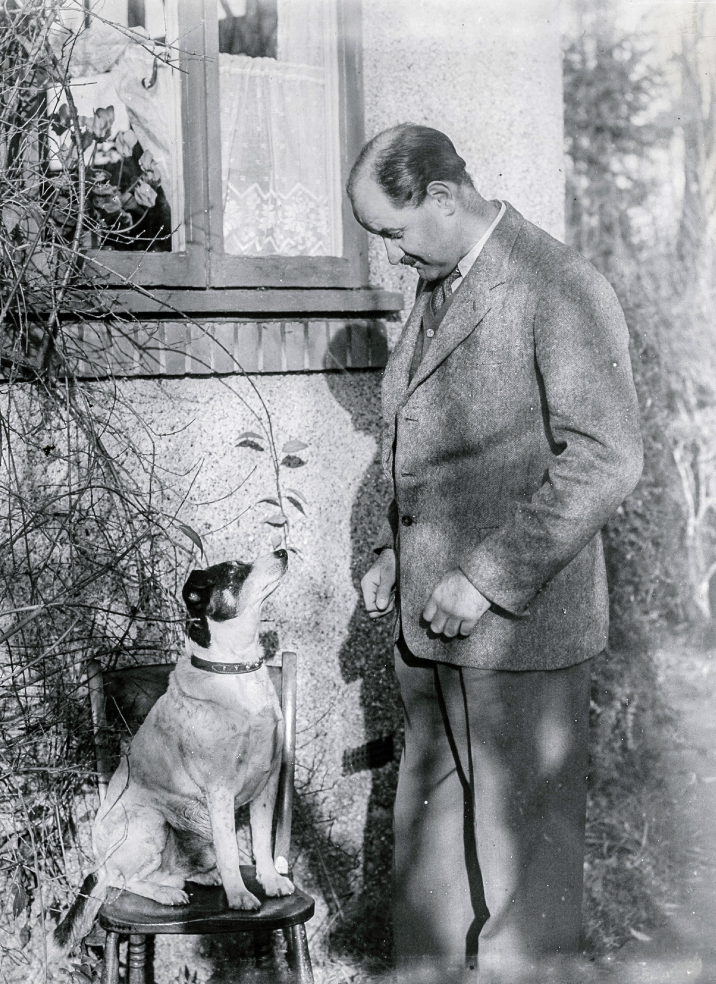Fernando Albán e Iván Carvajal
El hombre libre en nada piensa menos que en la muerte
Bento Spinoza
Cuando se sabe alguna cosa es siempre por gracia de la Naturaleza
Ludwig Wittgenstein
Biopoder
La pandemia ocasionada por el Covid-19 se ha extendido por vastas regiones del planeta; se puede decir que sus consecuencias adquieren una dimensión global. No sabemos cuántos seres humanos morirán a causa de la epidemia, ni cuánto tiempo tomará el controlarla, pero nos plantea cuestiones que deben ser abordadas críticamente. El confinamiento prolongado, el establecimiento de medidas de «estado de excepción» adoptadas prácticamente en todo el mundo, o, como prolongación de estas, aquellas que se proponen para el control de la movilidad de las personas ―prohibición de tránsito entre fronteras, seguimiento a través de sus teléfonos y otros aparatos personales, todo ello en nombre de la seguridad y de la salud―, deben ponernos en alerta frente a mecanismos que pueden derivar en la supresión de libertades básicas. Se condena a los seres humanos a vivir acuciados por el terror, en un mundo en que renuncian a la libertad en nombre de la seguridad.
En uno de los capítulos titulado «El panoptismo» de Vigilar y castigar, Foucault muestra la semejanza que existe entre un decreto promulgado en Francia a finales del siglo XVII, que establece las medidas que deben ser adoptadas en caso de que se declare la peste en una ciudad, y el dispositivo de vigilancia ideal que se erige bajo la forma del panóptico. En los dos casos se trata de la configuración de un espacio cerrado, vigilado hasta en el último de sus rincones, en el cual los individuos son controlados hasta en el más mínimo de sus desplazamientos. Este señalamiento sugiere que el «sueño político de la peste» consiste en la penetración del reglamento hasta en los estratos más íntimos de la existencia, configurando así el «funcionamiento capilar del poder». La peste, en tanto desorden potencial, apela a la disciplina como su correlato médico-político. Detrás del dispositivo disciplinario se encuentran el terror ante la posibilidad de contagio y la sed religiosa de salud.
En la novela La peste de Camus, el sacerdote y el médico mantienen roles protagónicos en medio de la epidemia, aun si sus funciones son antitéticas. El primero recomienda asumir una actitud resignada frente a los embates de la enfermedad, pues la suerte de los condenados corre a cuenta de la voluntad divina. El segundo, por el contrario, ha sido capaz de subrogar en sus funciones a la autoridad política, a fin de encaminar dispositivos de salud pública tendientes a detener la expansión del contagio. Ahora bien, en un escenario en el que el médico substituye al gobernante, lo político deviene en simple administración de la vida desnuda. La política se convierte así en administración de la vida humana, entendida como mero proceso biológico.
La cancelación de la actividad política despliega la omnipresencia de los dispositivos de control y la multiplicación de medidas tendientes a mantener el distanciamiento social y restringir las libertades; el estado no apela a la responsabilidad de los individuos, a su comprensión de lo que está en juego en una pandemia, sino que impone el terror; no apela al uso de la razón frente a la adversidad, sino que a través de la coerción se subsume al individuo, al ciudadano, en la “minoría de edad” de la que hablaba Kant.
El biopoder, el control ejercido sobre las comunidades en nombre de la defensa de la vida, se ejerce con el declarado propósito de enfrentar la guerra contra el «enemigo invisible». La metáfora de la «guerra» contra el virus pone en evidencia el desplazamiento de la política y su sustitución por la técnica médica. Clausewitz, uno de los generales prusianos derrotados por Napoleón en Jena, supo resumir el sentido de la guerra: la continuidad de la política con otros medios. Pero entre el hombre y el virus no hay política posible, por tanto, tampoco guerra ―la inmunidad de los organismos solo pedagógicamente puede explicarse como una guerra entre agentes patógenos y anticuerpos―, aunque el estado de excepción se imponga bajo el supuesto de la guerra. Sin embargo, lo que sí es posible advertir en medio de la pandemia es la guerra global que se libra entre potencias por el dominio y la reorganización del poder, del “nuevo orden mundial”, la guerra económica que se agudizará en todo el planeta como consecuencia de la crisis que ya estaba anunciada aun antes de que surgiera el Covid-19.
¿Acaso el mundo del futuro acabará por excluir la libertad de movimiento y de reunión en nombre de la seguridad? ¿Acabarán los muros o las medidas de distanciamiento por imponerse frente al encuentro, siempre incierto, nunca del todo seguro y siempre probablemente peligroso, entre individuos o comunidades o culturas diferentes? ¿Terminaremos por cerrar las puertas de «la casa» ya no solo al extranjero sino también al amigo, en nombre de que debemos protegernos de los contagios? ¿Acabará el miedo por imponerse frente a la hospitalidad? ¿No nos abrazaremos, no nos besaremos nunca más o durante prolongados períodos de tiempo?
Confinamiento e inmunidad
La metáfora «guerra contra el enemigo invisible» se vincula con otro desplazamiento de sentido que tiene que ver con el término «inmunidad», una transposición que, en este caso, va en sentido inverso a la anterior, desde el ámbito de la biología al de la biopolítica. La «inmunidad», en sentido biológico, es el proceso de respuesta de un organismo vivo ante la presencia de agentes externos patógeneos, por caso, los virus o las bacterias. Los organismos reaccionan a fin de eliminar a tales agentes, a fin de crear los anticuerpos, es decir, los compuestos bioquímicos que anulan a esos agentes externos o a sus efectos. Las vacunas son dispositivos de la técnica médica que realizan «artificialmente», bajo el modelo que existe en la «naturaleza», una contaminación controlada de los individuos ―hombres, animales― para provocar la inmunidad. Pero en el ámbito jurídico la inmunidad tiene un significado diferente: la excepcionalidad de quien no está sujeto a la norma, o que no puede ser juzgado por la ley, salvo que se modifique su estatus legal. Es la inmunidad de la que gozan gobernantes, parlamentarios, jueces. Es la inmunidad que se opone a la condición común (la comunidad). En extremo, es la inmunidad del monarca, del dictador, del soberano. El soberano es quien decide el estado de excepción, decía Schmitt.
Sin embargo, se ha tejido otro significado de inmunidad que traslada, como decíamos, el sentido que tiene en el ámbito biológico o bioquímico al de la política: la eliminación del extraño, del extranjero, del parásito social. Siguiendo la lógica de lo inmune, el individuo (yo, ego) es coaccionado para que cierre su originaria apertura y se retraiga al ámbito privado de la intimidad, de la familiaridad, que lo exonera de la obligación respecto del otro. Recluido en el caparazón de la subjetividad, cortado del ser en común, yace acosado por el temor al contagio, ya no solo del organismo (la enfermedad: la peste, la locura, la lepra, el sida), sino moral (el mal, la perversión, las drogas, el alcohol), religioso (el pecado), político (la traición, la incorrección, la rebeldía). Pero la aspiración a la inmunidad ha estado también en el origen del trazado de las fronteras, de la construcción de muros, de la erección de fortalezas; se prohíbe la inmigración, se expulsa a los migrantes a las desamparadas tierras de nadie, se los abandona para que se ahoguen en el mar o en algún contenedor. O, más cerca aún de nuestra experiencia, se edifican conjuntos residenciales cerrados y vigilados por policías privadas, mientras se tejen redes de enclaustramiento en torno a las poblaciones marginales con las policías públicas.
En la crispación del terror al contagio que provoca el Covid-19 se combinan peligrosamente el miedo irracional a una enfermedad de la que todavía conocemos muy poco, para la que aún se carece de fármacos, y el miedo al extraño, al que se rechaza en realidad porque es el diferente, y al que por el mero hecho de venir de otra parte, de ser diferente, se condena tan solo porque podría ser un portador del virus de la muerte. El extremo del uso cínico de estos diversos sentidos de «inmunidad» lo acaba de hacer Trump cuando soberanamente prohíbe la inmigración a los Estados Unidos como consecuencia de la pandemia.
Obviamente, la pandemia requiere de algunas medidas necesarias para reducir los contagios, la morbilidad y la mortalidad. Pero sin duda la consigna «¡Quédate en casa!» puede verse como un ocultamiento de la desigualdad, incluso ofensiva, entre quienes viven en la opulencia y la ostentan en las redes sociales aun en medio de la catástrofe, y quienes viven en hacinamientos de pobreza extrema o simplemente en las calles. ¿Qué grado de responsabilidad tienen los gobiernos al ordenar el encierro de cientos de miles de personas que viven de lo que producen y comercian diariamente? ¿Qué parte de la población tiene realmente capacidad de ahorro para auto recluirse en una situación de este tipo? ¿Qué «casa» poseen los pobres de solemnidad, los habitantes de barrios marginales, cuál tienen los migrantes abandonados en las fronteras, en tierras de nadie, los expulsados por la guerra o por el hambre? Hay razón para preocuparse por las consecuencias de un encierro prolongado «en casa»: crisis sicológicas, incremento de maltratos intrafamiliares. ¿Cuánto tiempo pueden soportar los niños encerrados, cuáles van a ser las consecuencias sicológicas y físicas de su encierro? La consigna «¡Lávate las manos!» puede resultar indignante para millones de seres humanos que viven sin acceso al agua potable, en medio de la insalubridad o de sequías permanentes. La pandemia ha desvelado la crisis de los sistemas sanitarios, sea por su precariedad o sea porque los estados han desmantelado o debilitado las condiciones de los servicios públicos. Ha mostrado también la crisis de los sistemas públicos de educación, la miseria cultural de los medios de comunicación de masas que usufructúan de la información precaria y amarillista sobre la pandemia.
Por otra parte, se incita a transformar «la casa» en una prolongación del lugar de trabajo. El lugar de descanso, de esparcimiento, de convivencia con la pareja, con los hijos, con los ancianos, se convierte en mera instancia del lugar del trabajo. ¿Qué está en juego en esta borradura de límites? Incluso se postula que ese será el futuro del trabajo, de la educación. ¿A distancia, sin cercanía física entre los individuos? ¿Sexualidad virtual?… ¿Qué está en juego cuando por las limitaciones de los sistemas de salud hay que decidir a quiénes se sacrifica?, ¿a qué personal, a qué enfermos? ¿Qué resurge detrás de los chivos emisarios a quienes se debe sacrificar o en quienes se descarga la culpabilidad por la pandemia?
Pero la pandemia del Covid-19 es solo una de las catástrofes que posiblemente deba enfrentar la humanidad en estos próximos decenios. ¿Sería deseable un sistema de gobierno mundial que sin apelar al estado de excepción pueda dirigir acciones necesarias, sustentadas en el conocimiento científico y en un manejo razonable de los dispositivos técnicos, para enfrentar probables catástrofes, la destrucción de ecosistemas, o nuevas pandemias? ¿Sería posible?… ¿O debemos prepararnos para enfrentar esas catástrofes casi desguarnecidos, en manos de precarias democracias liberales cada vez más débiles, o tendremos que someternos a sistemas autoritarios de gobierno, capaces de disponer el enclaustramiento total de poblaciones enteras y otras disposiciones semejantes de la biopolítica en curso?
Hoy, la pandemia y los esfuerzos por detenerla han convertido al mundo entero en un laboratorio, en el cual se han puesto en marcha nuevas configuraciones biopolíticas que apuntan hacia el futuro. Toda biopolítica, es decir, el usufructo de la vida de los seres humanos controlados desde el poder, tiene su correlato en una tanatopolítica: los desechables, los que deben ser excluidos, los condenados a morir. Biopolítica y tanatopolítica se juegan en una dimensión global, en todo el planeta. Ante el riesgo, hoy más presente que nunca, de que el biopoder haga del estado de excepción una condición permanente de la política, o más precisamente, de supresión de la política, cabe que se apele a la voluntad de hospitalidad, una apertura incondicional que me libre y arroje al encuentro del otro, y que debe preceder a cualquier «estar en casa». Aun en casa soy el rehén de aquel para el cual la puerta debe quedar siempre abierta.