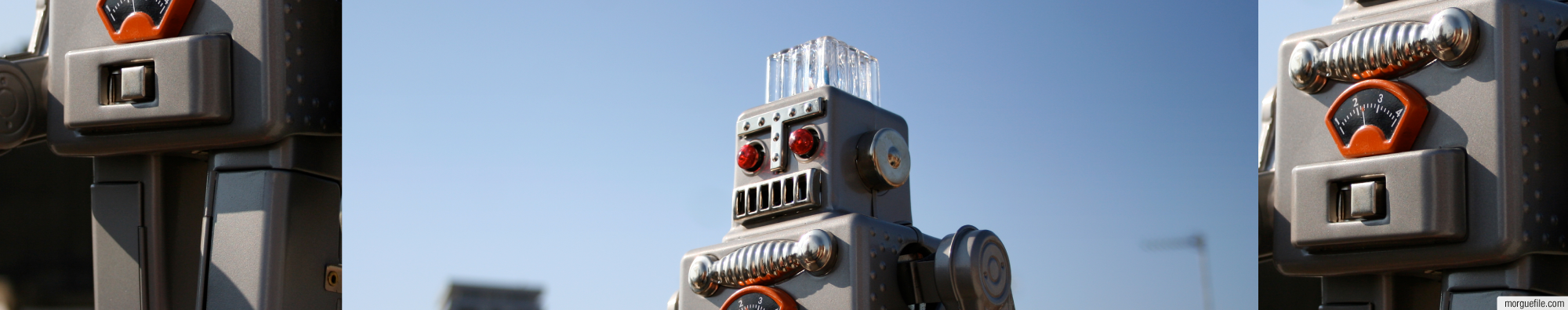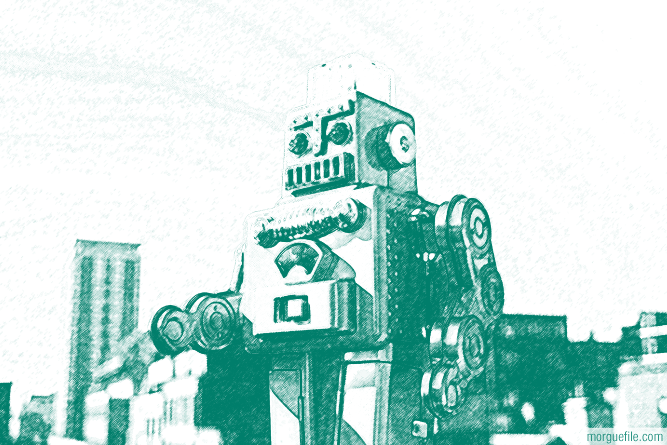Luis López López
El espacio público es la ciudad y la ciudad es sus habitantes. “Atenas no era la polis, sino los atenienses”, decía Aristóteles.
A partir de esta afirmación surgen varias interrogantes: “¿Qué hace posible que personas que no se conocen, que no tienen intereses comunes inmediatos, pese a ello se toleren unas a otras y vivan juntas?”, se pregunta Jean-Luc Nancy. Y más aún: ¿Qué pasa con el ser juntos? Estas preguntas de origen, que nos interrogan desde la antigüedad hasta el presente, vienen acompañadas de otra: ¿Qué sucede con la dimensión espacial del compartir? la cual, aun siendo sustancial, no implica necesariamente la existencia de una comunidad. ¿Qué es la “Gran Ciudad como recinto exclusivo de lo humano”, como la definía B. Echeverría en su mirada a la ciudad contemporánea? Entramos en el campo de ese gran espacio que no es un vacío ni un conjunto jerárquicamente organizado como lo fue el territorio medieval, sino un contenedor de lugares y relaciones irreductibles e imposibles de superponer, y que forma parte de la red global que caracteriza el territorio tardocapitalista. Foucault fue uno de los primeros en evidenciar la obsesión que el siglo XIX y gran parte del XX demostró por la historia y por el tiempo, reivindicando para fines del XX e inicios del presente siglo la presencia significativa del espacio, “la época del cerca y el lejos, del lado a lado, de lo disperso”.

En los distintos niveles de la condición humana: la labor, el trabajo y la acción, Hannah Arendt analiza cómo los hombres y mujeres se relacionan entre sí y con la naturaleza en su devenir vital, y podría arriesgarse la afirmación de que la dimensión espacial de la condición humana actual es fundamentalmente la gran ciudad.
La labor, es el ámbito de la subsistencia y reproducción de los seres humanos, los complementa contradictoriamente o no con el mundo natural, más aún cuando éste se ve amenazado hoy en tanto entorno de la especie humana, constituyéndose en una importantísima esfera de relacionamiento entre lo que podríamos decir son los paisajes natural y humano del mundo global. El trabajo, que transforma el mundo objetual, producto de la creación humana y que se pretende dominante sobre la naturaleza, trasciende los ciclos de la sociedad en capas culturales que se superponen, se afirman, se niegan y hacen historia. Se constituye así un mundo multiescalar, que tanto se ubica en la extensión de las actividades y funciones del cuerpo con infinidad de objetos, que van desde la piedra afilada con que se despedazaba la presa primitivamente hasta los alcances de la nanotecnología o la indagación espacial contemporáneos, “un mundo obsesionado por los beneficios y el consumismo, que empaqueta las experiencias para venderlas en lugar de insistir en la responsabilidad individual y colectiva en favor de la sensación y del espacio compartido”, dirá Olafur Eliasson. Pero es en la acción, campo de la política, donde se expresa fundamentalmente la complejidad de de la existencia compartida, aunque sin ser ella misma la cosa común en general (que ubicaría a la política como fin último). Sin embargo, su dimensión espacial ha sido apenas explorada y poco interrogada, salvo en el leguaje de las infraestructuras con que los políticos “dialogan” con sus electores. En las ciudades se requiere pasar del lenguaje de las infraestructuras al de las significaciones en el relacionamiento político de sus habitantes.
Hay una reducción cuando se ubica al ser como condición de su libertad, desconociendo la conflictividad propia de la relación con el otro y reconociendo solo el modelo del individualismo, la desagregación, el número. El primer modelo de ser-juntos, dirá Nancy, es más el lado a lado (el tocar-se) ―nuevamente el ser humano en su espacialidad― que el cara a cara (la mirada), aun cuando se pueda reprochar que esto no sea suficientemente ético, que no haya responsabilidad en el solo hecho de estar; pero es allí donde está ante todo el sentido, en tanto sentir. Uno es con el otro, más aún, si consideramos ser también con los animales, con las plantas, con los objetos. El ser juntos ubica al ser político en su acción, en su complejidad, en la confrontación que lo hace deliberante, móvil, actuante, en la disposición de producir nuevas redes de solidaridades, sin que se diluya en los posicionamientos de clase, tradición, sexualidad o etnia. Es en esa condición que se requiere de la ciudad (parte del complejo sistema territorial del espacio contemporáneo) como espacio que propicie la libertad, aquella que no anticipa ni prevé, que permite la irrupción de nuevas formas de apertura, que demanda una ética de la conviavilidad, del encuentro (aun cuando este sea perecedero), del ser capaz de abandonarse al otro, de que cualquier recién llegado pueda ser bienvenido, en fin: la ciudad como espacio público.

Esto nos lleva a pensar en ciudades en que no haya una sola identidad, ni siquiera identidades dominantes, en que existan flujos de corporeidades, diversidad de encuentros y mestizajes. La ciudad producto del trabajo puede conseguir en su trashumancia muchas identidades, la ciudad-espacio de encuentro es tensión de equilibrios débiles, que en su realización desaparecen liberándolos. La ciudadanía dejaría de ser una condición, un resultado, un decreto, es una miríada de representaciones y voluntades que expresan los intereses individuales y los intereses compartidos, es una conflictividad que se entreteje de modo inédito en las prácticas diarias, “la vida de la ciudad depende de la dispar interacción entre desconocidos, que produce un cambio en la conducta individual” afirma Steven Johnson.
De allí que quizás deban reorientarse la reflexión y la práctica en la construcción de las ciudades, y debería hacérselo tanto en el campo de las representaciones como de las mediaciones; de representaciones que tengan presente la noción de lo efímero, de la negociación y del cambio, que mantengan abierto y flexible su sistema semántico; de mediaciones del hombre con el hombre en su múltiple diversidad, del hombre con la naturaleza sin dominios que impliquen destrucción, que propicien la vida y sean objeto de una evaluación y crítica permanentes. Mantener la idea de la multiplicidad espacial y la coproducción de la misma, unir desafíos estéticos con cuestiones éticas, consideraciones de tipo político, científico y tecnológico; motivarse en el deseo de estar activos, innovadores, creativos y responsables.
La ciudad como espacio público implica “negociación, fricción, temporalidad y compromiso”, dirá Eliasson.
Imágenes: Josiah Lewis (Pexels); jimmy teoh (Pexels); Fancycrave.com (Pexels)