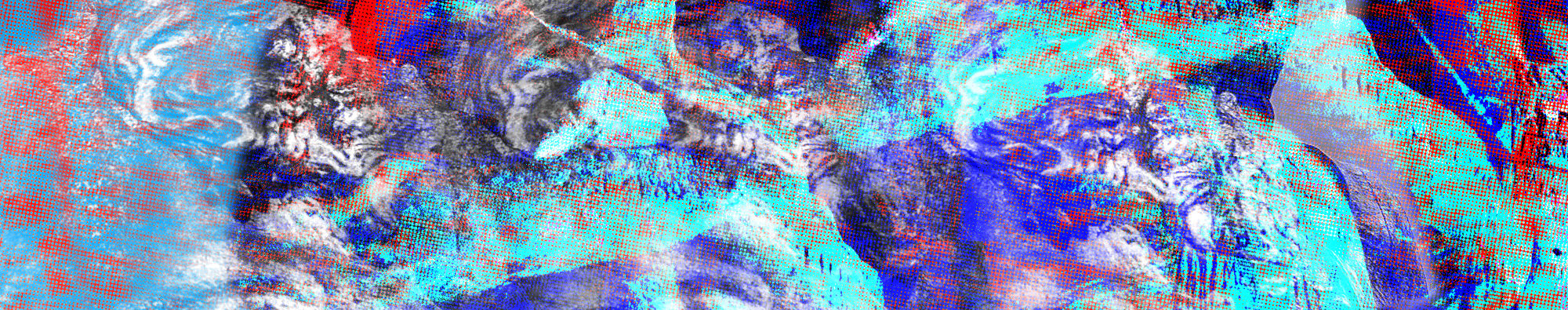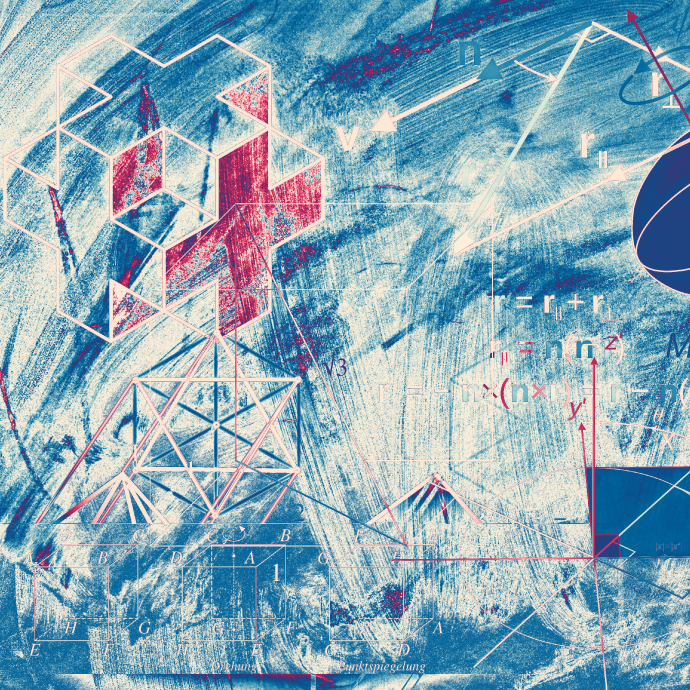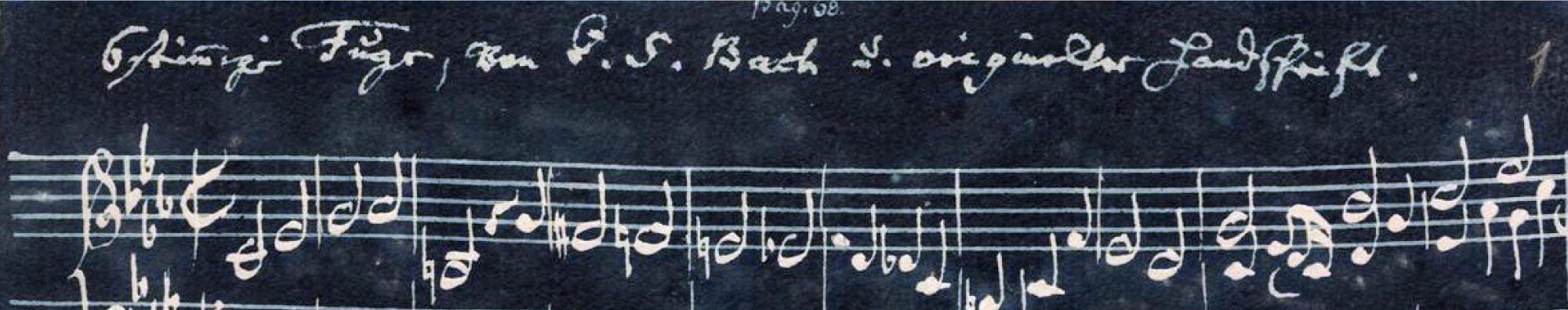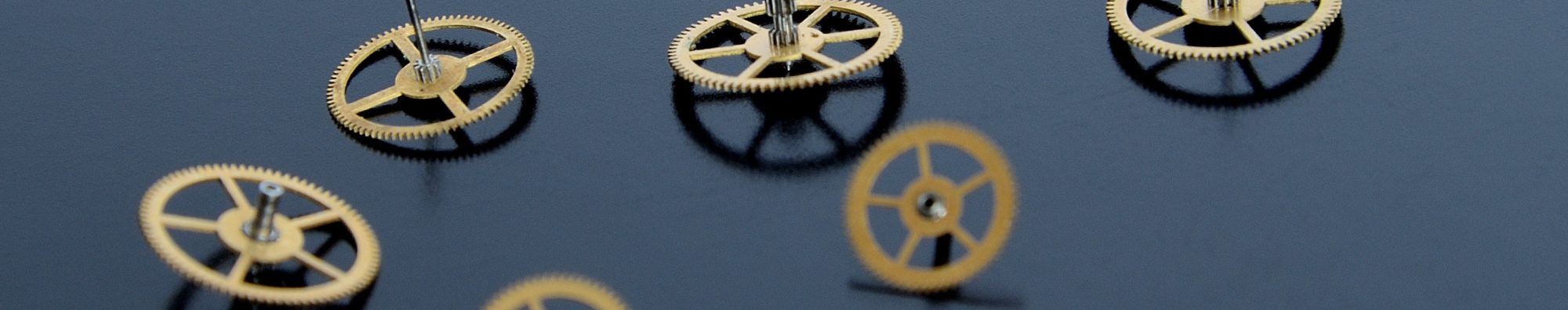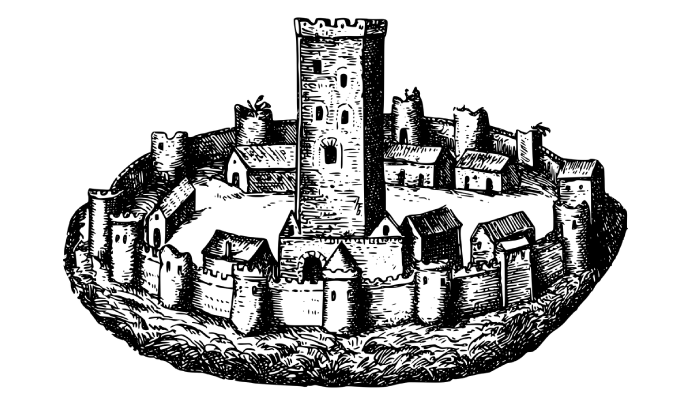Israel Muñoz
PADRE. – Solo nos queda que sobre este escenario en el que
vivimos alguna mano compasiva deje correr el telón.
José Martínez Queirolo, La casa del qué dirán.
1
Los actores respiran. Hace varias horas que han iniciado su caldeamiento y hace pocos minutos que sus oídos escuchan el murmullo de la sala. Sus corazones sin dejarse engañar empiezan a palpitar con violencia. El espacio detrás del telón se ha empezado a llenar con los Otros, con aquellos que como dice Alain Badiou en “Rapsodia para el teatro”, han sido invitados a la tortura del pensamiento.
La multitud de espectadores, que bien podría ser una sola persona, pero la etiqueta aún le calzaría, toma asiento y espera el levantamiento del telón. La mirada fija hacia delante. Como sea, para él o para ellos, los Otros están detrás de esa gran cortina.
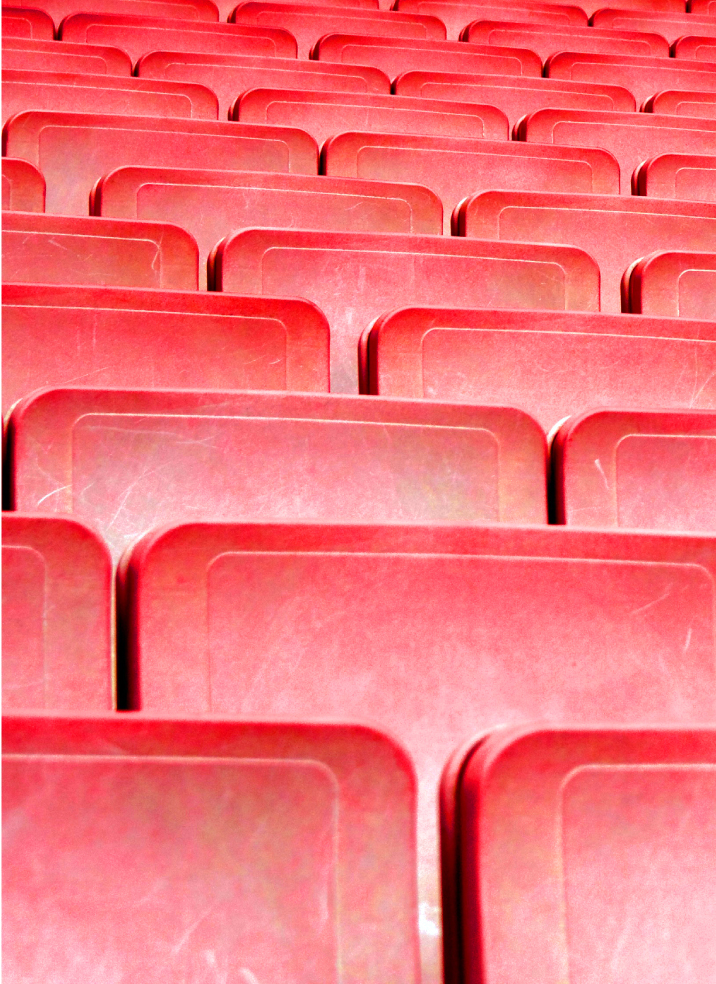
El telón, más allá de lo que evoca su nombre, es una presencia, una línea demarcatoria. A veces imaginaria, cuando es una simple frontera la que divide; otras veces concreta y material, cuando es un apagón o un pedazo de tela la que no deja mirar lo que se esconde en el escenario. De cualquier modo, su función es muy clara: separa y oculta. La distancia impuesta, como diría Jacques Rancière, sitúa y reparte lo sensible, sitúa de un lado a los que serán reconocidos como espectadores y al otro a los actores. El telón, como un dique, mantiene la tensión, dilata un encuentro, demora una batalla. Por lo tanto, mientras permanece no hay posibilidad de superarlo, es la ocultación del ser.
2
El tiempo transcurre y llega el inicio de la función. El telón se corre. El suceso dura escasos segundos o el instante en que se enciende una luz o ingresa el primer actor. Pasarlo desapercibido sería un grave error, sería obviar el acontecer de un milagro. Detenerse a contemplar el momento en que el telón se desvanece equivale a presenciar lo que Heidegger llamaba, remitiéndose al vocablo griego: aletheia. Y no es para menos, una vez corrido el telón empieza el desocultamiento del ser del teatro.
El fenómeno escénico se materializa cuando el mundo se expande por la imaginación, cuando éste cede su resistencia a la locura, cuando el escenario es una casa y una casa es un escenario sin que nos alarme el principio de no contradicción.
Alain Badiou reconoce en el teatro su capacidad de generar un acontecimiento. Y en efecto, espectador y actor se postran frente a frente como ante un espejo, pero no lo hacen como ante uno común y corriente sino frente a uno capaz de engendrar un proceso dialéctico.
El actor pone en marcha el espejo dialéctico del acontecimiento teatral. El actor sale a escena y entrega su creación, su obra de arte. Esta entrega en realidad es una ofrenda, un dar con humildad lo que tanto trabajo le llevó preparar. La pirueta del actor debe velar la preparación corporal y los múltiples ensayos que están detrás de lo que se exhibe, la elasticidad de sus movimientos y el timbre de su voz han de parecer espontáneos; el personaje ha de mostrarse y el actor ha de quedar en segundo plano, como un mago y su truco. Ningún otro sino Jerzy Grotowski miró esta condición de constante dádiva del actor y por eso lo llamó santo.
El espectador no participa del convite únicamente con su mirada, lo hace con su intelecto, y por parafrasear a Heidegger: dejándose afectar. En este caso, por aquello que sucede en el escenario. El espectador recibe el reflejo del espejo dialéctico en forma de llamadas desde el proscenio; es azuzado constantemente y debe participar, debe completar a cada momento el inacabamiento que aprecia. Acaso el gran proyecto de Bertolt Brecht justamente podría resumirse en el esfuerzo hecho para que la participación del espectador sea evidente y no haya lugar ni a la pereza intelectual ni al anonimato.

Pero actor y espectador ponen en marcha un encuentro mas no una transacción. El fenómeno teatral dice Badiou, más que representar, demuestra. Y lo que demuestra es el desocultamiento de aquello que yacía escondido tras las dos caras del telón. El desvelamiento no es inmediato ni sencillo, requiere cuidado y esfuerzo. Desocultar la verdad del ser, como lo asevera Heidegger, solicita labrar el camino que lo permita, necesita que se formule con acierto una pregunta adecuada y deje que el Lenguaje fluya, en este caso, a través de palabras, sonidos precisos, luces, cuerpos en movimiento y se genere comunicación. Espectador y actor se fundirán en un solo espíritu, en un solo organismo que se comprende, que comparte un espacio y un tiempo y lo hace suyo. La perspicacia de Badiou, que detectó lo antedicho, plantea un isomorfismo entre el teatro y la política. Tema para otra discusión pero que merece ser recordado.
3
Y el fin adviene. El teatro es un arte del momento; éste jamás está antes de tiempo, por eso el telón cuando no hay personas en la sala es solo un trozo de tela que languidece en el espacio infinito. El teatro no será mañana porque los problemas se discuten en el ahora; no hay futuro para éste porque la experiencia se forma con quienes están y no con los que han de venir.
El actor sale de escena, los espectadores abandonan el recinto.
El acontecimiento, hace poco pleno, rico, milagroso y que apuntaba a la rebelión, en cuestión de un instante, con el apagón o con el descenso del telón, se desvanece. Cuando el telón baja abre un hueco en el alma del actor, a éste le embarga un desasosiego mudo e indescifrable que acompaña al vivo recuerdo de haberlo tenido todo, de haberse encontrado y extrapolado en armonía para ahora hallarse desarraigado. Al actor no le queda otro camino que aceptar la efimeridad del teatro y mirar con envidia al poeta, al pintor o al escultor que se quedan con su obra resistente al paso del tiempo.
El espectador que miró a través del espejo dialéctico y vivió el encuentro, una vez expulsado del lugar tras la señal del telón cerrado, camina por la calle y experimenta, como dice Badiou, que la búsqueda del placer instantáneo que quizás le llevó a ingresar al teatro en un primer momento, no le fue esquivo, sino que se ha demorado en brotar, que solicitaba esfuerzo y valentía, ganas de enfrentarse a lo que yacía oculto tras el telón.