Carlos Reyes
For me, the big French D is not Derrida but Deneuve.
Camille Paglia
En años recientes ha suscitado mucha atención el estado de las universidades, y en consecuencia de las humanidades. Hay un profundo interés por la manera en la que se relacionan las disciplinas humanísticas y científicas con la gran cantidad de información disponible en Internet, y sus efectos en la enseñanza y la investigación. Las universidades disponen de un volumen de datos inéditos y hoy cuentan con complejas herramientas de producción y difusión global de conocimientos. Aparte de este suceso que ha reconfigurado el ámbito del pensamiento y su práctica, ha surgido una preocupación por la situación de las humanidades siendo estas una instancia de “explicación del mundo”, lo que se ha considerado como un atributo vital de la universidad. Un texto de referencia de dicha preocupación pertenece a Martha Nussbaum, en el que denuncia una contracción de las humanidades en las universidades de Estados Unidos (entre otros lugares), mediante recortes en su financiamiento. Las implicaciones que expone Nussbaum tienen que ver con el rol que se asigna a las humanidades en relación con la democracia. En su lógica, aquellas son el dispositivo más apropiado para informar éticamente al ciudadano de su lugar en lo político y en la política.
En Not for profit: why democracy needs the humanities (2010) Nussbaum discute la situación política de las humanidades. Según la filósofa, la presión por el desarrollo económico global habría debilitado su importancia en la formación de profesionales. A su juicio, la urgencia por mejorar las condiciones económicas de países como la India habría servido como justificación para dedicar mayores esfuerzos a la formación técnica, desplazando la humanística. Pero el elemento de su propuesta que cabe revisar, habla de atribuir a las humanidades el deber de producir ciudadanos. Se las propone como herramienta de pensamiento crítico y analítico, con la misión de conformar ciudadanía. Es esta “misión” de la universidad y por ende de las humanidades –finalismo discreto y obstinado– aquello sobre lo que habría que meditar.
Un aspecto que se observa en buena parte de los ensayos que tratan la situación de las humanidades y la educación superior, publicados en décadas recientes, consiste en dar por sentada una “misión” necesaria para la universidad. Se entiende que la misión original de la universidad moderna puede estar inspirada por su reinvención napoleónica, para cumplir un fin igualitarista; o también una vocación de tipo humboldtiano, con la que se replanteó la universidad para lograr la autorrealización personal (Fichte y The vocation of man). En ese sentido, la misión que adopte la universidad obligará a que todos sus esfuerzos y recursos, incluidas las humanidades, se dirijan a cumplirla.
Lucas Pacheco, en La universidad ecuatoriana: crisis académica y conflicto político (1992), defiende que “[e]l desarrollo político, social y cultural de las naciones tiene lugar a través de la formación de los hombres. Esta misión formadora de la humanidad, es el principal cometido de la Universidad”. En su perspectiva, “la universidad ha logrado afianzar su papel de conciencia crítica de la sociedad”. Ello contribuiría a explicar el tipo de conflictividad sociopolítica que puede suscitar la asignación de alguna misión a la universidad. Si esta es la “conciencia crítica” de la sociedad, si es su conciencia en-sí-misma, entonces en su ausencia, tanto el mundo como sus habitantes no logran acceder a la razón. ¿Hay universidad, luego tengo conciencia, y por lo tanto existo?
Por su parte, Carlos Tünnermann, en Universidad y sociedad. Balance histórico y perspectivas desde América Latina (2001) aunque revisa el factor “misional” universitario, acaba adscribiéndose al mismo. La misión de la universidad parecería ser insustituible. Una propuesta reciente sobre la preocupación intelectual por la deriva de la universidad humanística es Universidad. Sentido y crítica (2016) de Iván Carvajal, quien propone un acercamiento a la universidad ecuatoriana desde dos figuras: la de los rectores Manuel Agustín Aguirre, de la Universidad Central del Ecuador (universidad pública), y Hernán Malo González, de la PUCE (universidad privada). La contraposición de aquellas figuras explica los lugares que adoptaron sus instituciones, pero también sus significados políticos y epistemológicos. Específicamente, en Aguirre se encuentra una fuerte coyuntura que busca aclimatar la universidad para participar en la consecución del desarrollo nacional. Esta sería una de sus “misiones”. Por parte de Malo González, se detalla una preocupación por el lugar del pensamiento dentro de la universidad.
En esa línea, uno de los momentos críticos que examina Carvajal es la idea de “desarrollo” que se habría imputado como imperativo –su misión– a las universidades, tanto por parte de la relación Estado-gobierno como por suscripción propia de las autoridades universitarias. En consecuencia, el autor también impugna la política pública de la denominada “revolución ciudadana” ecuatoriana en la educación superior, así como su tendencia desarrollista. El “desarrollismo” en Ecuador y América Latina tendría para las humanidades repercusiones similares a las que postula Nussbaum: un énfasis en lo técnico-ocupacional que acaba recortando el ámbito humanístico, puesto que la consigna sería superar-la-pobreza, para lo cual se necesita graduar más profesionales asalariados que pensadores.
En cuanto a la universidad como institución que acoge las humanidades, Carvajal critica su tecnocratización por compulsión del Estado. Viaje de ida y vuelta: la universidad alimenta de tecnócratas al Estado y el Estado le devuelve la tecnocratización (plebiscitaria) como régimen para el funcionamiento de la educación superior. Pero, si bien es crítico con las misiones que se han asignado a la universidad (misión de desarrollo nacional, de consolidación identitaria de la nación), hubiera sido interesante obtener de Carvajal, por ejemplo, un juicio de la desconcertante idea de la “misión social” universitaria.
~
 Un desconcierto y una crítica a la situación de las humanidades ya se encuentra en Nietzsche y sus conferencias de 1872, cuando el filósofo se dirige a sus colegas universitarios, advirtiéndoles sobre dos problemas de las instituciones alemanas de educación. Estas se resumen en el problema de la ampliación de la educación y, simultáneamente, el de su sumisión al servicio del Estado. Este tratamiento de la ampliación educativa ha sido visto, no por pocos, como un áspero alegato nietzscheano contra la democratización de la educación. Herejía derecho-humanista. Sin embargo, en las conferencias mencionadas, uno de los ejes que sostiene la desazón del profesor universitario en Basilea es, en realidad, la degradación de la cultura, de la educación (de las humanidades para el caso) a consecuencia de una masificación que no contempla un hecho elemental: solo unas pocas personas sobresalen en cada campo específico del saber. Y dentro de ese mismo campo, se destacan unas pocas. Y así con toda institucionalidad humana. Resignación paretiana.
Un desconcierto y una crítica a la situación de las humanidades ya se encuentra en Nietzsche y sus conferencias de 1872, cuando el filósofo se dirige a sus colegas universitarios, advirtiéndoles sobre dos problemas de las instituciones alemanas de educación. Estas se resumen en el problema de la ampliación de la educación y, simultáneamente, el de su sumisión al servicio del Estado. Este tratamiento de la ampliación educativa ha sido visto, no por pocos, como un áspero alegato nietzscheano contra la democratización de la educación. Herejía derecho-humanista. Sin embargo, en las conferencias mencionadas, uno de los ejes que sostiene la desazón del profesor universitario en Basilea es, en realidad, la degradación de la cultura, de la educación (de las humanidades para el caso) a consecuencia de una masificación que no contempla un hecho elemental: solo unas pocas personas sobresalen en cada campo específico del saber. Y dentro de ese mismo campo, se destacan unas pocas. Y así con toda institucionalidad humana. Resignación paretiana.
Entonces, la mayoría de la población obtendría a través de la educación una habilitación para ser “alguien” en la división del trabajo. Nietzsche proyecta también una restauración de la calidad de la educación impartida en la escuela pública. En cuanto a la sumisión de la educación ante el Estado moderno, el filósofo prefigura la actitud del poder político como su “supervisor, regulador y vigilante”. Pero también advierte la creciente especialización organizativa de las universidades, algo que cien años más tarde la académica Camille Paglia enérgicamente criticaría como la “departamentalización” –en su caso– de las humanidades. La desconexión entre los departamentos de humanidades, en un afán por especializarse, habría fragmentado de manera autodestructiva a la propia disciplina.
~
Camille Paglia (Endicott, 1947) quizá sea una de las intelectuales más desconcertantes de los últimos años. Feminista severamente incisiva con su propio movimiento, crítica literaria y de arte formada en la tradición de Bloom, Hauser y admiradora de Norman O. Brown, Paglia es una objetora de los excesos del constructivismo social, de lo que considera un marxismo académico ocioso y del fraccionamiento institucional que han reconfigurado la universidad norteamericana. En una reseña extensa para la revista Arion (“Junk Bonds and Corporate Raiders: Academe in the Hour of the Wolf”, 1991), la autora se dedicó a refutar en detalle las falacias argumentativas, inconsistencias y deformaciones que encontró en dos libros publicados en esos años, cuyo tema era la sexualidad. El mayor defecto que encuentra en aquellas dos publicaciones consiste en presentarse como vanguardistas, desconociendo la riqueza de los estudios clásicos existentes sobre el tema, y además de apoyarse en lo que Paglia agrupa bajo la categoría de “escuela de Francia”. Es decir, la reseña de los libros le sirve para elaborar una crítica rotunda a la manera en la que se pretende defender cualquier trabajo académico serio recurriendo a autores como Foucault, Derrida o Lacan (vale la pena leer sobre la “brillante pirotecnia filosófica” expuesta en el Foucault [1985] de Jose Guilherme Merquior). Para Paglia, el posestructuralismo aniquila a Eros, y según ella la “D” francesa más apropiada para estimular todos los sentidos corresponde a Deneuve (Belle du jour) y no al responsable de De la Gramatología. Además, elabora un examen de la problemática “especialización” que denuncia dentro de las humanidades.
Según Paglia, en las ciencias físicas/naturales el académico puede conducir su carrera enfocado en objetos específicos, estrictamente dedicado a estudiar “polillas, helechos o rocas ígneas (…) [p]ero no hay una verdadera pericia en las humanidades sin conocer todas las humanidades” sostiene. Su reputación como académica se ha mantenido por décadas defendiendo la tradición clásica para entender a las humanidades en Occidente, lo cual implica un manejo de la complejidad grecorromana y judeocristiana. Aparte de desconcertar, Paglia no desplaza su responsabilidad académica, y propone una reforma educativa profunda, casi autoinculpándose por no haber reprochado con firmeza la “invasión francesa” en la academia estadounidense desde la década del 60. En su opinión, aquellos pensadores franceses que desde hace décadas copan las bibliografías de la academia norteamericana (y latinoamericana), poco, o nada original, han aportado a las humanidades.
~
Ante las perplejidades que provoca la idea de una misión para la universidad y la noción de que las humanidades deben producir ciudadanía política (Nussbaum), y su empobrecimiento en razón de una instrumentalización estatal-partidista para algún tipo de desarrollo, los intelectuales humanistas no podrían sino estar desconcertados.
Porque, ¿cuál es el resultado de asignar misiones a la universidad con respecto a las humanidades? Uno de ellos es su bifurcación. Por un lado, la mayor parte de las humanidades, al funcionar al interior de la universidad, se adapta al cumplimiento de sus respectivas “misiones”. Con esto, si la misión es desarrollista, se practica una versión pauperizada de ellas. Por ejemplo, se las orienta a justificar la necesidad de políticas públicas que acaban siendo fugaces, efectistas, clientelistas y autoritarias, en temas sensibles como educación, salud, cultura, etc. Para este fin, se proclaman interpretaciones que, audazmente, combinan la radicalidad y el idealismo platónico con retazos aristotélicos instrumentales, y así se imponen políticamente, por ejemplo, razonamientos para un “buen vivir”. Además, si la misión asumida por la universidad es identitaria, el resultado parece conducir a aquello que denuncia New Real Peer Review.
El otro rumbo que podrían tomar las humanidades sería el de la fuga y la reclusión.
~
New Real Peer Review es el nombre de una cuenta en Twitter a cargo de –se infiere– un grupo de académicos, que se ha dado la tarea de examinar artículos académicos, revisados por pares, publicados y disponibles, en el campo de las humanidades y las ciencias sociales. La cuenta tiene más de cuatro mil mensajes, citando audaces artículos indexados, con más de mil seiscientas muestras de abstracts, solo desde junio de 2016. Los hallazgos teóricos y metodológicos que exhiben no son la regla, pero tampoco son excepcionales, y dan cuenta de un problema evidente que hay que señalar: la política identitaria se ha tomado, en las últimas décadas, buena parte de la academia humanística y científico social, política legitimada por las misiones que ha naturalizado cada departamento universitario. Ejemplos:
Análisis desde un punto de vista ‘metatécnico’ que indaga la intersección entre una forma de danza contemporánea bautizada con el nombre de “Gaga” y sus implicaciones neoliberales.

Artículo que presenta siete poemas inspirados en las experiencias higiénicas de mujeres adultas que relatan sus visitas al baño.
Capítulo de investigación: se propone imaginar al personaje Diana, de la tira cómica “La mujer maravilla”, en su paso a convertirse en guerrera amazona, para de esta forma inspirar su sororidad (de las autoras) y luchar contra las estructuras heteronormativas y opresivas que (las) afectan”.

Propuesta metodológica: “Juntando una red de conceptos tales como el afuera, el encuentro y la fuerza, la autora inventa pensar sin método, una estrategia emergente y fragmentada que forma el afuera de los métodos de investigación cualitativos estratificados”.
Etnografía de un profesor universitario que especula sobre el tipo de compromiso personal que asume ante el reto de completar su próximo trabajo de campo.

Artículo indexado compuesto por un párrafo que indaga la rutina diaria de un académico mediante una auto etnografía, revisando “cuan estructurados se han vuelto sus días, gobernados por el calendario escolar”.
Pregunta de investigación en un abstract: “La sonrisa: ¿cómo migra la sonrisa?”.

Abstract de tesis doctoral: “La autora explora las formas en las que ella, como mujer soltera y por lo tanto “sola” (single), ha sido posicionada como personalmente deficiente en tanto la solter-idad (single-ness) es producida como una posición ilegítima e indeseable a ocupar por parte de sujetos hembra/femeninos. Esta investigación utiliza un marco metodológico autoetnográfico aumentado por epistemología posestructural feminista para abrir, complicar, irrumpir e interrumpir la resolución de la novia con esperanzas de (re)significación y nuevas prácticas del yo hembra y femenino de la escritora […] La historia se cuenta desde diversas posiciones temporales, incluyendo el pasado, el presente y el futuro, desdibujando la idea de edad cronológica.”
“Marco glaciológico feminista para la investigación del cambio ambiental global. Abstract: marco de trabajo de glaciología feminista con cuatro componentes clave: (1) productores de conocimiento; (2) ciencia y conocimiento de género; (3) sistemas de dominación científica; y (4) representaciones alternativas de glaciares”.
~
Una razón para comprender la deriva actual de las humanidades quizá se encuentre en la naturalización de la intrusión del Estado (moderno) en la universidad, puesto que con este no solo ha ingresado lo político, sino también la política: identitaria y fragmentada según corresponda el departamento. Por esto, una crítica a la condición actual de las humanidades no puede quedarse en la asunción de que son subordinadas o desdeñadas por poderes políticos en favor de intereses financieros, “económicos”, como reclama Nussbaum. Es necesario mirar hacia adentro. Para esto un primer paso podría ser incluir un cuestionamiento sobre los sujetos que acuden a las humanidades.
Habría que preguntarse, ¿qué tipo de persona tiene la voluntad de dedicar su vida académica al cumplimiento de cualquier misión que se arrogue la universidad? Y para esto, ¿quién está presto a nutrirse de unas humanidades cuyo retrato del mundo se configura con políticas identitarias, con sus intersecciones, opresiones y hegemonías? ¿Aquel cuadro que presentan importantes sectores de la academia es realmente el mundo? Si es así, entonces las humanidades de poco habrían servido en los últimos tiempos para informar y producir ciudadanos capaces de cambiar, no al mundo que es una distopía contrastada, sino al menos a sí mismos.
Un segundo paso podría consistir en revisar las críticas a la situación de las humanidades, puesto que en su mayoría se da por sentado un imperativo ético de corte hegeliano para la universidad; esto es, se impone que aquella forme una ciudadanía cuyo interés supremo se plasme y enlace al Estado, en torno a una virtud democrática compartida, universal. ¿Es esto deseable y posible? Si es así, quizá entonces la idea de la misión para la universidad se encuentre en proceso de realización plena y estemos atendiendo a sus efectos indeseados.
Porque la educación impartida en el ámbito universitario, a día de hoy, se halla profundamente enlazada al Estado, ya sea por cualquiera de las herramientas de las que este dispone. Por mencionar dos, la ley (no en razón si no a fuerza) y el financiamiento público. Por ley, el Estado puede pretender democratizar la educación superior; y con dinero procurará seguir asegurándose su aprobación social. Lo entendió Nietzsche advirtiendo la inminente burocratización y trivialización de la educación. El aparato universitario integra al Estado en sus campus, en virtud de su financiamiento y su propia misión democratizadora. Así, el poder político se asegura la cooperación de esa “conciencia crítica” que –en palabras de Pacheco– se supone es la universidad.
Desconcertante y compleja misión universitaria, que recurre a unas humanidades fragmentadas e identitarias para cumplirla, y con esa carga informarnos sobre el mundo y la manera “más ciudadana” de participar en democracia. Si la universidad algún momento decide adquirir un sentido nuevo y recibir una crítica original, quizá haya que ir pensando en otro nombre para ella. Ya se ha hecho antes.




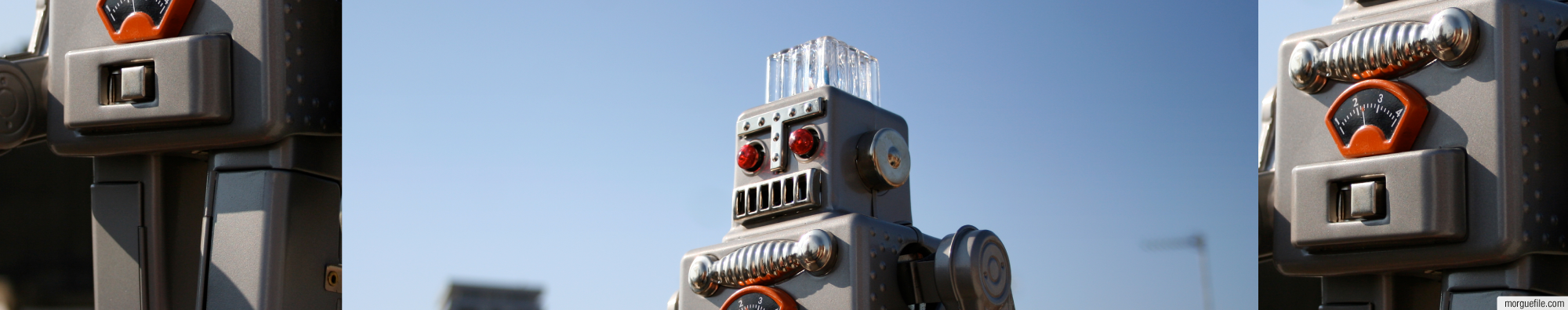
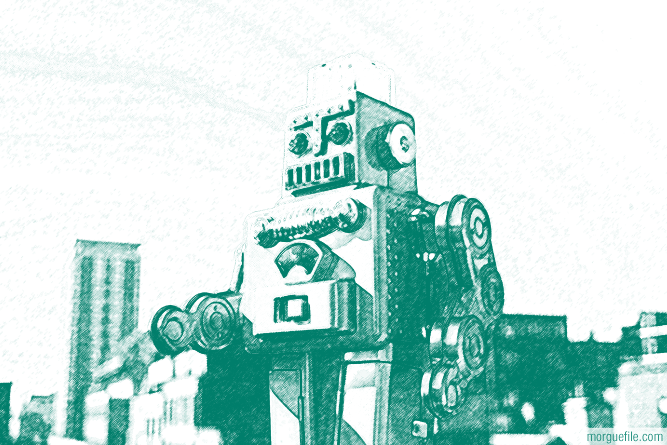
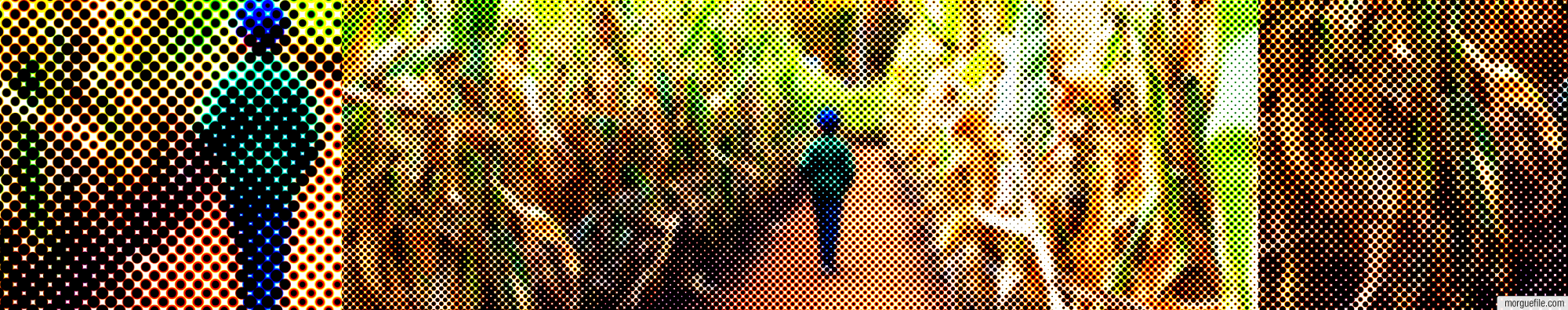






 Un desconcierto y una crítica a la situación de las humanidades ya se encuentra en Nietzsche y sus conferencias de 1872, cuando el filósofo se dirige a sus colegas universitarios, advirtiéndoles sobre dos problemas de las instituciones alemanas de educación. Estas se resumen en el problema de la ampliación de la educación y, simultáneamente, el de su sumisión al servicio del Estado. Este tratamiento de la ampliación educativa ha sido visto, no por pocos, como un áspero alegato nietzscheano contra la democratización de la educación. Herejía derecho-humanista. Sin embargo, en las conferencias mencionadas, uno de los ejes que sostiene la desazón del profesor universitario en Basilea es, en realidad, la degradación de la cultura, de la educación (de las humanidades para el caso) a consecuencia de una masificación que no contempla un hecho elemental: solo unas pocas personas sobresalen en cada campo específico del saber. Y dentro de ese mismo campo, se destacan unas pocas. Y así con toda institucionalidad humana. Resignación paretiana.
Un desconcierto y una crítica a la situación de las humanidades ya se encuentra en Nietzsche y sus conferencias de 1872, cuando el filósofo se dirige a sus colegas universitarios, advirtiéndoles sobre dos problemas de las instituciones alemanas de educación. Estas se resumen en el problema de la ampliación de la educación y, simultáneamente, el de su sumisión al servicio del Estado. Este tratamiento de la ampliación educativa ha sido visto, no por pocos, como un áspero alegato nietzscheano contra la democratización de la educación. Herejía derecho-humanista. Sin embargo, en las conferencias mencionadas, uno de los ejes que sostiene la desazón del profesor universitario en Basilea es, en realidad, la degradación de la cultura, de la educación (de las humanidades para el caso) a consecuencia de una masificación que no contempla un hecho elemental: solo unas pocas personas sobresalen en cada campo específico del saber. Y dentro de ese mismo campo, se destacan unas pocas. Y así con toda institucionalidad humana. Resignación paretiana.






