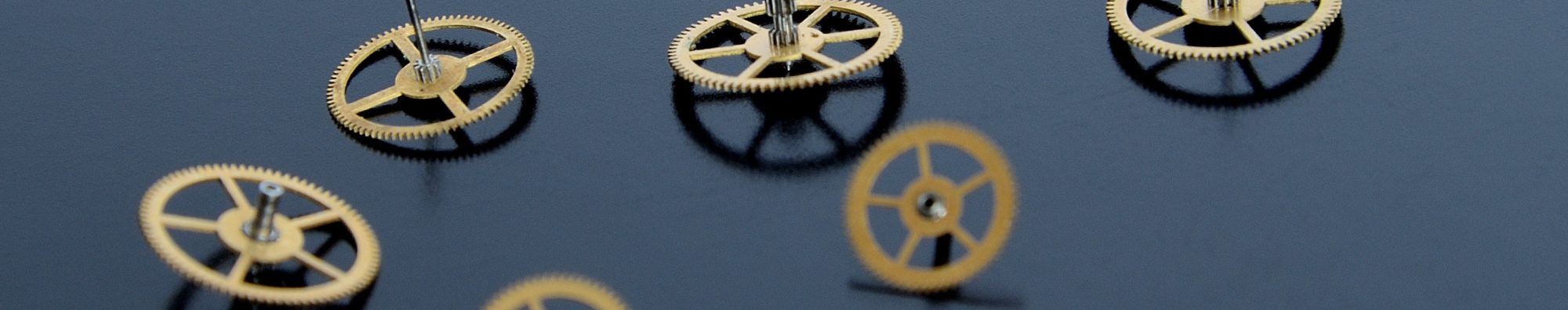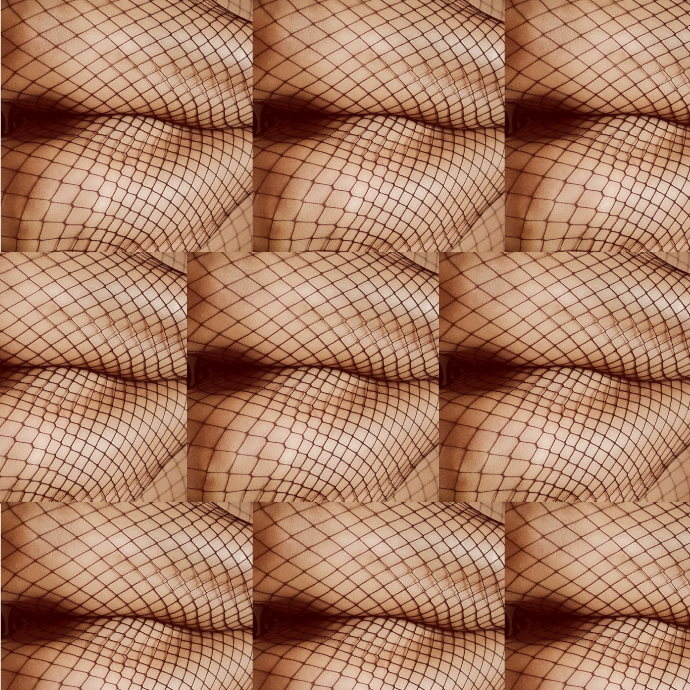Julio Echeverría
[email protected]
I
Solo la presencia de muros, de obstáculos, hace posible el pensar; solamente la posibilidad de superarlos mueve al lenguaje. El producir sentido, el pasar del no ser al ser, acontece el momento en que el muro es quitado del camino ¡Cuán necesaria se vuelve la resistencia que el muro ofrece para poder saltarla y acceder a aquello que el muro impide! La idea del muro como obstáculo parece ser la mas idónea para transmitir su sentido, su necesidad.
Es en el campo de la literatura y de la filosofía donde la reflexión sobre el muro aparece como una condición ontológica propia del humano. La travesía kafkiana lo presenta con claridad: muros que aparecen como externalidades que constriñen y que, al intentar salvarlas, penetran en el interior del sujeto, configurando verdaderas celdas que lo aprisionan, que lo condicionan inexorablemente. Para Kafka, esta telaraña de condicionamientos aparece como la forma de estar en el mundo y la tensión por liberarse de ella, por lo general, está condenada al fracaso, a la nostalgia de la posibilidad perdida o del paraíso añorable e inalcanzable. Pero es esta dimensión de la pérdida la que más interesa a Kafka: la descripción del Castillo, del caparazón que contiene al humano en la motilidad condicionada por la respuesta instintiva y torpe de la bestia, no es sino el pretexto para acceder al reclamo de la libertad atenazada, de aquella que quisiera atravesar los muros y salir libre; es la percepción de que esa maraña de impedimentos es consubstancial al estar en el mundo, y es al mismo tiempo la imposibilidad de su superación lo que constituye al humano. Lo de Kafka es la narración de la tragedia moderna, su interiorización como moralidad humana, algo que no estaba suficientemente claro en la tragedia griega.

A partir de Kafka es posible pensar en esa maraña de condicionamientos como la mejor expresión de la nada; es allí donde el muro se presenta infranqueable, es su dureza la que somete, es su enorme brutalidad la que obliga a buscar la redención. Pero en Kafka esta posibilidad se anula permanentemente; su tragedia anuncia la condición propia de lo humano. Kafka establece, sin advertirlo completamente, cuál es la estructura del estar en el mundo que caracteriza a la materia humana; esta constante “nadificación de la nada”; este ir y venir en la antesala del sentido; este incesante batallar con normas y con estructuras, con dispositivos y con máquinas, esta conjunción compleja de naturalidad y artificialidad, de la que esta compuesta la naturaleza humana.
II
La idea del muro es también la de la de-limitación que define un dentro y un afuera, un ambiente externo del cual guarecerse o al cual enfrentar. El sentido como forma es aquel que agrede a la nada que aparece como límite. Esta parecería ser la historia del nihilismo occidental, de su obsesiva carrera por atravesar, abatir y horadar límites que puedan interponerse. El muro está allí en espera de ser agredido. Aquí el muro se nos aparece como construcción pre-establecida, como configuración que heredamos y a la cual es difícil resistirse. En el lenguaje, es la presencia del pasado, de significaciones que nos antecedieron y que nos indican cómo significar el mundo del ahora. Esa parecería ser su idoneidad propia. El lenguaje, como estructura de signos, es seguramente el límite a la posibilidad del sentido; los mismos conceptos con los cuales el pensar se vuelve posible, no son otra cosa que configuración de muros; operaciones selectivas delimitantes, construcciones categoriales que re-presentan el mundo desde la perspectiva del sentido que pudiera otorgárselo. No es posible pensar por fuera de estas operaciones delimitantes, verdaderos diques que contienen el desborde de las significaciones, que las canalizan y que, al hacerlo, devienen en amurallamientos que excluyen posibilidades. Afirmar algo es negar al mismo tiempo algo; no hay edenes o superficies plenamente lisas que no estén atravesadas por formas, aquí la figura del muro deviene en la del puente o de la puerta, que a su vez son apertura de posibilidades o conectores de significaciones, semánticas. Cada muro atravesado, abre otro muro, que está allí para ser ‘superado’; de allí que el pensar sea fundamentalmente un acto nihilista. No es posible pensar sin abatir muros, horadarlos con puertas o construir sobre ellos puentes ¿Cuán consciente está el pensamiento de occidente de ésta su matriz fundamental? ¿Cuán clara está la filosofía, de la existencia de este instinto de afirmación al cual obedece sin repararlo suficientemente?
III
En la construcción de teoría, no hay un concepto que exprese mejor la presencia de muros que el de estructura. El lenguaje mismo puede ser visto como la configuración de un aparato o estructura categorial de signos que permiten significar el mundo. La estructura es un conjunto de elementos delimitantes que obstaculizan, pero al mismo tiempo permiten, posibilitan que las cosas acontezcan; el lenguaje es seguramente la estructura más significativa, la ‘estructura de las estructuras’. Al tiempo que permite significar el mundo, nos revela la complejidad de dicha operación. El lenguaje está hecho de signos abstractos, es conjunción de elementos que refieren a objetos de significación; por ello se nos presenta como el obstáculo mas intimidante al momento de significar el mundo. La estructura lingüística nos muestra la imagen de un laberinto en el cual las posibilidades de perderse son más altas que aquellas del encuentro. Esta parecería ser la historia de la teorización sobre el lenguaje. Desde Hobbes, que establece la conexión entre percepción y significación en la relación sensible del sujeto con la naturaleza exterior, a las formulaciones de Wittgenstein, en las cuales la relación a discernirse ya no es con la naturaleza exterior sino con la interior del mismo lenguaje. Con Hobbes presenciamos la alteración que se da en el mundo de la teología y sus narrativas figurativas; Hobbes reduce el pensamiento a la comunicación y para ello construye una geometría metafísica de categorías intelectivas, reduce la formulación del sentido a un cálculo utilitario como prestancia propia de sujetos desligados o desconectados ya de su referente teológico. En un determinado momento, Wittgenstein estuvo convencido de que su filosofía salvaría al mundo, al establecer el código de sus posibilidades de significación; la desazón, el caos, la misma crisis de los fundamentos, no sería otra cosa que el resultado de un colosal desentendimiento, de la imposibilidad de lidiar con la estructura de la lengua que su filosofía finalmente posibilita. La estructura del lenguaje es la de la abstracción respecto de toda determinación empírica, sin embargo, trabaja con ella, advierte allí señales a las cuales está obligado a poner atención; el límite del lenguaje, como luego diría el mismo Wittgenstein, es el límite del mundo.

IV
¿Cómo se presenta la idea del muro en el mundo de la complejidad contemporánea? ¿Qué relación delimitante existe entre ética y verdad, qué relación existe entre esta y el conocer? ¿Cuáles son los límites, los muros que las separan, y cuán factible es allí construir puertas o definir puentes? Después de Hobbes, de Kafka, de Wittgenstein, la respuesta podría rezar así: Todo conocimiento es productor de verdad, pero no toda verdad es productora de sentido y de ética. Para que esta relación acontezca es necesaria la estipulación de muros, de límites que impidan la contaminación de significaciones que caracteriza al mundo; las operaciones de diferenciación aquí son cruciales. En el paradigma occidental, el conocer deviene ciencia y sus procedimientos son metódicos; para Kant y para Hegel, estos permiten acceder al mundo de lo bueno y de lo bello que es el mundo de lo ético. ¿Pero, qué es acceder, qué significa? ¿Es acaso, finalmente, dominio y control, realización, como lo plantearon estos autores al definir el sentido de lo moderno? ¿O es inaugurar un nuevo espacio en el cual estos, dominio y control, aparecen finalmente como ecos, trazas, o señales de un pasado en el cual su reivindicación aún era posible? Ética, estética y verdad confluyen ahora en una lógica de permanente retroalimentación. Para Kant y Hegel, solo el conocer y sus procedimientos permiten el acceso desde la opinión común, cargada de prejuicios e intereses, a la dimensión de lo público en la cual se constituye la ética; para ellos, éste es el paradigma al cual no es posible renunciar sino al costo de sacrificar la posibilidad del sentido. Ética y sentido aquí confluyen, aparecen como resultado de la aproximación científica y de sus procedimientos delimitantes, de sus muros, de sus operaciones selectivas. La ética tiene que ver aquí con el sometimiento a los límites que supone el conocer; el comportamiento ético resulta de concretas operaciones de conocimiento, de delimitaciones que posibilitan abandonar la mescolanza de significaciones en las cuales se arremolinan las distintas voluntades de significación de las cuales está constituido el mundo. Solamente la sujeción a los límites que todo procedimiento cognoscitivo supone, es productora de ética; solamente el someterse al aparato crítico que examina la realidad y se pronuncia sobre ella puede producir el comportamiento ético. Luhmann corrige estas formulaciones, las desarrolla al abandonar la necesaria derivación teológica de las cuales provienen. En Luhmann, estas nos remiten a la operación autopoiética del lenguaje; esto es, no proceden desde fuera del mundo; no responden a ninguna voluntad divina, pero tampoco están compelidas por ningún imperativo categórico no expuesto a la crítica en la cual este mismo se constituye. Están implicadas en la misma mezcla de significaciones que lo componen. Es como si estas, compelidas por sobrevivir en la tormenta arremolinada de sus propias significaciones, no tuvieran otro camino que buscar salidas, remontar laberintos, abrir muros dentro de los muros que componen el lenguaje. El conocimiento es, en este sentido crítico y autopoiético. Es, según la consabida formulación luhmanniana, generador de complejidad mediante operaciones reductoras de complejidad.
V
La línea de la construcción de la ética a partir del conocimiento atraviesa la modernidad desde sus inicios, su abandono significaría la salida de su paradigma fundamental. Sin embargo, el conocimiento que caracteriza a la ciencia parecería no reconocer este imperativo, mantiene latente una contradicción interna entre su proyección de sentido y su concreta realización; la ciencia es también técnica, o mejor, es a través de la técnica que se realiza; una operación de concreción en la cual el mecanismo técnico tiende a sobrecargarse de dispositivos que parecerían olvidar o poner entre paréntesis las indicaciones de sentido que la ciencia apunta a construir y que hacen de ella justamente conocimiento; la misma diferenciación entre ciencias duras y blandas, entre humanismo y cientificismo parecería reflejar esta operación secularizadora propia de lo moderno. El desarrollo de la ciencia, al desprenderse de su origen teológico, instaura una propia estructura de referencia, un mecanismo dotado de una propia capacidad autorreferencial. El conocer ya no dependerá de su sujeción a principios divinos, ni a exigencias de legitimación política, sino exclusivamente al de sus propios mecanismos de validación. La ciencia, en cuanto conocimiento autorreferencial, construye los términos de su propia consistencia; una operación compleja que se soporta en la idea de despersonalización, de-subjetivación o des-alienación, según las distintas construcciones y los distintos paradigmas científicos. Aquí se entrecruzan los caminos de Nietzsche y los de Kant y Hegel; todos, desde aproximaciones distintas, trabajan sobre la idea de que la aproximación subjetiva o individual está condicionada por un instinto de representación o voluntad de poder, que los imposibilita a mirar la totalidad en la cual se encuentran. Solamente el salir del espejo de la individualidad, sólo el negar su particularismo, puede permitir acceder a la totalidad en la cual ésta constituye su complejidad; la ciencia es la única que garantiza esta posibilidad. Aquí ética como realización subjetiva y conocimiento científico como condición ‘del acceder’, coinciden, ‘forma’ y ‘posibilidad’ de estar en el mundo, se encuentran. Una operación de radical deconstrucción es necesaria para poder acceder al mundo de la complejidad, en el cual las relaciones entre ética, verdad y conocimiento se vuelven finalmente posibles.

En el arte abstracto es posible apreciar con claridad esta operación de deconstrucción: este se aleja del arte figurativo para acceder a las estructuras más elementales y básicas de la representación pictórica; descompone las imágenes en sus elementos primarios, el color, la profundidad de las sombras, la aleatoriedad del trazo; un arte dispuesto más que a la contemplación, al diálogo con la percepción de quien observa el hecho artístico, el cual construye, a partir del contacto estético, su propia representación como un ejercicio interno de reconocimiento. Aquí la diferencia entre cuadro y observador es una diferencia constituyente, es esta interacción la que cuenta, más aún que la misma claridad del trazado narrativo, la cual se obscurece y a momentos desaparece, para permitir su emergencia. Ya no será aquello que desciende o que proviene desde fuera lo que construya el sentido, ahora este será posible al precio del reconocimiento de las delimitaciones que lo suponen; la idea del muro ahora es finalmente reconocida en su potencia constituyente, en su potencia de estructuración.