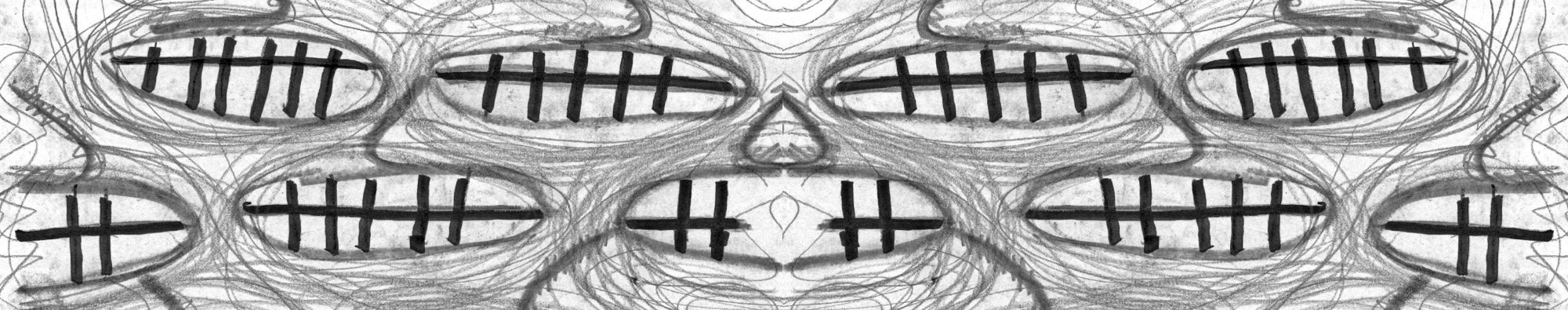David Barreto
1. Ludwig Wittgenstein, en el apartado 116 de las Investigaciones filosóficas, escribía hacia mediados del siglo pasado: “Cuando los filósofos usan una palabra —‘conocimiento’, ‘ser, ‘objeto’, ‘yo’, ‘proposición’, ‘nombre’— y tratan de captar la esencia de la cosa, siempre se ha de preguntar: ¿Se usa efectivamente esta palabra de este modo en el lenguaje que tiene en su tierra natal? —Nosotros reconducimos las palabras de su empleo metafísico a su empleo cotidiano”.
Me interesa subrayar la última frase: reconducir, digamos reorientar las palabras desde un ámbito meta-físico a su empleo cotidiano, a su uso ordinario, a su hábito —que marca una ética— consuetudinario, incluso prosaico, cuando no abiertamente trivial. Como se sabe —y reduzco aquí una compleja ambición filosófica sobre lenguaje ordinario que nos llevaría por otro sendero—, Wittgenstein busca, a partir de su práctica filosófica, más que la definición constante y definitoria de una palabra (la codiciada esencia meta-física de un concepto), resolver los problemas filosóficos, o apartar sus dificultades (¶133), en el contexto habitual de su uso. Porque el uso ordinario que se le da a tal o cual concepto es en sí la tierra natal de la que habla Wittgenstein, y que quiere dar cuenta de una obviedad que, por obvia, se torna invisible: nada hay más allá del juego —el ajedrez, por ejemplo— en el que un peón o un rey, o una palabra, adquieren el sentido que tienen. “La pregunta ‘¿Qué es realmente una palabra?’ es análoga a ¿Qué es una pieza de ajedrez?” (¶108). Pero re-conocer el juego, visibilizar el régimen cotidiano de lo ordinario en el que una palabra se desprenda de sus equívocos aspavientos meta-físicos, es, parafraseando a Stanley Cavell, not a given but a task (no un hecho dado, sino una tarea).
2. He pensado estos últimos días en esta idea de Wittgenstein, y en Cavell y José Luis Pardo, a propósito de la invitación de Trashumante para reflexionar en torno al concepto de lo posthumano, palabra que se (me) antoja desde un principio como una tácita aporía que presagia la paradoja de un corte o una cesura ontológica. De entrada, lo que llama la atención es la partícula post: más allá, después de. El prefijo, en su uso corriente, denota una sucesión temporal, un algo que procede de algo, un estadio crono-lógico que vendría o continuaría luego de. Aquí, en el caso de lo post-humano, aquello que se anuncia que se supera es nada más ni nada menos que lo humano. Pero, ¿qué es lo humano que se deja atrás? ¿A quién, o a qué, nombra esto humano que lo post supuestamente supera acaso como residuo o resto de una época que, sin más referencia por el momento que el juego lingüístico, estaría llegando a su fin? En una palabra, ¿señala lo post algo más allá de aquello que somos, de aquello que hace de nosotros animales humanos? ¿Podemos, en definitiva, dejar de ser humanos?
3. Estas preguntas se ciñen a una imagen que en las últimas décadas ha adquirido la dimensión inexorable de un (¿de nuestro?) destino: el fin de la historia. De otro final, añadamos, pues en la pluralidad de historias que tejen y destejen la malla irregular y heterogénea de la historia dominante de lo que se ha dado en llamar “Occidente” —cuya impertinente sombra se atisbaría hoy inoculada con violencia en todos los rincones del planeta— este nuevo final histórico se suma a una serie de otros finales, revolucionarios u onto-teológicos, que vuelve notorio el sustrato escatológico de lo que Jacob Taubes identificaba como el destino apocalíptico implícito de la historia de la modernidad. De la modernidad “occidental”, esto es, porque me parece que invocar a bocajarro términos como historia, modernidad, Occidente o humano, o cualquiera de sus avatares y declinaciones como post-modernidad o post-humanismo, nos hurta de la tensión crítica y del espesor concreto anudados por pliegues, disputas y pulsiones globales y locales que convierten estas expresiones en atractivos significantes vacíos —aquí en eco de Ernesto Laclau— cuya ambigüedad estratégica elude la especificidad y materialidad cotidiana de sus enunciaciones. Y a las que cabe, por tanto, imbuir de sentidos saturados de identidades maleables que escasamente aportan a resolver o apartar las problemáticas reales de las encrucijadas vitales —y ordinarias— de los habitantes en contornos precisos y sujetos a fuerzas y dinámicas que exceden la disposición universalista y homogénea que se esconde detrás de su prescripción.
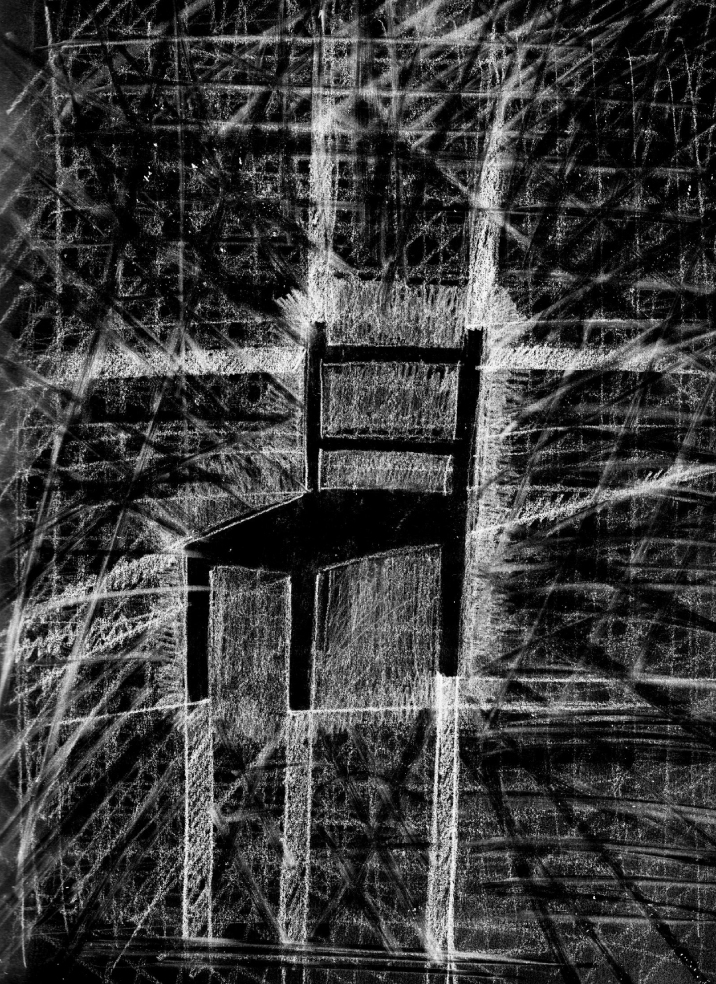
4. Esta breve reflexión, no obstante, no implica que en efecto no exista cierta urgencia de replantearse el lugar de lo humano en las postrimerías de las catástrofes (medioambientales, económicas, políticas, pandémicas, etc.) causadas sin que quepa la menor duda por la voluntad de poder del sujeto moderno, cuya carta de ciudadanía se puede rastrear, como se acostumbra hacerlo, a la metodología cartesiana cuya fuerza emana justamente de la escisión meta-física entre mente y cuerpo, siendo ‘cuerpo’ el límite del ‘yo’ que en Descartes suscita la necesidad de una filosofía que transforme a los humanos en, como dice, “dueños y poseedores de la naturaleza”. No hace falta aquí trazar la genealogía de esta imposición para constatar que, en efecto, en el curso de los últimos siglos lo humano se ha desprendido progresivamente de sus vínculos míticos con la naturaleza en una abstracción estructural que hoy promete con destruir su propia habitabilidad. Pero esto tampoco quiere decir —y he aquí el peligro de algunas posturas nostálgicas de toda índole que aspiran a restituir la supuesta autenticidad del ser humano a una inquietante unidad pre-moderna o pre-humana con una naturaleza pre-lapsaria o pre-histórica— que debiéramos renunciar a la modernidad en su conjunto como si ésta constituyera en su núcleo la suma de un totalitarismo nihilista que habría ahondado la insalvable herida que separa al individuo de la naturaleza, a la justicia de la libertad, a los nombres de las cosas, al yo del otro o a la voz de la letra como se separa la historia de la poesía y a Europa de América. Porque no hay, claro, a dónde volver, pero la persistencia de esta alegoría, sea en política, en filosofía, en historia, en poesía o en la vida cotidiana, atiza el fuego de una perniciosa nostalgia que da sustento al relato de los orígenes que, en la fantasía de su inaccesibilidad, perpetúa el deseo de su autoridad y poder.
5. Querría aventurar unas pocas ideas finales que aspiran a reconducir la orientación del término post-humano, y me gustaría hacerlo a partir del mismo Descartes toda vez que son sus consideraciones filosóficas las que sintetizan desde 1637 la sustancia meta-física de lo que significa ser humano en la cuenca de la inicua historia atlántica, primero, y luego planetaria. Si en efecto el nacimiento teórico de lo humano —en las doctrinas imperiales de la modernidad occidental— se predica a espaldas de la naturaleza, que pasa a ser dominio indiferente para su utilidad y ulterior destrucción, es a lo mejor en el re-conocimiento de ser apenas un ente entre entes lo que permitirá a lo humano soslayar el paradigma cartesiano que lo inviste aún hoy como el centro de la creación, y así arribar a una idea por demás simple: que siendo que no existe división alguna entre sustancias que puedan denominarse ‘mente’ y ‘cuerpo’ —como no la existe entre el yo y la naturaleza—, carece por completo de sentido disputar el ámbito teórico de lo post-humano dado que, para empezar, la ruptura meta-física que sueña fundar lo humano no tiene cimiento. No digo, por supuesto, nada nuevo. Casi inmediatamente después de que Descartes publicara en 1637 sus meditaciones, figuras como Spinoza, y más tarde Nietzsche y Deleuze, hasta recientes investigaciones sobre inteligencia artificial y cognición llevadas a cabo por John Haugeland, Manuel de Landa o Riccardo Manzotti (quien dice, por ejemplo, que la experiencia de un objeto es idéntico con el objeto mismo), han refutado el dualismo cartesiano proponiendo, en cambio, una filosofía en la que el irreducible ensamblaje y el inextricable acoplamiento de la matizada experiencia cognitiva humana con el resto de los fenómenos de la naturaleza se muestran como una y la misma cosa.
6. En este sentido, y si se me permite la reapropiación de una conocida metáfora kantiana, podría decirse que, enfrentados como estamos a la creciente impresión de que las murallas (esto es, las ideas claras y distintas cartesianas) que construimos como límite de aquella latencia de lo indeterminado que amenaza con arrasar nuestra condición humana son cada vez más inconstantes, de lo que a lo mejor por ello sólo un dios podrá salvarnos, cabría imaginarse una especie de “revolución copérnica” que nos permita deshacer el embrujo estático de la subjetividad moderna cuyo atractivo comienza en su figura amurallada de estabilidad y certeza en torno a la cual gravita de modo imperioso, siempre por fuera de la ciudad y de la historia, la potencia irredenta de la naturaleza a la cual, por tanto, hay que poseerla, desentrañarla y reducirla. Así, modificando esta perspectiva, sería lo humano lo que giraría en torno a la naturaleza, y no ésta en torno a aquello, conjurando en el camino el espectro de la excepcionalidad humana que no tendría otro remedio que re-conocerse como una cosa más en el concierto impasible, sin centro y múltiple del universo.
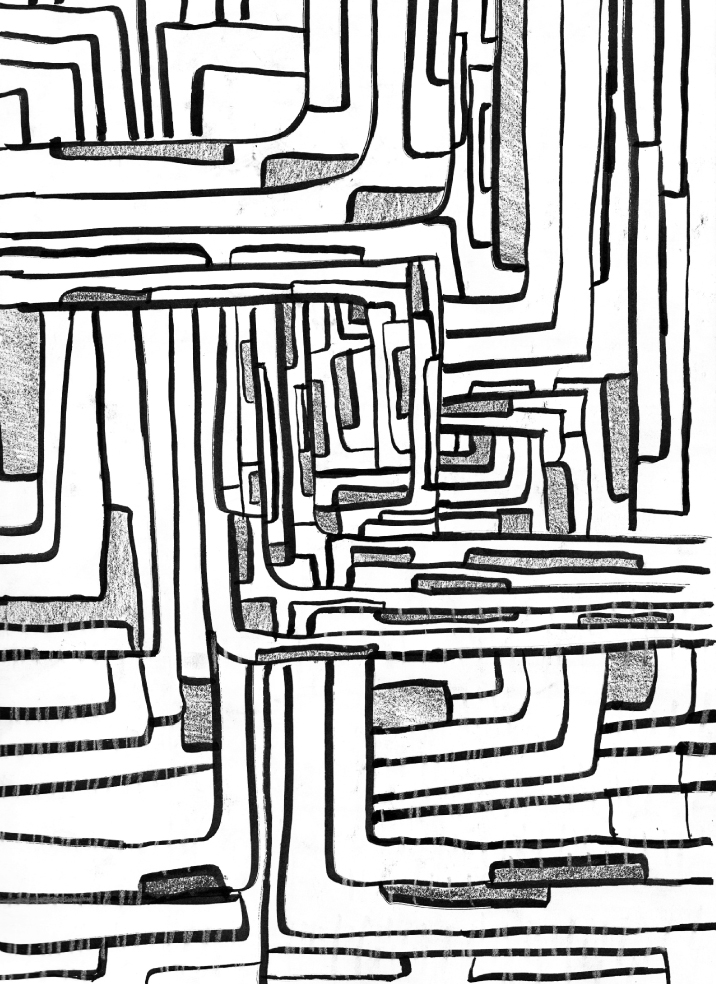
7. La pregunta por las condiciones de posibilidad de lo post-humano es, pues, ante todo una pregunta por las condiciones de posibilidad de lo humano. Y aún más, por las condiciones de posibilidad de esta animalidad específicamente humana que nos mantiene en presión constante con aquello que llamamos naturaleza y que hoy podemos observar no constituye una sustancia otra diferente y divorciada de la nuestra. No existe un yo desarticulado de la inexpresable interrelación que en todo momento mantiene la subjetividad con los objetos y los fenómenos del universo que la atraviesan, la perfilan, la vertebran y la transforman. Pero nótese bien, no es este un llamado al cacareado dictamen del ‘yo y su circunstancia’, sino que es la circunstancia misma —esto es, la vasta red de vínculos que atraviesa en casi infinitos puntos de fuga en los que se desplaza la experiencia espaciotemporal que circunscribe la conciencia humana sobre la Tierra— lo único que podemos entender con propiedad como yo.
8. Mi punto es que este axioma —o sea, la relación de inmanencia que conservan lo humano y la naturaleza—, que tiene como propósito generar una nueva forma de entender la correspondencia de lo humano con la naturaleza, superando de este modo la antinomia crítica entre sujeto y objeto —como puede verse en la investigación sobre lo post-humano que llevan a cabo un número creciente de teóricos como Francesca Ferrando y Cary Wolfe— ha sido ya ejecutado con geométrica precisión al menos desde Spinoza y explorada por Niels Bohr y Werner Heisenberg quienes en los inicios de la física cuántica en los años 20 del siglo pasado establecieron que los análisis que llevaban a cabo a nivel subatómico no solamente perturbaban las mediciones de la realidad, sino que las producían, lo que en breve quiere decir que la naturaleza no existe para la cognición humana sino sólo en relación a su observación; lo cual llevó a Albert Einstein a rechazar este principio de la teoría cuántica porque él prefería saber que la Luna estaba en el firmamento aun cuando él no la veía. En consecuencia, me parece que inundar de seductoras ideas el léxico académico y teórico, especialmente si este léxico no cuestiona las torsiones de su inscripción local y global, lo único que hace es reproducir la inflación propia de las instituciones neoliberales en las que se van convirtiendo algunos centros universitarios cada vez más presionados por deslumbrar a sorprendidos clientes ávidos por ostentar capitales simbólicos cuyo valor y comercio se agotan pronto en el mercado de otros espejismos asimismo descartables y reciclables. De tal suerte que, llevada hasta sus últimas consecuencias la idea de que no existe separación alguna entre lo humano y la naturaleza, cabría a lo mejor insistir que lo post-humano es y ha sido desde siempre humano, y viceversa.