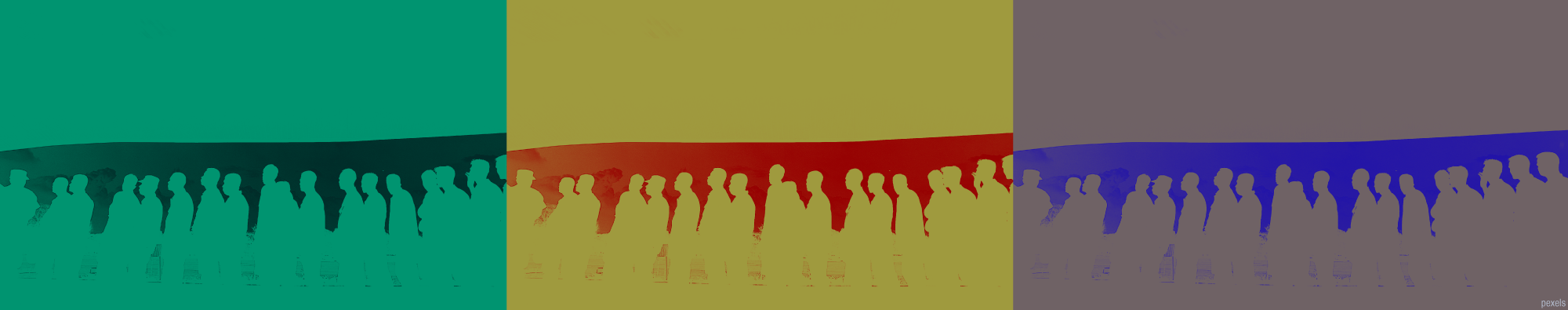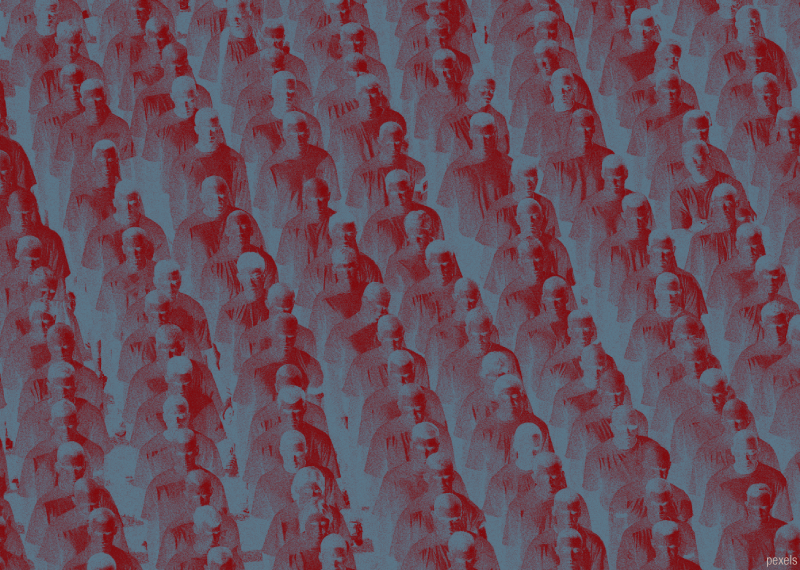Carlos Reyes
Humpty Dumpty sat on a wall,
Humpty Dumpty had a great fall.
All the king’s horses and all the king’s men
Couldn’t put Humpty together again
Mother Goose
Intramuros
En el repertorio de Marcel Marceau figura una pieza intensa titulada “La jaula”, en la que su personaje Bip, al ir de paseo, se encuentra repentinamente con una pared, un muro total que le impide el paso. Al tocarlo descubre otras superficies que conforman una especie de caja en la que acaba atrapado. Su espacio de maniobra se estrecha cada vez que explora las paredes. Bip insiste en examinarlas, sin salir de su asombro. Casi rendido, el personaje logra atravesarla con un puño y un desgarro, y escapa del encierro. Los restos de la caja quedan atrás, y al continuar su camino se le presenta otro desafío: otra caja, otro desgarro y otra fuga.
El motivo de los desafíos propios de la existencia humana se expresa en aquella “jaula”, sintetizando las dificultades que conlleva el “ir por la vida”. Porque si bien la subsistencia se compone de obstáculos, el grado de complejidad que estos tengan puede llegar a interpretarse como encierros, cautiverios sin solución aparente. Por supuesto, también se encuentran interpretaciones de aquella pieza de Marceau que sostienen que el personaje estaría retenido por terceros. Sin embargo, no hay algo en la obra que permita afirmar que un agente específico sea el responsable de su situación, puesto que el personaje iba por la vida, hasta que, simplemente, se encontró en aprietos. Acaso sea más viable señalar que es el propio Bip quien se mete en el embrollo, por haber escogido aquel camino.

Los encuentros imprevistos con muros, y su superación, no son algo particular de los tanteos existenciales del hombre moderno. ¿Qué encontraban algunos extranjeros feroces sino una muralla como recibimiento en sus aventuras de conquista y venganza contra la ciudad antigua? Si los guerreros asediaban los muros con lanzas y piedras –y luego fuego y cañones–, en contraste, los modernos arremeten contra su propia cautividad, imaginándose atrapados, por ejemplo, en un sueño, en un rostro eternamente joven, en el cuerpo blando de un insecto. Su cuerpo y su mente conforman los muros de su laberinto. Paralelamente, en la medida en la que en el mundo algunos desafíos decaen, actualmente abunda la perspectiva de que lo que nos rodea es una trampa, un muro que excluye, una injusticia con la que lo reprobable consiste en no indignarse.
Extramuros
El muro, como objeto y concepto, mantiene (por decir lo menos) una mala reputación, especialmente en unos momentos y espacios políticos que promocionan la apertura y la fluidez como valores universales. Cierta moralidad sanciona a quien formule “ideas” que se asemejen a muros de contención social. Este rechazo –parece evidente– no es difícil de entender, por las implicaciones que tiene el muro en múltiples contextos. Hay muros que aún se utilizan para reducir la circulación de poblaciones que mantienen conflictos milenarios, y operan como barreras divisorias del diálogo entre culturas en territorios en disputa; existen kilómetros de cercas que difícilmente pueden aislar más a unas personas ya separadas por diferencias irreconciliables. Hay rejas –que intentan funcionar como muros– en países con reacciones identitarias, reñidas profundamente, por ejemplo, con las ideas del multiculturalismo. Los discursos de apertura y fluidez que discurren en calles, parlamentos y marchas habrían encontrado sus cierres, no a manera de paredes, sino en acciones de política interior y en fronteras: más que obstáculos monumentales, surgen barreras de entrada con fuerza de ley. Ante esta situación, los límites parecen haberse revertido en un tipo de desafío que el ingenio humano contemporáneo ya no pretende resolver o infiltrar con astucia, si no derrumbar, en pos de provocar la apertura total.
Los muros fronterizos no resultan sino excepciones en un mundo profundamente regulado por las particularidades migratorias de cada Estado. Las construcciones limítrofes entre países, que según algunas interpretaciones se han multiplicado, realmente parecen haberse sofisticado en el campo político, con filtros, controles, pasaportes y visados; es decir con leyes acompañadas de unas pocas vallas. Es cierto que en años recientes se han discutido proyectos exaltados –y altamente mediatizados– que proponen construir nuevos muros, o ampliarlos en varios territorios, pero si se considera el crecimiento poblacional global y las recientes migraciones masivas de personas, sus efectos aparecen más estéticos y electorales que prácticos. El flujo humano de los siglos XX y XXI ha sido incontenible.
La tensa problemática de la migración –que en ocasiones surge por unos pocos muros ilusorios– bien podría discutirse desde una pregunta difícil que resuena en varios debates culturales y políticos, especialmente en aquellos relacionados con la apertura y cierre de fronteras: ¿cómo sostener una ciudad, o un país, sin un muro o algo semejante a un límite? La cuestión está, quizá, en los acuerdos que se logren al hablar de “sostenimiento”. ¿Qué es, o cómo debe entenderse una permanencia que no termine en el colapso de la inacción?, ¿qué es pertinente conservar y sostener en el tiempo, observando que no se corrompa? Por otra parte, la apertura total y el desmantelamiento de muros, barreras y fronteras, también debe ofrecer algún bosquejo del tipo de consecuencia que busca. Esta sería una invención social que algunos sugieren ya se refleja en el proyecto europeo actual. Si pensar el destino del territorio desde el punto de vista de su sostenimiento –entiéndase entre ello la continuidad de sus instituciones–, es un reto que polariza, ¿qué decir entonces acerca de la apertura?, ¿cuál es su forma y su límite?, ¿los tiene o la apertura requiere ser total? Europa y su libre circulación interna de personas, considerando las crisis que atraviesa en años recientes –en parte atribuidas a cambios demográficos–, ¿sirve al mismo tiempo de ensayo y error para conseguir algún balance?
Los muros, como las fronteras, son una dimensión de la vida política, y su simple eliminación agrega complicaciones adicionales que no siempre se dirimen pacíficamente. Porque si bien los muros pueden ser muy rígidos –y ciertamente exigen serlo– no fueron concebidos sin entradas y salidas. El problema de su rigidez consiste en que, si en ellos no se habilitan puertas, acaban siendo saltados, o desmantelados; si la realidad por fuera de las murallas se interpreta como una caja asfixiante, el actor, por supervivencia, no dudará en desgarrarlo todo para sobrevivir.
Portales imaginarios
Ante el dilema de la apertura o cierre de las fronteras quizá sea necesario prestar atención a una respuesta en la que curiosamente coinciden dos corrientes de pensamiento contrapuestas. La respuesta se conoce como Estado nación y, al igual que los muros, en la actualidad no goza de buena reputación.
Por parte de un pensamiento que podría enmarcarse como progresista, en la tesis que elabora Dani Rodrik se propone que el Estado nación sería la forma de organización socioeconómica más pertinente para lo que alguna economía política denomina gobernanza global. En su crítica al globalismo, Rodrik (Estambul, 1957) lo interpreta como un escenario propicio para la desregulación de la economía y el descontrol de los mercados –lo que algunos académicos y activistas caricaturizan como “capitalismo salvaje”–. Para Rodrik, el Estado nación –principalmente el gobierno a cargo– es la instancia necesaria para regular la economía y hacer sostenibles a los mercados. En su visión, el Estado nación es el ámbito apropiado para la economía y sus movimientos.
En cuanto al componente “nación”, el economista ha argumentado que no le interesa definir sus particularidades, puesto que su enfoque se sitúa en el Estado. Sin embargo, debe regresar a lo “nacional” –cultura, autoidentificación– cuando requiere trazar, desde la geografía, los límites de aquello que administra un gobierno. El cierre de la frontera resulta aquí un asunto de referencia ineludible, porque si bien las historias nacionales pueden contener elementos arbitrarios, el trazo de las fronteras exige pragmatismo al momento de analizarlas. Aquí lo nacional es, o parece ser, lo que los habitantes de un territorio consideran como vinculo de identidad entre vecinos extraños, y esto bastaría para fijar los hitos del país.
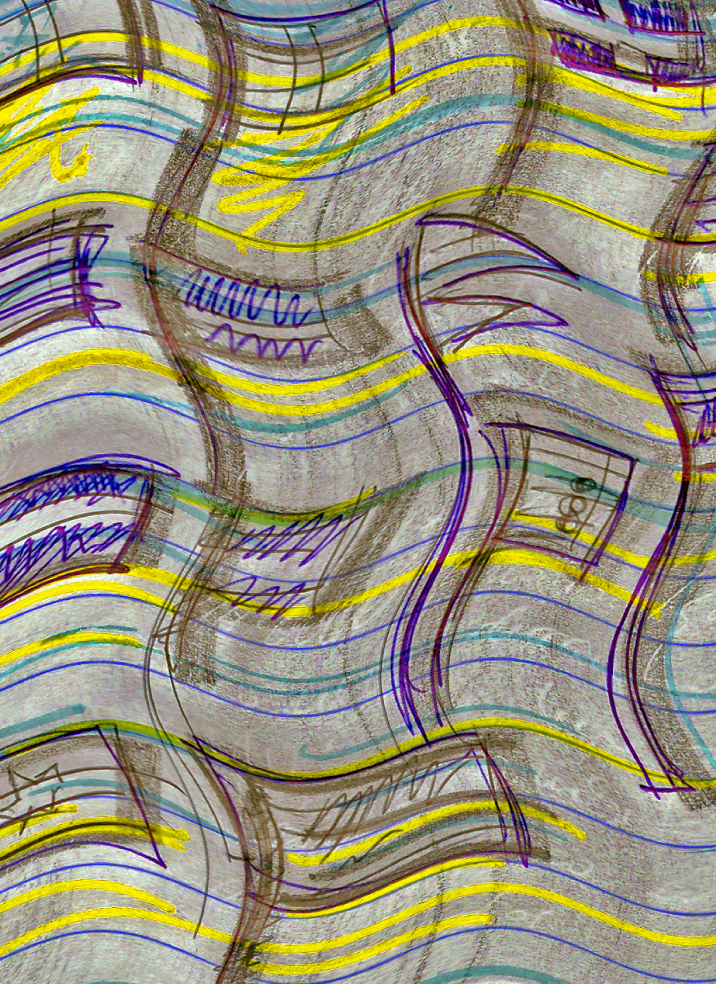
Por otra parte, el Estado nación –y aquí particularmente lo “nacional”– es para el historiador conservador Yoram Hazony (The virtue of nationalism) el conjunto de atributos culturales que cohesionan a personas que comparten ciertas historias, además de otras señas: “una serie de tribus con un idioma o religión común, y una historia pasada actuando como un organismo para la defensa común y otras empresas a gran escala”. Una de las tesis de La virtud de Hazony consiste en atribuir precisamente al nacionalismo de cada país la mejor manera de prevenir la reaparición de un totalitarismo como el que se apoderó de Alemania a principios del siglo XX. Para esto Hazony (Rehovot, 1964) hace una distinción entre nacionalismo e imperialismo que resulta arriesgada. En su idea, lo que motivó la catástrofe de la Segunda Guerra habría sido responsabilidad mayormente de una visión imperialista de la historia, por parte de la política del nacionalsocialismo. Lo nacional-identitario sería para Hazony un agregado guerrerista de campaña, más interesado en revivir un tercer Sacro Imperio para Alemania que, como región, estuvo caracterizada durante siglos como una colección de principados con costumbres comunes, pero también conflictos territoriales zanjados en el siglo XIX. La nación alemana sería, en este sentido, otro invento de la modernidad, localizado en el centro de Europa.
Aparte de las críticas que se puedan formular sobre estas tesis –a la de Rodrik, por intentar desembarazarse de lo nacional cuando resulta significativo para fijar la frontera; a la de Hazony por estirar su interpretación de lo nacional e imperial– debe llamar la atención su reposicionamiento del Estado nación, puesto que los dos lo contraponen al globalismo. ¿Por qué el Estado nación regresa con estos y otros autores, cuando un sinnúmero de pensadores y políticos han resuelto asumir lo nacional como una “invención”, intentando proscribirla, por ejemplo, en Europa? ¿Es acaso el Estado nación realmente un marco menos rígido y peligroso de lo que se piensa para coordinar las relaciones sociales y definir los límites entre culturas? Quizá para ver lo que sucede cuando lo nacional se ve amenazado sirva referirse a varios resultados electorales recientes en Europa y las ofertas de los partidos que lo patrocinan: restricciones de movilidad, controles migratorios más estrictos, cierre de fronteras, algunas vallas nuevas y otras reforzadas.
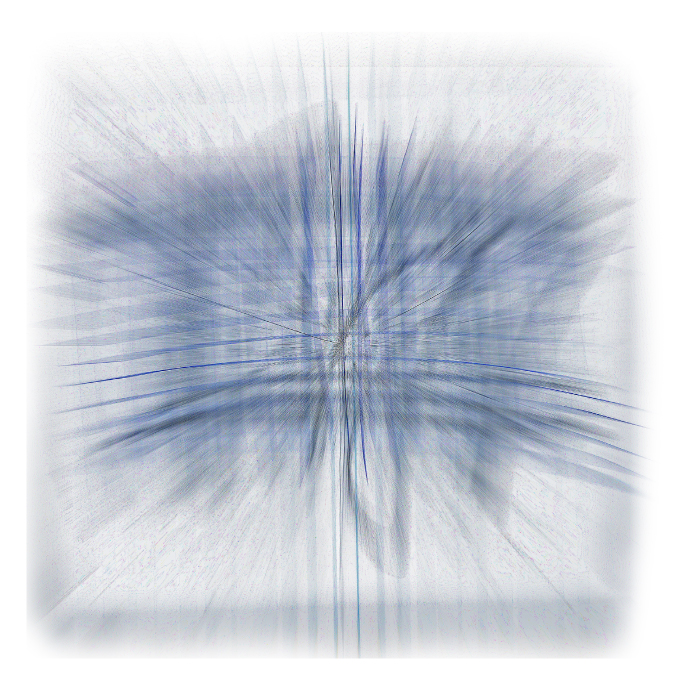
Ante la afirmación de lo “nacional” como una ficción, la postura de Rodrik y Hazony parece plantear que su carácter de relato no lo hace menos significativo y práctico para preservar comercios estables y proximidad entre extraños, en sociedades cada vez más complejas. Si los nacionalismos son capaces de conducir reacciones abruptas, levantando todo tipo de muros –políticos y materiales– cuando se perciben acechados, ¿es probable que en poco tiempo se delegue su contención al supraestado, con Europa como ejemplo?
Aceptar a la nación y a lo nacional como inventos particulares de cada territorio también conduciría a pronunciarse sobre la intención declarada de generar una “conciencia” europea. ¿No es acaso aquella una utopía que suprime lo nacional local para consagrar otro Estado burocrático, en este caso intranacional? ¿Qué sustrato de realidad o imaginación ofrece Bruselas para suplantar lo legendario y lo patriótico que se formula en la nación, viendo que en sus propios documentos habla de “pueblos” de Europa? ¿Qué delimita esos pueblos y esa conciencia? Europa ciertamente podría intentar disimular o reprimir las creencias nacionales de todo el continente, pensando que así sería viable desaparecerlas con el tiempo, pero aquello sería un esfuerzo difícilmente inaplicable para con el forastero que continuamente logra instalarse en él. Porque, que se sepa, el migrante que cruza fronteras, tanto el que aterriza como el que se arroja al mar y salta vallas para acceder al estado de bienestar, lleva consigo también sus particularidades identitarias nacionales, organizadas en torno a relatos que pueden ser más o menos ficticios: le acompañan el heroísmo fundacional de su lugar de origen, la sacralidad patria del territorio que dejó. Y poco puede importarle algún muro que interrumpa su paso.
El nacionalismo se apresura a levantar muros que la desesperación no teme asaltar, mientras sus alternativas fijan puertas que solo unos pocos tocan.
Imágenes: C. Reyes