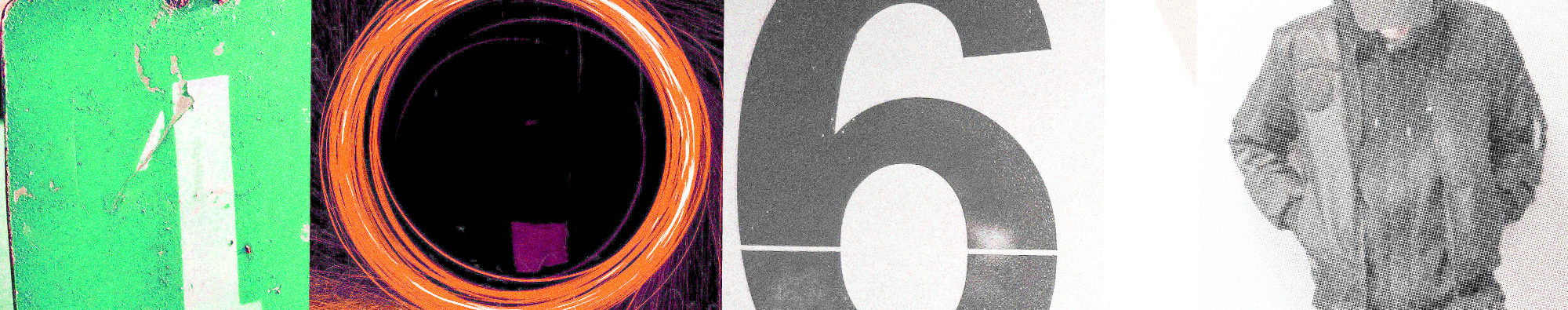Aquiles Jarrín
La contemplación de las ruinas nos permite entrever fugazmente la existencia de un tiempo que no es el tiempo del que hablan los manuales de historia o del que tratan de resucitar las restauraciones. Es un tiempo puro, al que no puede asignarse fecha, que no está presente en nuestro mundo de imágenes, simulacros y reconstituciones, que no se ubica en nuestro mundo violento, un mundo cuyos cascotes, faltos de tiempo, no logran ya convertirse en ruinas. Es un tiempo perdido cuya recuperación compete al arte.
Marc Augé.
El edificio se encuentra en un estado de deterioro ambiguo, no hay una clara intervención violenta del tiempo, pero el desgaste y las relaciones de desamor están presentes de manera homogénea. Las paredes están pintadas con dos colores que se han vuelto más cercanos por la suciedad. El marrón y el beige aparentan cierta nostalgia por la década de los 70, años en los que fue construido el edificio, esta última capa no debe tener más de diez años. Algunas paredes se están pelando y se hace evidente que han sido pintadas muchas veces. Aparecen verdes, azules y grises. El impulso a seguir levantando esa primera dermis es inmediato.
Los pasamanos de la escalera son de madera pintada de café oscuro. La intervención sólo acentúa las hendiduras y los trazos profundos de líneas caóticas. Uno puede imaginar el metal puntiagudo que lastima la madera, dejando marcas, huellas, historias. Algunas deben tener sus orígenes en accidentes, mudanzas, torpes movimientos y malos cálculos. Sin embargo, también son notorios los trazos llenos de intención, hay intentos de escritura, rastros de palabras de alguien que encontró en ese material la capacidad de recibir afectación, intensidad y manifestó las ganas de imponer un acto sobre otro. Lo que se siente al romper un vidrio no es la misma experiencia que romper papel. Introducir nuestros afectos e intenciones en materiales es una larga historia de relaciones y cambios. Es un proceso maleable de mutuos entendimientos.
El ascensor no funciona, pero su presencia otorga cierta dignidad al entorno. Cada piso tiene tres apartamentos con puertas de diferentes colores y materiales que no denotan lógica alguna. Por momentos, el lugar parece un conjunto de caprichos y disputas que cayeron pronto en el olvido.
Las puertas de cada apartamento expresan claras diferencias, se presentan como signos que advierten un tipo de intimidad, una manera de estar adentro y de expresarse hacia fuera. Varias de ellas son de madera deteriorada, pintadas con tonos distintos, algunas tienen vitrales y otras no cuadran bien. Pocas se volvieron obsesivas con la seguridad, incluyendo rejas y notorias cerraduras, y otras parecen ni siquiera estar cerradas.

Llegando al segundo piso, corredor a la derecha se encuentra la entrada del 106 que esquina con la del 107. Es una puerta de madera nueva, con una estética de los años 80, de laca oscura que se confunde con una pintura de color café rojizo, que busca aparentar cierto lujo, pero los acabados y terminaciones parecen funcionar como un maquillaje que esconde el tesoro que siempre es la madera. Su contradicción tiene como resultado cierta indiferencia, es un encuentro neutro, que no invita, que no recibe, que no genera curiosidad, y al pretender ser mucho, pierde toda cualidad. Es una especie de engaño del presente; forzosamente actual y pasado a la vez. Tiene ese efecto de la inmediatez; busca ser lo genérico, lo común. lo actual, lo masivo, lo brillante.
Las puertas, que no son muros, son el plano vertical y generalmente liso que materializa el misterio. Es el punto de inicio de una historia, es umbral e ingreso, distancia mínima con lo sorpresivo. La puerta habilita el atravesar y crea un acceso, delimita el interior del exterior. Entrar y salir son actos de poder y libertad. La puerta es tan seductora, que la fantasía del voyeur se materializa en la mirilla que muchas tienen, disfrazada de seguridad, la mirilla ha sido objeto preciado y mágico que nos permite ver sin ser observados, un doméstico panóptico de la intimidad del otro.
¡La puerta! La puerta es todo un cosmos de lo entreabierto. Es por lo menos su imagen princeps, el origen mismo de un ensueño donde se acumulan deseos y tentaciones, la tentación de abrir el ser en su trasfondo, el deseo de conquistar a todos los seres reticentes. La puerta esquematiza dos posibilidades fuertes, que clasifican con claridad dos tipos de ensueño. A veces, hela aquí bien cerrada, con los cerrojos echados, encadenada. A veces hela abierta, es decir, abierta de par en par.
Gaston Bachelard.
La advertencia de que el 106 se encontraba remodelado despertaba varios tipos de fantasías. La puerta era el umbral entre imaginación y realidad, abrirla y atravesarla permitía develar una nueva dimensión.
Los lugares son secretos, son imaginados y soñados, construidos y alterados. Estar en un interior para pasar a otro interior tiene una carga regresiva y nostálgica. Implica adentrarse en un conjunto de capas, sombras, luces, divisiones, planos, olores, volúmenes y colores. Un conjunto de materialidades presentes y ausentes en interacción constante, afectadas por las múltiples intervenciones por las que ha pasado este paisaje, en y con el tiempo.
Llave en mano, la puerta es desplazada y se produce un inmediato develamiento. Todas las imágenes previas son atropelladas por la visión. Es como si todo se silenciará cuando las fantasías se convierten en fallido recuerdo y entran en un proceso progresivo hacia el olvido. La realidad se hace presente casi de manera salvaje, el mirar es una primera y hegemónica experiencia del encuentro con ese otro.
Mirar es un acto de reconocimiento; desplazarse, un primer acto de interacción, y atravesar la puerta, un hecho real y simbólico de ser parte, de introducirse. En el interior del 106 lo primero que se presenta es un gran ventanal que promueve una relación visual con el entorno urbano que contiene al apartamento, y que es definido por las calles Guayaquil y Oriente. El efecto es de captación total: fachadas republicanas con bellos elementos decorativos, que se enmarcan, con fugas hacia el barrio de la Tola por la Oriente y la loma del Panecillo por la Guayaquil, un instante de seductora imagen de postal del centro histórico de Quito. Juhani Pallasmaa critica una arquitectura pensada solo para el ojo:
“esta arquitectura parece tener su origen en un solo momento en el tiempo y evoca la experiencia de una temporalidad plana. El carácter visual y la inmaterialidad refuerzan la experiencia del tiempo presente, mientras que la materialidad y las expresiones táctiles evocan una conciencia de profundidad temporal y de la continuidad del tiempo.”
Despejada la mirada de la vitrina patrimonial, hay un acercamiento a las primeras composiciones del lugar. Espacios definidos fuertemente por las paredes: comedor, sala, cocina, dormitorio principal con baño, dormitorio simple, baño social, bodega. Closets, muebles empotrados, inodoros y lavabos construyen no solo dispositivos, sino un conjunto de signos y direccionamientos que determinan con mucha fuerza una lógica de relacionamiento. Definiciones de funciones y trayectorias insisten en cada elemento que compone el escenario, marcando una propuesta en las que las posibilidades de juego y apropiación son nulas. La experiencia está marcada por el disciplinamiento y el orden, ratificándose esa condena foucaultiana al decir que “el espacio fue tratado como lo muerto, lo fijo, lo inmóvil”.
El espacio ha sido domesticado por superficies verticales de ladrillo cubiertas de cemento, azulejos y pintura. Un color beige amarillento invade todas las paredes del 106, no hay polvo ni rastro de que haya sido habitado. La moderna carpintería de hierro, donde se soportan las ventanas, ha sido pintada de blanco tratando de fugar con el paisaje, pero difícilmente se esconde y parece un fallido intento de camuflaje. La bodega es un laberinto mínimo de mochetas y recovecos que hacen oda a la carencia de función y a un rebuscado aprovechamiento del uso de las áreas.
El piso de porcelanato amarillento se extiende ocupando casi la totalidad del plano horizontal, en un duro encuentro con las paredes que busca ser suavizado con una barredera del mismo material. El suelo es una síntesis lisa y cruel de la intervención en el apartamento, que mata toda la posibilidad de imaginar y se presenta como una negación radical al tiempo, a lo perdido.
Parece ser que lo liso en todas las extensiones de la casa es la estrategia principal para generar algún tipo de espejismo que convierta al 106 en una atractiva morada para el ciudadano del mercado inmobiliario actual. Lo liso exacerba los valores vinculado a la higiene, la seguridad, lo inmediato, lo verdadero y un tipo de belleza. Byung-Chul Han encuentra en esta manera de construir belleza un exceso de positividad, anclada a lo “menudo, delicado, leve y tierno”. Este tipo de belleza está rodeada de alegría y aletarga. Sostiene que en contraposición a lo bello esta lo sublime, que está cargado de negatividad:
“lo sublime es grande, macizo, tenebroso, agreste y rudo. Causa dolor y horror. Pero es sano en la medida en que conmueve energéticamente al ánimo…”
Byung-Chul Han.
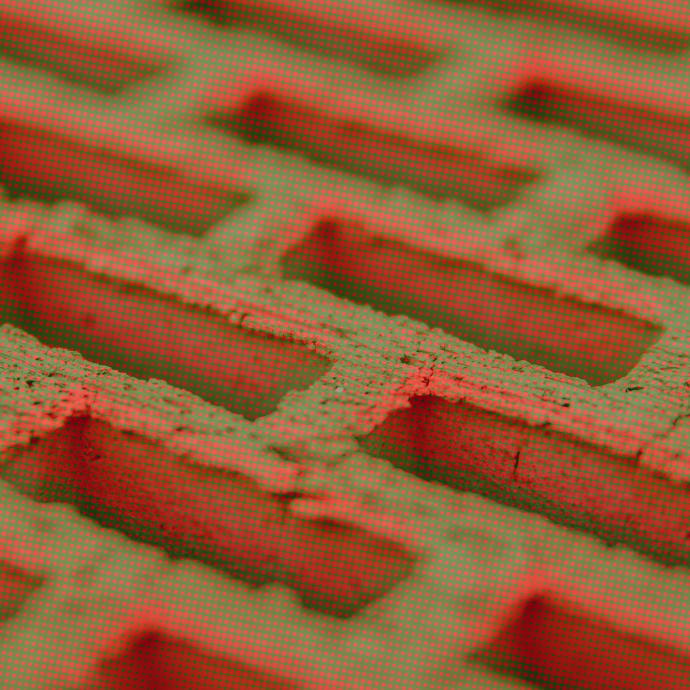
En este apartamento que tiene más de cuarenta años se ha eliminado cualquier misterio, no hay rasgaduras, heridas, accidentes… hay una insistente negación de cualquier materialidad que denote expresividad, diferencias y tiempo.
Gran parte de la arquitectura original del 106 parece mantenerse, se han redondeado algunas esquinas de las paredes con la intención de generar unos arcos entre área social y dormitorios que entran en desequilibrio con la arquitectura moderna más ortogonal que prevalece en el lugar. Las decisiones sobre los acabados y terminaciones evidencian las intenciones homogeneizadoras de las sensaciones, en la que la premisa principal es lo pulcro y lo inmediato. Busca satisfacer una superficial vivencia de lo visual y alejarse de estimular cualquier otro de los sentidos. No existe rastro de lo oculto, lo incompleto y lo velado… en fin, la disminución de cualquier experiencia erótica o sensual que permita el aparecimiento de un otro, entendiendo ese otro como el acontecimiento que permite el encuentro con lo diferente y lo sensible.
¿Cómo encontrarse en un lugar así? ¿Qué afectos y agenciamientos se producen en este tipo de inmuebles que se multiplican vertiginosamente? ¿Qué tipo de relaciones se construyen en estas cáscaras frías y llanas? ¿Cómo fugar a la obturación de sentidos y de imaginación? Aquí no hay laberinto, juego o equívoco. No hay algo vulnerable, imperfecto, incierto o ni inacabado que sea receptivo a lo singular, a lo múltiple y a lo diverso. Hay esa muerte inmediata que produce todo intento de intervenir desde las certezas, los exitosos referentes y la complacencia a las exigencias del mercado. Rafael Iglesia abre algunas líneas de fuga para irrumpir en aquello que se está solidificando, y propone la experimentación como la posibilidad de rasgar el paraguas de la cultura, de fisurar los muros de las convenciones y así descubrir en el devenir del hacer lo distinto y lo propio:
Y de lo que se trata es de recorrer otros caminos, más largos, más incómodos incluso algunos sin salida, lo cual implica volver, mirando las cosas desde otro lado, desde su contra‑cara.
Experimentar no se delimita al construir, al intervenir o al crear, es una invitación a instalar una óptica crítica en la manera en la que estamos acostumbrados a descifrar el mundo, y desde esa comprensión aceptar o transformar aquello que nos envuelve.
Imágenes: Nolan Issac, v2osk, Agence Producteurs Locaux Damien Kühn, Jeremy Perkins, Dawid Zawiła, Michal Jarmoluk