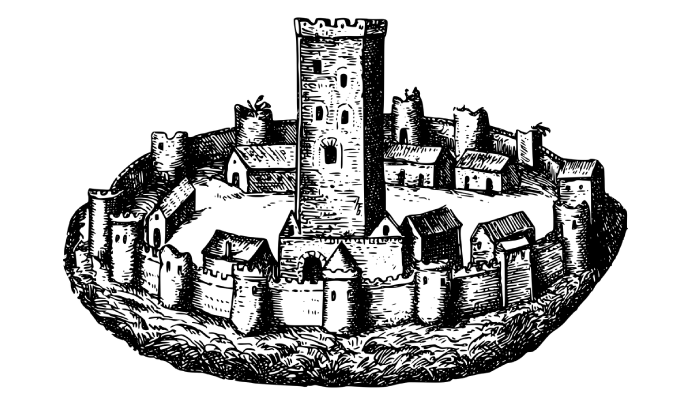Fernando Albán
[email protected]
Un golpe de dados nunca suprimirá el azar.
S. Mallarmé
La fe es un acto de absoluta libertad, afirma con insistencia Kierkegaard; pero ¿no ha sido también asumida como un acto de incondicional sumisión? Para sostener la apuesta por la libertad fue preciso que el punto de partida hacia la fe, hacia el absoluto, estuviese inscrito en el instante, de manera que este adquiera un sentido decisivo en el tiempo. Es así que la consideración del instante, como ámbito en el que tiene lugar la decisión, determinó en Kierkegaard que el punto de partida hacia la fe fuese eminentemente histórico. Esto subraya la pertinencia de las preguntas que abren el libro del filósofo danés titulado Migajas filosóficas: «¿Puede darse un punto de partida histórico para una conciencia eterna? ¿Cómo puede tener este punto de partida un interés superior al histórico?».
Las posibles respuestas a estas preguntas constituirán dos direcciones opuestas en la determinación de la fe. En la perspectiva socrática, la respuesta consistió en considerar el punto de partida histórico como una mera ocasión o como algo insignificante. De ahí que la dimensión temporal, que tiene como asidero el instante, haya sido negada en aras de la consagración de lo eterno. Justamente, Sócrates hacía de la eternidad el lugar mismo de la verdad que yacía olvidada en el interior del discípulo. En esta escena metafísica, el instante de la decisión se pierde diluido en lo eterno. «El punto de partida temporal es una nada, pues en el instante mismo de descubrir que desde la eternidad había conocido la verdad sin saberlo, en ese mismo ahora el instante se oculta en lo eterno, de tal modo oculto allí dentro que, por así decirlo, tampoco podría hallarlo yo aunque lo buscara, porque no existe ningún Aquí o Allí, sino solamente un en todas partes y en ninguna» (Migajas filosóficas).
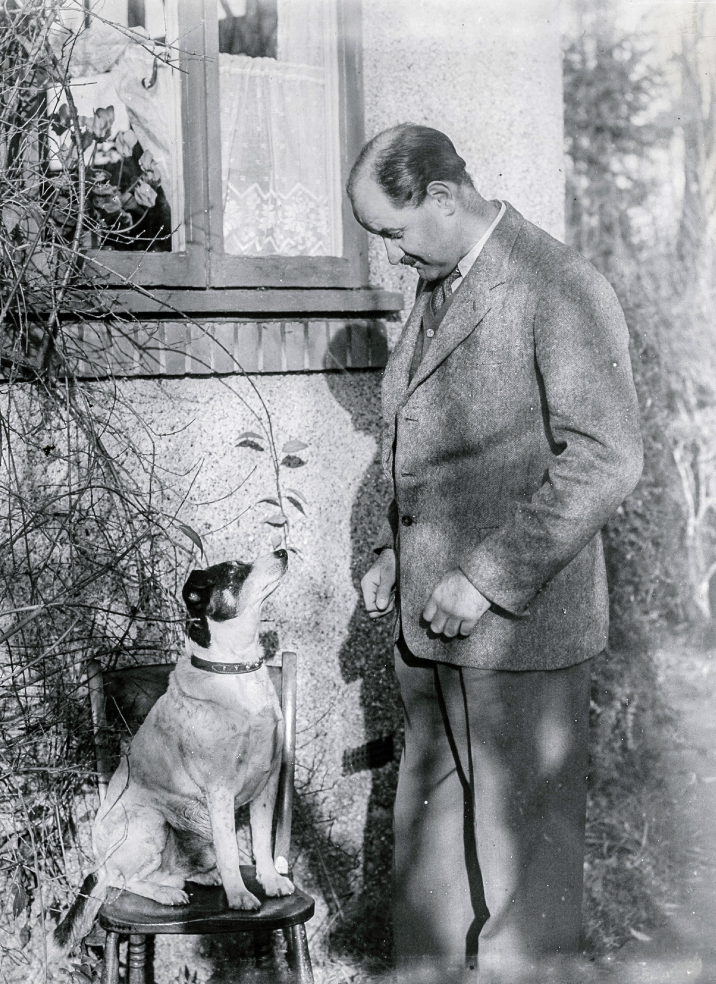
El instante no puede tener un valor positivo si el discípulo, en el momento de tomar la decisión, lo hace en conformidad con su estado anterior que es el del ser, el de la verdad. En tales circunstancias, la decisión se torna en programación o condicionamiento y el instante se desvanece en el pathos de la reminiscencia. Es decir, si el discípulo tiene la condición en sí mismo, entonces la decisión es el resultado necesario de lo que estaba dado, con lo cual el ahora es devorado por el recuerdo. Además, si el discípulo socrático es la verdad (por el hecho de albergar en él a la eternidad), entonces el maestro carece de importancia, pues solo asiste al alumbramiento en calidad de partera. Con la desvalorización del instante, se banaliza también la función del maestro. Por el contrario, si el instante ha de tener un valor absoluto en el tiempo, entonces el discípulo —el hombre— no puede volver atrás, pues la decisión no puede referir a un estado anterior como su premisa o su condición. En el instante de la decisión el hombre nace nuevamente por primera vez; no se trata de un re-nacimiento, pues su estado anterior era el del no-ser, de la no verdad, del no saber. Solo entonces la decisión se torna en una «historia extraordinaria», en un milagro, y el maestro solo puede ser Dios, pues Él es quien da al discípulo la condición.
El discípulo es la no-verdad; pues es aquel que ha perdido la ocasión a causa de su propia culpa. A esta condición de no-verdad, Kierkegaard la llama pecado. Es entonces que el maestro —Dios— concede al hombre la ocasión de la decisión, para que, por obra del salto que en ella opera, acceda al ser, anulando así su condición precedente de no-ser o de no-verdad; nacido en el instante gracias a la decisión, que opera sin premisas ni pre-visión, el discípulo —el Individuo— se torna capaz de restituir a Dios la deuda que fue contraída en el momento del pecado. El pecado, afirma Jean-Luc Nancy, es un endeudamiento de la existencia como tal. De cara al absoluto, por obra de una decisión que opera en el instante, y que ha sabido acoger en él a toda la eternidad, el discípulo salva la distancia que lo separa insalvablemente del absoluto. Entonces, «el instante de la decisión es una locura, porque si ha de tomarse una decisión, entonces el discípulo se convierte en la no verdad, y eso es lo que hace necesario empezar por el instante» (Migajas filosóficas). Empezar por el instante significa asumir la expresión del escándalo que se deriva de afirmar que la eternidad solo ocurre en la absoluta transitoriedad del instante. Activa y pasiva al mismo tiempo, la decisión viene de sí misma como si proviniera del otro. Solo entonces «el instante es realmente ¡una decisión de eternidad!» (Migajas filosóficas). He aquí el milagro, la paradoja, el absurdo que anida en el secreto centro de la fe. La pasión del instante o de la fe es la locura de la razón.
De este orden de razones se desprende, según Kierkegaard, que la fe no puede ser conocimiento, puesto que al conocer lo eterno se excluye lo temporal e histórico, así como un conocimiento puramente histórico debe dejar fuera a su opuesto: lo eterno. La fe anuda o concilia términos contradictorios, eternización de lo histórico e historización de lo eterno, y se constituye en aquello que es absolutamente otro con respecto a la razón. Entonces, «si la paradoja y la razón se chocan en la común comprensión de su diferencia», es preciso asumir la fe —«el tormento de la pasión»— a partir de sí misma. Esto es, la fe, en tanto verdad paradójica, solo puede ser asumida desde la posición del no-saber, de la no-verdad, constitutiva del pecado. Esta posición no puede ser alcanzada por la religión socrática, pues esta se sustenta en el saber absoluto, que se consuma en el retorno memorioso hacia lo eterno. En la verdad socrática lo eterno mira en dirección de sí mismo.
En el texto La Desconstrucción del Cristianismo, J-L Nancy sostiene que el pecado no debe ser considerado en ningún caso como un acto determinado y añade que la exigencia de la confesión y la de la recitación de artículos ha deformado nuestra percepción del mismo. Entonces, el pecado cristiano no debe ser asumido como si fuese el resultado del cometimiento de una falta, pues esta es una transgresión que acarrea un castigo, mientras que «el pecado es pues, antes que nada, una condición original, y una condición original de historicidad, de desarrollo: porque el pecado es la condición generadora, condición de la historia de la salvación y de la salvación como historia, no es un acto determinado, y menos aún una falta» (La Desconstrucción del Cristianismo). En el contexto de la reflexión kierkegaardiana, la condición de la que parte el discípulo es, precisamente, la del pecado, la del no-ser o de la no-verdad.
Ahora bien, el devenir o lo histórico se despliegan a partir del cambio que se opera en el tránsito del no-ser al ser o del paso de la posibilidad a la realidad. Es por ello que todo devenir entraña un sufrimiento, pues lo posible es aniquilado en el preciso momento en que se hace real. Por el contrario, lo necesario no tolera el sufrimiento, en vista de que se mantiene inalterado, pues solo se relaciona consigo mismo. Precisamente, «la perfección de lo eterno es no tener historia: es lo único que existe y que no tiene historia en absoluto» (Migajas filosóficas). Pero si el sentido eminente de lo histórico apunta en dirección de lo que ha sucedido, entonces, se concluye de aquello que lo propiamente histórico es el pasado. Sin embargo, esto no significa, en ningún caso, que habría que retomar el pasado como la necesidad de lo ocurrido o comprenderlo en términos de necesidad, pues aquello equivaldría a aceptar el carácter irrevocable del pasado o su condición de intangibilidad. De ahí que quien asume que el pasado es necesario reconoce inmediatamente su inmutabilidad; es decir, acepta que «su “así” real no pueda hacerse distinto». O, también, que «ese “cómo” posible no podría haber sido diferente». Por el contrario, Kierkegaard señala que el pasado es revocable en dos direcciones opuestas: por un lado, el cambio es inherente a todo lo ocurrido, por el hecho mismo de que ha devenido; por el otro, la metamorfosis puede también provenir, por ejemplo, del arrepentimiento, que tiende a abolir retroactivamente lo ocurrido. En definitiva, el pecado es condición de la historicidad en la medida en que la posibilidad del devenir histórico se anuda con la existencia de una causa libre. Solo entonces, lo histórico es aquello que ha devenido, no por necesidad, puesto que lo necesario no deviene, sino por libertad. Lo histórico es pasado, pero el discrimen de lo devenido es que no puede ser necesario.

«Quien concibe el pasado, el Historico-philosophus, es por ello un profeta hacia atrás. Ser profeta significa precisamente que en el fundamento de la certeza del pasado se halla la incertidumbre que para éste, en un sentido tan enteramente idéntico como para el futuro, es posibilidad (Leibniz, los mundos posibles), de donde es imposible que derive con necesidad…» (Migajas filosóficas). La referencia de Kierkegaard a Leibniz se justifica si se toma en consideración que el filósofo alemán trata de vincular en sus Ensayos de Teodicea… la cuestión de Dios y de la libertad con el tema de la posibilidad. Una infinitud de mundos concurrentes subsiste en el entendimiento divino, que son el resultado de un ensamblaje complejo de las cosas contingentes o de una infinidad de maneras de colmar todos los tiempos y lugares, entre los cuales Dios elige a uno, el mejor de los mundos; elección que opera en base a su libre voluntad. Libre, pues se rige por una necesidad moral y no por una necesidad absoluta o metafísica. Dios obra en función del bien —el mejor de los mundos posibles—, pues no hay mayor libertad que la que inclina hacia el bien. Pero, luego de que la decisión ha sido tomada a favor del mejor de los mundos posibles, las cosas, relativas a este mundo, quedan tal cual estaban en su estado de pura posibilidad, estado en que los eventos son contingentes. Ahora bien, el hecho de que el entramado complejo de las cosas contingentes, que forman un mundo, quede tal cual, después de la decisión que lo hace existir, es prueba de que el «acontecimiento no posee nada en sí que lo haga necesario y que impida concebir que algo totalmente distinto podía suceder en su lugar» (Ensayos de Teodicea…).
La fe, señala Kierkegaard, es sentido del devenir, en el cual la certeza del pasado anida en la incertidumbre de la posibilidad. Esto quiere decir que el devenir histórico es ambivalente, pues en él coexisten «la nada del no-ser y la posibilidad anulada que es a un tiempo cada anulación de posibilidad». Es por ello que no puede haber una percepción inmediata ni un conocimiento inmediato del devenir histórico, pues la posibilidad anulada se vierte en lo invisible, mientras que lo real no es más que el efecto de cada anulación de posibilidad. Precisamente, es por esta ambivalencia inherente a la condición del devenir que la fe está abocada a creer en lo que no ve. Así, cuando la fe concluye: «esto existe, ergo ha devenido» trastoca la naturaleza del ordenamiento racional, pues lo real se torna en la sombra de lo devenido. Tiempo sincopado, disparate, por cuya fractura se vuelve inminente la irrupción de un instante grávido de eternidad. En conclusión, la fe no duda de lo real, aun si este es un simple efecto que proviene de la aniquilación de la posibilidad. Esto es así dado que la fe transforma el «así» real en el «cómo» posible del devenir. Esto es, transforma la necesidad en libertad, en vista de que lo posible entraña el inminente riesgo que anida en toda decisión. La fe no duda en el devenir, más bien, ella quiere creer que lo que existe ha devenido y, por lo tanto, no es el resultado de ninguna necesidad. Entonces, la pasión de la duda no es coincidente con la de la fe.
Kierkegaard recuerda que el escepticismo griego dudaba no como resultado de una necesidad del conocimiento, sino como una exigencia de la voluntad. La perseverancia en mantenerse en la duda lo llevó, a la postre, a abstenerse de emitir todo tipo de conclusión proveniente de la percepción o del conocimiento inmediato de los seres. «De ello se sigue que la duda sólo puede ser suprimida por la libertad, por un acto de voluntad, lo que todo escéptico griego comprendía, puesto que se comprendía a sí mismo, pero no suprimiría su escepticismo, justamente porque quería dudar» (Migajas filosóficas). Precisamente, el escéptico griego es, como efecto de su libre voluntad, un prisionero de la duda en la que quiere creer. La posición de la fe es radicalmente opuesta a la del escepticismo, pues ella quiere creer, sin que su voluntad se convierta en prisionera de la elección o de la apuesta a la cual precipita la decisión. Así, si el instante de la decisión es una locura, lo es, justamente, en razón de que la decisión no suprime la contingencia o el ciego azar. Es por ello que la fe no linda con el conocimiento, con la necesidad, sino que es un acto de libertad, por medio del cual se dice sí a lo real devenido, sin que con ello se niegue la posibilidad de otra realidad.
Imágenes: Annie Spratt (Unsplash), Pexels