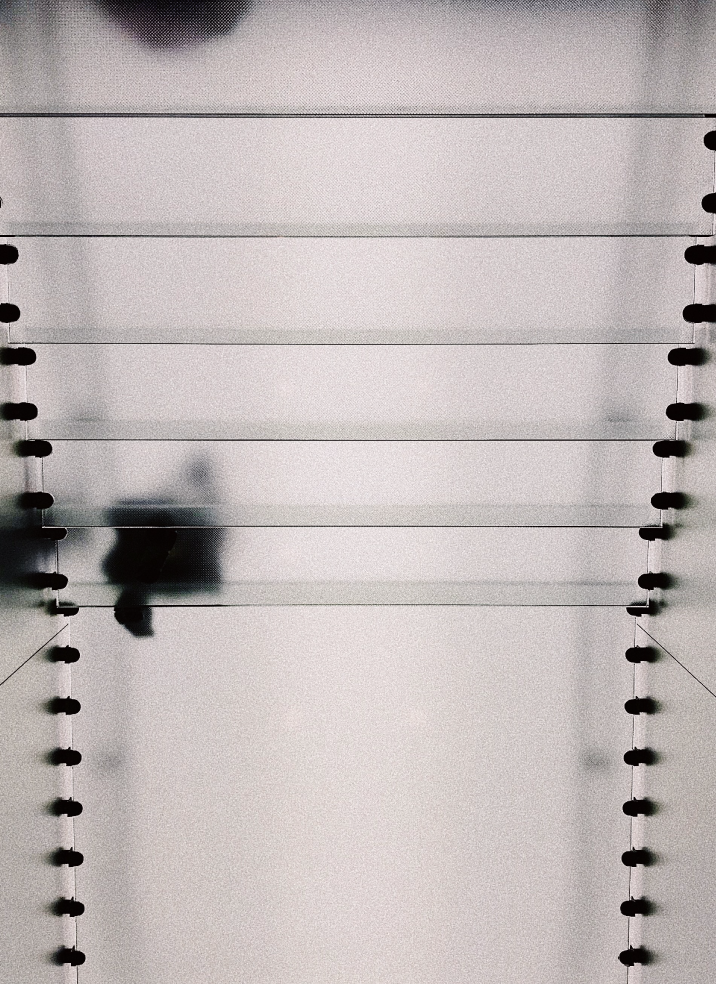C. Nectario
¡Oh, Libertad, cuántos crímenes se cometen en tu nombre!
Marie-Jeanne Roland de la Platière
El hombre es la única criatura que se niega a ser lo que es.
Albert Camus
La libertad es una cuestión occidental, ante todo de la filosofía moderna. La pregunta acerca de su esencia se articula en torno a la moral y la política; indaga por el sujeto en su relación con sus semejantes, con sus entornos sociales, culturales y naturales. Se inquiere acerca del sujeto o del individuo o de la persona, conceptos estos que se refieren a entidades que no son equivalentes entre sí. Se interroga sobre las posibilidades de realización vital de los individuos y por su responsabilidad, de cara a su comunidad, a lo otro y los otros. Que el escenario de la cuestión se sitúe entre ética y política implica que deba considerarse la dimensión religiosa o teológica de la libertad, así como su historicidad.
Si la libertad es ante todo un problema de la filosofía moderna, sus antecedentes se encuentren en el pensamiento griego clásico, tanto en Platón o Aristóteles como en Esquilo o Sófocles. En la tragedia se inquiere por la responsabilidad del individuo sobre sus actos, sobre su desmesura (hybris), sobre la violación de la ley que organiza la comunidad, aun si se ignora que se la está violando (Edipo rey), o sobre la contradicción entre la ley que instaura la polis y la ley de la tradición y la piedad familiar (Antígona). Sócrates acepta cumplir la sentencia injusta que lo condena a muerte y bebe la cicuta, a pesar de que sus amigos lo incitan a huir de la prisión, porque la obediencia de la ley preserva la ciudad; condenado por impiedad y acusado de negar a los dioses, cumple ―no sabemos si irónica o piadosamente― con el deber religioso cuando pide a Critón que no olvide pagar el gallo que deben a Esculapio. El precepto inscrito en el templo de Apolo en Delfos, “Conócete a ti mismo”, da cuenta de la ignorancia del hombre acerca de sí mismo, por tanto, sitúa el inicio de la autoconciencia como núcleo del pensamiento y como condición de la polis.
A diferencia de lo que acontece en la Grecia clásica, las historias de las sociedades que los europeos denominaron Oriente ―China, India, Persia, Mesopotamia, Egipto, y también África y América―, como lo veían Montesquieu, Hegel o Marx, estuvieron marcadas por el despotismo o la esclavitud generalizada. La libertad no es una cuestión que se aborde en el confucianismo o el taoísmo en China, o en las religiones hindúes o persas. La responsabilidad del individuo, que tiene que ver con las normas comunitarias que delimitan el bien y el mal, que establecen la obligatoriedad o permisibilidad de determinados actos y la prohibición de otros, se inscribe dentro de lo religioso, a partir de la representación mítica y la demarcación entre lo sagrado y lo profano. Pero no hay ninguna problematización de la organización política, de las formas de relación entre individuos y sociedad o estado. Sin lo cual tampoco puede aparecer como un problema que acucie al pensamiento la diferencia entre lo público y lo privado, o entre la ciudad y lo doméstico.
La cuestión de la libertad, de Platón o Aristóteles hasta Hegel, Nietzsche o Marx, e incluso más acá de estos, tenía que articularse en relación con el dominio de unos hombres sobre otros, con base en la polaridad entre amo y esclavo, paradigma de la “unidad” y “lucha” de los contrarios. La figura del amo no se restringe a la representación de un hombre que domina a otro, incluso hasta el punto de convertirlo en cosa de su propiedad sobre la que puede ejercer cualquier disposición arbitraria, o de un grupo ―clase, estado, nación― sobre otro, sino que trasciende el campo de las relaciones humanas para representar la relación del dios o los dioses con el creyente. El cristianismo primitivo comparte con el estoicismo ciertos rasgos que caracterizan al liberto y al esclavo que espera de su amo la manumisión, sea de la carga de trabajo cotidiano o del pecado; mas, ni el estoicismo ni el cristianismo creen verdaderamente en la libertad, pues no hay emancipación posible ni del cuerpo ni de la culpa. El Señor que promete la salvación, en el caso del cristianismo, ya ha advertido que su reino no es de este mundo. El estoico se encerrará en sí mismo para encontrar la libertad que no halla en el mundo; una libertad de pensamiento que discurre en soliloquio.

La modernidad occidental trajo consigo el impulso hacia lo mundano. La Reforma, el nacimiento de las ciencias naturales, la emergencia de una economía que tiende a la mundialización, la industria luego, inciden en un radical cambio de la idea del hombre, y por consiguiente de la representación de su lugar en el cosmos, ante la naturaleza. De Descartes en adelante, el sujeto será conciencia y, más aún, autoconciencia; es ante tal sujeto que emerge de modo acuciante su problemática libertad. Sin embargo, esa idea del hombre de la filosofía moderna heredó del cristianismo y de la filosofía griega una imagen que solo con el avance científico ha venido desvaneciéndose: la distinción entre cuerpo, perteneciente a la “extensión”, la naturaleza material y la condición animal, por tanto, mortal, y alma-espíritu, perteneciente al “pensamiento”, a la razón que vinculaba al hombre con lo divino, por tanto, inmortal. La libertad, por consiguiente, tenía que concebirse como atributo de la (auto)conciencia, de la voluntad del sujeto que lograba dominar a través del conocimiento las pasiones e impulsos del cuerpo, la sumisión a la materialidad, al deseo, para ascender al bienestar espiritual, para proyectarse a lo divino. El mal quedaba localizado en el cuerpo, en lo instintivo; el bien comenzaba por el dominio de las pasiones. Pero, ¿qué implicaciones traía este movimiento moderno en relación con la ley de la convivencia social? Es sintomática la semejanza entre la recurrencia de Descartes a Dios, quien crea al sujeto, y la idea del derecho divino de los monarcas. El Dios cartesiano garantiza la existencia de la realidad ―su propio cuerpo, los otros seres humanos, las cosas― al yo enclaustrado en la conclusión “pienso, luego existo”, así como Dios garantiza el orden social a partir del derecho divino del soberano. No obstante, el propósito cartesiano es fundamentar metafísicamente la libertad de pensamiento que requiere la ciencia moderna; frente al juicio a Galileo o a los asesinatos de Bruno o Servet, se requiere la reforma del entendimiento. Frente al dogmatismo de las iglesias, católicas o protestantes, o de la sinagoga, como bien lo entendió Spinoza, había que defender la libertad de pensamiento, de expresión y la tolerancia. A la sombra del sujeto cartesiano se protegía el surgimiento de las ciencias naturales, y a menudo incluso a la sombra de algún déspota ilustrado.
Aunque es una figura heredada del cristianismo y del judaísmo, el Dios de la metafísica moderna es una entidad abstracta, que nada tiene que ver con ese viejo personaje del mito religioso. El Dios cartesiano que ordena la naturaleza matemáticamente, el Deus sive natura espinociano, la mónada de mónadas que decide el mejor de los mundos posibles de Leibniz, el Dios comprendido en los límites de la mera razón kantiano, o el Dios de los ilustrados y los libertinos ―es decir, los librepensadores―, que culminan en la figura de la Diosa Razón de la Revolución Francesa, exponen el paulatino ocultamiento de lo divino en el mundo moderno. Se exige pensar el ámbito moral y político de modo diferente, desde la idea del hombre, a partir de su autonomía, su racionalidad, su facultad para el examen crítico y no solamente a partir de una voluntad ciega surgida del instinto. Con la razón práctica se afirmarán las teleologías, los fines que se proponen para alcanzar la paz perpetua, los imperativos categóricos que establecen la moralidad. Más tarde, surgirán los ideales de mundos perfectos en que se realice la esencia humana: sociedades regidas por la razón, la ciencia, la armonía, los reinos de la libertad, la igualdad o la fraternidad universal.
El mal en ese horizonte puede ejemplificarse con el asesinato brutal que comete el delincuente, o con los crímenes imaginados por Sade, o por la guillotina. El crimen puede evaluarse estéticamente, como lo hacen los libertinos de Thomas de Quincey. Ante ese Dios abstracto, de todas maneras heredado del cristianismo, había que colocar la pregunta por el origen del mal. ¿Cómo es posible que Dios, omnipotente, omnisapiente, crease un mundo donde existe el mal? ¿Qué sentido contiene el mito del fruto prohibido del Árbol del Conocimiento que incita a Adán y Eva a cometer el primer pecado, heredado luego por toda la humanidad? ¿Acaso en el mito no está contenida la idea del impulso humano a la libertad? Para Schelling, la libertad es la facultad del bien y del mal; influenciado por el “panteísmo” de Spinoza y recurriendo a los gnósticos, recurre a la argucia de postular un in-fundamento o abismo (Ungrund) que subyace en Dios. Ese in-fundamento de Dios, ligado a la materialidad y al mal, es el opuesto dialéctico, complementario de la luz, del espíritu divino y del bien. El mal, y ya no solamente el bien, adquieren una dimensión metafísica esencial, están en el fundamento del ser y en su oscuro abismo. El devenir, o más bien la historia, es una lucha incesante entre el bien y el mal.
De alguna manera, esta aventura del pensamiento occidental culmina en el espíritu absoluto hegeliano. ¿Acaso lo divino es la totalidad de lo humano, el despliegue de lo humano en la historia, hasta alcanzar las formas de organización de la moralidad y del Estado modernos? La historia es el despliegue del espíritu absoluto, que incluye la totalidad de lo humano, hasta alcanzar el reino de la libertad, claro que también gracias a las astucias de la razón: el mal, como la guerra, impulsa el progreso histórico. Pero en Hegel, a partir del célebre capítulo de la Fenomenología sobre la dialéctica del amo y del esclavo, la libertad adquiere una connotación de enorme importancia para la historia posterior, al menos en Occidente: tiene por fundamento el reconocimiento del otro. Es conocida la trama de ese pasaje: hay dos conciencias que se encuentran y confrontan; una de ellas no se rinde ni siquiera ante el amo absoluto, la muerte: es la conciencia del amo. La conciencia del esclavo prefiere, ante la muerte, el sometimiento al amo. Reconoce al amo como tal, y en consecuencia satisface su deseo a través del producto de su trabajo. El amo, al depender del trabajo del esclavo, se supedita a este. El esclavo, adiestrado en el conocimiento gracias al trabajo, reconoce al amo, y luego, por ese reconocimiento, toma conciencia de su propia situación. Desea el reconocimiento del amo, la superación de la confrontación y de la condición misma de la esclavitud. El fin de esta, el ámbito de la libertad, emerge del mutuo reconocimiento de la libertad del otro, de que el otro es también autoconciencia, y que solo puede serlo a través del muto reconocimiento. En otro pasaje, al inicio de sus Lecciones sobre la historia de la filosofía, Hegel postula que la filosofía, es decir, la Ciencia ―el concepto, pensamiento puro, y no ya la representación contaminada por la imaginación, por las ilusiones de lo que luego se llamará ideología― surge en Grecia porque en la polis se encuentran hombres libres que se reconocen como tales, los ciudadanos, y porque el pensamiento adquiere libertad. Esta tesis trae consigo implicaciones que aún permanecen ante nosotros: el conocimiento necesita una organización social donde exista la libertad de pensamiento, esto es, de palabra, de interlocución y debate. Por otra parte, la exclusión de los no-ciudadanos del orden de la libertad conlleva la separación entre el ámbito público, la ciudad, y el mundo doméstico donde el ciudadano ejerce despóticamente su condición de amo sobre las mujeres, los menores de edad, los esclavos, los extranjeros. A los excluidos se les coarta la libertad de pensamiento, se los silencia o se encierra su conversación entre los muros de la casa, su palabra se reduce a murmullo.

La historia del progresivo ocaso del Dios de la metafísica moderna culmina, como sabemos, en la constatación de su muerte por parte de Zaratustra; consiguientemente, en el nihilismo, es decir, en la carencia de fundamento para los valores. Ante la ausencia de Dios, ¿qué es la libertad? ¿Cuál es el fundamento de la decisión entre el bien y el mal? ¿La voluntad de poder, el impulso por perseverar en el ser, la utilidad, el placer? ¿Qué puede impedir el crimen? ¿Acaso el reconocimiento del otro es suficiente para evitar su asesinato o su esclavitud? La rebeldía adolescente en la época del nihilismo se extiende de los terroristas rusos del siglo XIX hasta los artistas de las vanguardias de hace un siglo, en actos que implican la afirmación de la voluntad individual que se rebela contra la ley. En el caso de los primeros, poniendo en juego su propia muerte; en el de los segundos, como un puro gasto de energía creativa que se dirige a corroer la propia obra. El rebelde impugna todo orden, el revolucionario impugna el orden existente para instaurar uno distinto. El intelectual de Occidente se refugia en algún espacio institucional que no tiene problema en acoger su disenso.
Sin embargo, los dioses no acaban de morir. Renacen a partir de los supuestos orígenes o los grandes fines: Nación, Pueblo, Proletariado, Dinero, Raza, Libertad, Igualdad, Fraternidad, Comunidad… Incluso otros dioses más difusos aparecen en escena, por caso, Seguridad, esa obsesión de nuestro tiempo. En nombre de la nación o la raza, se crean campos de exterminio donde se industrializa el asesinato o se emprenden campañas de limpieza étnica. En nombre de la libertad se levantan patíbulos, y en el de la igualdad, se crean gulags. En nombre de la justicia y la reparación, se cultiva el resentimiento, fuente de los fascismos. En nombre de la seguridad, se instalan ciudadelas amuralladas, cámaras de reconocimiento facial en calles y plazas, regímenes policiacos.
No obstante, herederos de Occidente como somos, ya sin dios que garantice cualquier más allá, ni en el cielo ni en la tierra, sabiéndonos finitos, es decir, mortales, como individuos y como especie, alejándonos día a día de las nociones modernas sobre lo humano, no nos resignamos a seguir indagando por lo que somos, por las posibilidades de vida que se abren en los límites de nuestras existencias. Por lo que cabe proseguir en el esfuerzo de mantener espacios públicos y domésticos de mutuo reconocimiento y de interlocución, de una siempre precaria y problemática libertad de pensamiento.
Imágenes: Rostyslav Savchyn (Unsplash); Andrés Canchón (Unsplash); Cabecera: El jardín del Edén (detalle). Panel de terciopelo trabajado con hilo de seda y metal. Último cuarto del siglo 16. The Met Museum