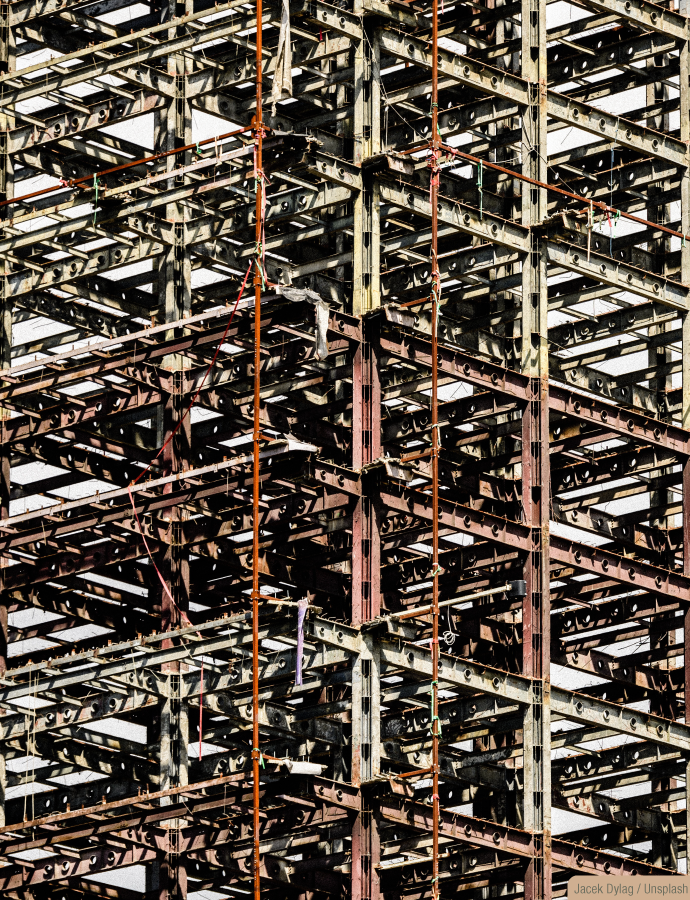Juan Manuel Ledesma
[email protected]
Sócrates: Ciertos sabios, Calicles, dicen que el cielo, la tierra, los dioses y los hombres forman, juntos, una comunidad por medio de la amistad, el amor del orden, de la templanza y el sentido de la justicia. Por esta razón, querido mío, a este todo lo llaman Kosmos u orden del mundo y no desorden y desenfreno. Me parece que tú no fijas la atención en estas cosas, aunque eres sabio. No adviertes que la igualdad geométrica es todopoderosa entre los dioses y entre los hombres; piensas, por el contrario, que es preciso aspirar a tener más que los demás, porque descuidas la geometría.
Platón, Gorgias
Para Occidente, Grecia es y siempre ha sido el punto de partida, el comienzo y el origen, la fundación misma de lo que, a pesar de todo cambio o mutación histórica, permanece idéntico a sí: su difícil y problemática “identidad”. A pesar de las discrepancias que se puedan invocar al respecto, de todas las perspectivas o fuentes que efectivamente alimentaron la historia de Occidente, es difícil negar que uno de los confluentes más importante, significativo y primordial en la constitución histórica de su “identidad”–en todo caso determinante en su búsqueda sin fin–, proviene de su devoción, por no decir obsesión, por la Antigua Grecia (ya sea como resultado del reconocimiento de su realidad histórica o como efecto de su fantasía, o idealización). Incluso si invocamos el cristianismo, cuyo origen es el Antiguo Testamento y no el Partenón o la Academia, no podemos olvidar que el pasaje del Antiguo al Nuevo Testamento coincide, precisamente, con el paso, la travesía y la traducción de la cultura y religión judías al mundo griego: Dios es llamado Logos. Grecia es fundamental, fundacional. Pero, ¿por qué razón?, cabe preguntarse. O más bien: ¿qué sucedió en Grecia –o de qué suceso Grecia es el nombre– para que, de manera obsesiva, nuestra cultura vuelva incesantemente a ella como uno vuelve a la tierra natal, imposible de olvidar?

Lo que sucedió en Grecia, el acontecimiento fundamental y fundacional que lleva su nombre se desplegó en la ciudad-estado llamada Atenas. Atenas condensa la esencialidad que Occidente atribuye al nombre propio “Grecia”, porque en ella nació y murió un experimento singular y transformador; experiencia revolucionaria llamada democracia. Todo otro acontecimiento que el nombre de Atenas encierra –la arquitectura, la escultura, la tragedia, la filosofía, la sofística, la ciencia, etc.–; todo lo que, justamente, Occidente reclama como su bagaje fundacional, fue posible únicamente dentro de la democracia y gracias a ella; es decir, gracias a lo que en ella se liberó: la libertad política o, como Platón lo dirá, la libertad del deseo. La democracia ateniense es, en todo caso, el modelo a imitar, el ejemplo a seguir –como lo enuncia Pericles en la historia de Tucídides– no sólo por parte de las otras polis de la Antigüedad, sino por las que vendrán a alimentar su mito, al ser el modelo intemporal y arquetípico de toda la construcción histórica y política –mimética podríamos decir– de Occidente. No es un azar si, aún hoy en día, nuestro dilema fundamental sigue siendo la (im)posibilidad de la democracia, la posible-imposible reconstrucción, repetición o imitación (mimesis) del modelo originario.
Atenas es democracia y la democracia es ateniense. Por lo tanto, si queremos interrogar la deuda inmemorial que Atenas y su democracia suscitan, es necesario interrogar la identidad de su legado. Dicho de otra manera, si el arquetipo-modelo de Occidente es una ciudad, y esa ciudad-modelo es esencialmente democrática, es necesario interrogarse no solamente sobre la singularidad del sistema político como tal, sino también sobre la singularidad de la ciudad que volvió posible tal sistema, en cuanto espacio y lugar de vida. ¿Qué singulariza, define y circunscribe la unicidad de Atenas, en cuanto espacio fundador de la democracia? Si es necesario hablar de espacio, cuando se habla de Atenas, es porque la invención de la polis democrática no fue solamente una revolución operada en el plano de la filosofía y de la política; la invención de la polis democrática es sobre todo la expresión fundamental de una revolución espacial. Una revolución que sería inapropiado llamar científica, porque la idea misma de ciencia dependerá de ella; se trata de una revolución que es justo llamar, simplemente, geométrica. Atenas es democrática, o más bien se vuelve democrática, a partir del momento en que la geometría invade el espacio social.

La geometría llega a Grecia en manos de los siete legendarios Sophoi, los siete Sabios de la Grecia arcaica, quienes la aprenden, según la leyenda, de los sacerdotes egipcios. Tales de Mileto, ejemplo supremo de los siete Sophoi, primer pensador de la naturaleza y ancestro de todo filósofo, es sobre todo un geómetra ejemplar. Pero es Solón de Atenas, poeta, legislador, y geómetra, quién opera el giro fundamental en nuestra historia. Solón es el primero en traducir los fundamentos de la geometría en ley o, más bien, el primero en aplicar las leyes de la geometría a las leyes injustas de los humanos. Es decir, él fue el primero en reformar el espacio injusto de la ciudad introduciéndolo en la espacialidad imparcial de la geometría. Solón es el padre de la democracia ateniense, responsable de la introducción de una de las ideas más radicales de la geometría: la isonomía, es decir, la igualdad (isoi) de todo ciudadano ante la ley (nomos). “Lo igual no puede engendrar guerra”, según Solón. Bajo esa idea, y principio, reformó la ley de Atenas en dos aspectos fundamentales. En primer lugar, creó lo que hoy llamaríamos una “asamblea popular” al abrir la asamblea a la voz de todo ciudadano. En segundo lugar, creó un verdadero tribunal del pueblo –la Heliea–, cuyas funciones fueron abiertas, de manera equitativa, a todo ciudadano. La justicia, y la acción politica, comenzaron a medirse con la medida de la igualdad geométrica.
Solón dio el primer paso, introduciendo la igualdad neutra de la ley geométrica en la ley humana, pero es el ancestro de Pericles, Clístenes de Atenas, quién la aplicó literalmente al espacio social, y topográfico, de la ciudad. Clístenes entendió que la injusticia y la asimetría del poder –la dominación– se expresan ante todo en el espacio social, en la manera en la que los diferentes grupos y facciones sociales se apropian el espacio para vivir. Los pobres siempre son expulsados a la periferia, o encerrados en un centro desolado. En todo caso, pobres y ricos viven siempre separados, como si su futuro y su bienestar no fuesen, en el fondo, comunes. Clístenes decide, por lo tanto, expandir la neutralidad del espacio geométrico más allá de la esfera jurídica y aplicar la simetría, la proporcionalidad y la igualdad al espacio social.
Primero, reforma del cuerpo social: Clístenes redistribuyó la demografía de Atenas, creando más de cien grupos sociales llamados demos o municipalidades. Luego, las reagrupó en diez nuevas tribus proporcionalmente justas, es decir, compuestas cada una por todas las clases sociales, asegurándose así que el lazo social y el interés común prevalezcan sobre el interés privado y de sangre. La pertenencia o la proveniencia de un ciudadano es, a partir de ese momento, su demos, no su apellido o su familia. En segundo lugar, reforma del espacio social: Atenas –la región del Ática– fue literalmente dividida y reorganizada en tres nuevas regiones geográficas (costa, rural, urbana), y cada una de ellas fue dividida en diez distritos en donde las nuevas tribus fueron instaladas. Compartir el espacio, de manera homogénea, para compartir de manera más justa el poder. Al distribuir de otra manera el espacio topográfico, distribuyendo a los individuos no en conformidad con las divisiones sociales, Clístenes redistribuyó, de manera más justa y proporcional la participación misma al poder. La preeminencia arcaica de los lazos de sangre, que solo tienen por lazo el interés privado, fue así cortada. En su lugar, se erigió una nueva figura de la ley, en donde la justicia se mide con la ley de lo igual. A partir de ese momento, los ciudadanos de Atenas comienzan a llamarse semejantes (homoios), porque son iguales (isoi) ante la ley. He ahí el germen de la democracia profundamente anclado en la idealidad geométrica.

A través de Clístenes, la igualdad se vuelve una fuerza positiva y dinámica, una fuerza de neutralización de toda jerarquía o asimetría sin fundamento, que introduce una nueva idea y manera de vivir el espacio: la ciudad es como una figura geométrica, como un círculo que tiene un centro –el Ágora–; un centro que no confisca el poder de manera injusta, sino que lo distribuye equitativamente a todo ciudadano. En un círculo, el centro nos permite pensar la igualdad entre todas las líneas que lo atraviesan. La misma función tiene el Ágora; es el punto central en el espacio de la ciudad que dictamina la igualdad, ante la ley, de todo ciudadano respecto de cualquier otro. La polis democrática, la ciudad transformada en cuerpo y espíritu por la idealidad geométrica –por la ley de la isonomía– expresa y simboliza la creación de un verdadero espacio común. La isonomía abre la posibilidad de una comunidad en el espacio y del espacio, es decir la posibilidad del espacio público.
Pocos entendieron la fuerza y la novedad de esta revolución con la misma acuidad que Platón. Presentado eternamente como el primer adversario, por no decir enemigo de la democracia, Platón es en realidad el primero de los más profundos pensadores de la democracia. La obra entera de Platón es, en realidad, una larga meditación sobre el fracaso de la democracia ateniense. Lo que Platón entiende es que el régimen isonómico de Pericles, Clístenes y Solón, no logra solamente introducir una igualdad radical entre todos los ciudadanos. Platón concibe que la igualdad ante la ley, en democracia, se traduce necesariamente en la igualdad radical de la palabra, del discurso, del logos. ¿Cómo se manifiesta la isonomía, cómo se expresa concreta y políticamente si no es a través del acto de tomar la palabra, de manipular el discurso para defender su punto de vista, su opinión? En democracia, todo discurso, toda opinión es legítima –poco importa quién la pronuncie– porque todas son iguales. El discurso, en democracia, se vuelve el rey, o será rey quién lo domine.
La isonomía libera la potencialidad del discurso y de la opinión, es decir la potencialidad del individuo y, como lo teme Platón, la potencialidad infinita del deseo. Platón constata que la democracia, régimen geométrico de la medida y de la simetría, del orden y de la ley, libera súbitamente el deseo desordenado e indeterminado de todo individuo. Su gran temor es que la democracia no sea en el fondo más que el reino, o más bien la tiranía camuflada del deseo –de unos cuantos– y, por lo tanto, el reino brutal del interés privado. Liberado de la opresión de la tiranía y de la oligarquía, el individuo democrático puede dar rienda suelta a su deseo, es decir vivir como le plazca, vivir en fin para sí, por su interés. Es de esta libertad democrática, y topográfica, que emergen la sofística, la tragedia, la explosión de las artes y, por supuesto, la filosofía como tal, en cuanto ciencia del discurso. Es decir, toda la gloria del modelo que produce aún sus efectos. Pero es a causa de la libertad democrática también que se instala, políticamente, el desorden estructural del Ágora, es decir la confrontación inevitable de opiniones radicalmente distintas –y sin embargo estructuralmente iguales–, el conflicto de intereses personales que no logra adicionarse en interés colectivo. Confrontación y conflicto que no pueden ser resueltos sino por el asentimiento de la mayoría, del demos, sea cual sea su veredicto: es así que, irónicamente, la democracia produjo –y continúa produciendo– su propia ruina, rindiéndose una y otra vez a la tiranía. Tal como Platón lo predijo.
Este desorden, que Platón teme, y que a toda costa desea contener, resulta sin embargo del conflicto inevitable que atraviesa la vida de toda ciudad, como la de todo individuo: es libre quién se busca, es decir quién no sabe a dónde va y, por lo tanto, está expuesto al error y al cambio. Como Protágoras lo dice a través de la pluma de Platón, la democracia y el individuo democrático son el resultado inevitable del error –y del olvido– de Epimeteo. Éste es tal vez el legado ambiguo de Atenas y de su democracia, que continúa acechándonos, el legado inimitable de una libertad en busca de normas y conocimiento, de leyes e instituciones capaces de contener el desorden inevitable de su deseo.