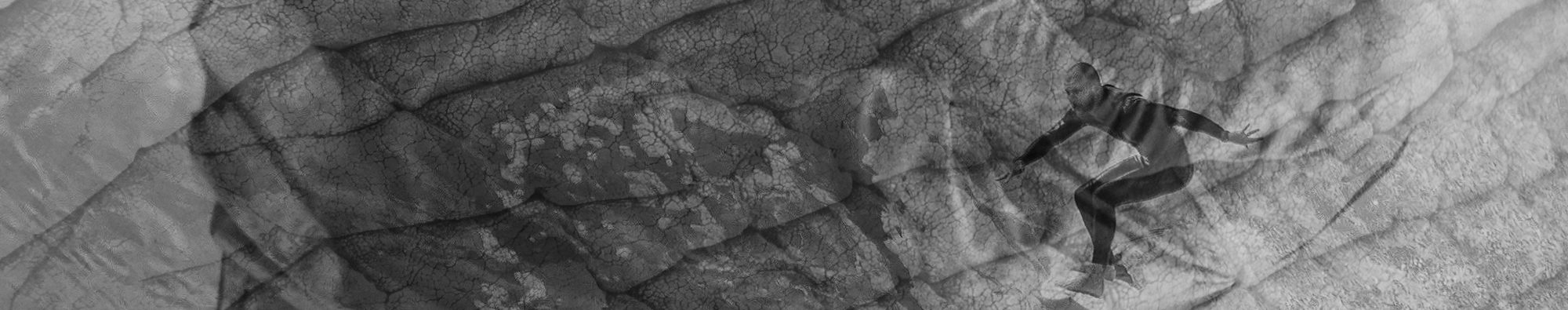Julio Echeverría
[email protected]
“En el instrumento el sujeto produce una mediación entre sí y el objeto y esta mediación es la real racionalidad”.
G.W.F. Hegel, System der Sittlichkeit, (1803).
I
Cuando hablamos de fin de lo humano, estamos haciendo referencia a la progresiva extinción de la capacidad de abstracción racional o a su metamorfosis, a cambios en la función de significación del lenguaje por los cuales este reduce su capacidad de autorreferencia, lo que para la tradición filosófica occidental significa pérdida de su autoconciencia, de la capacidad del sujeto de dar cuenta de sí mismo. Para Hegel, la humanidad se realiza, se constituye, el momento en el cual toma conciencia de sí. Antes permanecía perdida en una fase anterior o inicial de su proceso de formación (Bildungsprozess), en la pura intelección del mundo. Sin embargo, para Hegel este es un paso colosal que tiene que ver con la construcción del objeto de la reflexión que es propia del humano. Este se refleja mediante la operación intelectiva y, al hacerlo, se auto produce como conciencia; el objeto adquiere forma, se representa lingüísticamente, reconoce la significación intelectiva/nominativa operada por el intelecto sobre el objeto de la reflexión (Hobbes).
Para Hegel la distinción entre intelegir y razonar (Vernunft/Verstand) caracteriza la madurez del Prozess constitutivo de lo humano. La razón se constituye inicialmente como intelecto, se sirve de la fuerza activa de este, de su poder de significación, para regresar sobre él con una función crítica de negación y superación. El intelecto se realiza como razón: éste desborda sus mismas posibilidades y descubre la razón. El intelecto se reconoce; el proceso de reconocimiento (annerkenen) es fundamental en esta operación constitutiva. Está aquí la clave más importante de dilucidación de la filosofía hegeliana sobre la constitución subjetiva. Descubrir/producir la razón, ambas fórmulas parecerían abordar, desde distinto ángulo la complejidad del proceso constitutivo de lo humano. La razón aparece, es descubierta, porque antes no existía, no tanto porque estaba allí y de repente se revela; seguramente la versión más aceptable de la filosofía hegeliana después de la Fenomenología del espíritu, es la de un descubrimiento que resulta luego de que se ‘produce’ o mientras acontece el proceso de su producción; más que afirmar que la razón interviene desde fuera del proceso constitutivo de lo humano, esta ‘es’, ‘aparece’, como ‘producida’ por el mismo intelecto que se auto observa , que se ‘niega’.
No se trata de la idea de un descubrimiento, porque esta no preexiste al intelecto. Tampoco puede ser pensada como una entidad metafísica de orden divino que aparece para iluminar y constituir el mundo de lo humano. Es descubrimiento, porque es producción que antes no existe; es el intelecto, y su capacidad de operación, de la puesta en acto de una extraña capacidad de este de reflejarse a sí mismo, una operación de autorreflexión que es propia de lo humano, la que lo constituye como tal. La razón es el resultado de los avatares del intelecto, de su aventurar por el mundo.
II
La perspectiva aristotélica que está presente en la operación hegeliana permite esta construcción de mediaciones entre el sujeto y el objeto. La misma construcción del objeto como referente para la significación del mundo es una acción intelectiva comandada por la operación racional auto reflexiva. Constituyendo el objeto, éste se constituye como sujeto. Desde esta perspectiva, no habría intelección que no esté condicionada-direccionada hacia su configuración racional; una tensión teleológica de la razón como constitutiva del bien, de lo bello, de la realización como des-alienación, como negación de la tensión a perderse en la indeterminación de la forma que es propia de la operación intelectiva. El negativo como indeterminación de la forma es necesario, la alienación propia de la operación intelectiva es necesaria, es productora de racionalidad, es desafiante, compulsiva, aniquilante. Es aquí donde triunfa la fórmula hegeliana de la negación de la negación como dinamia propia de la razón. Es esta conexión entre intelecto y razón la que parecería ‘ponerse en duda’ cuando se postula la idea del último hombre; este es aquel que mantiene esta tensión como constitutiva, después de la cual solo existiría la nada o la aniquilación de lo humano.
La complejidad del mundo contemporáneo parecería sugerir que esta tensión se debilita, que la operación intelectiva, que podría asociarse a la técnica, se desprende de la capacidad autorreflexiva racional; que esta (la técnica), autonomizada, controla a la razón y la domina. Al autonomizarse la técnica, dos posibilidades interpretativas emergen: que la razón desaparezca, o que la razón se disuelva o se integre a la máquina, que es la que opera-constituye a la técnica. En el un caso, al perfeccionar las prestancias intelectivas de la técnica, esta se desprende de su sujetamiento a la razón; en el otro, la progresiva automación de la técnica, realiza la tensión teleológica que está presente en la operación del intelecto. ¿Las prestancias intelectivas de la técnica operan en función de una razón que la comanda? ¿O este comando está en la misma capacidad autorreflexiva que es ínsita a la operación intelectiva? Hegel responde afirmativamente: la razón es producida por el avatar del intelecto. Lo otro significaría aceptar una derivación ontoteológica en la deducción del comportamiento y de la acción racional que para Hegel es ya insoportable; para él, la escisión intelecto-razón no supone una contradicción insalvable, sino que aparece como una doble escala de una misma función reflexiva de constitución del mundo. En la técnica está la razón ya plenamente interiorizada.
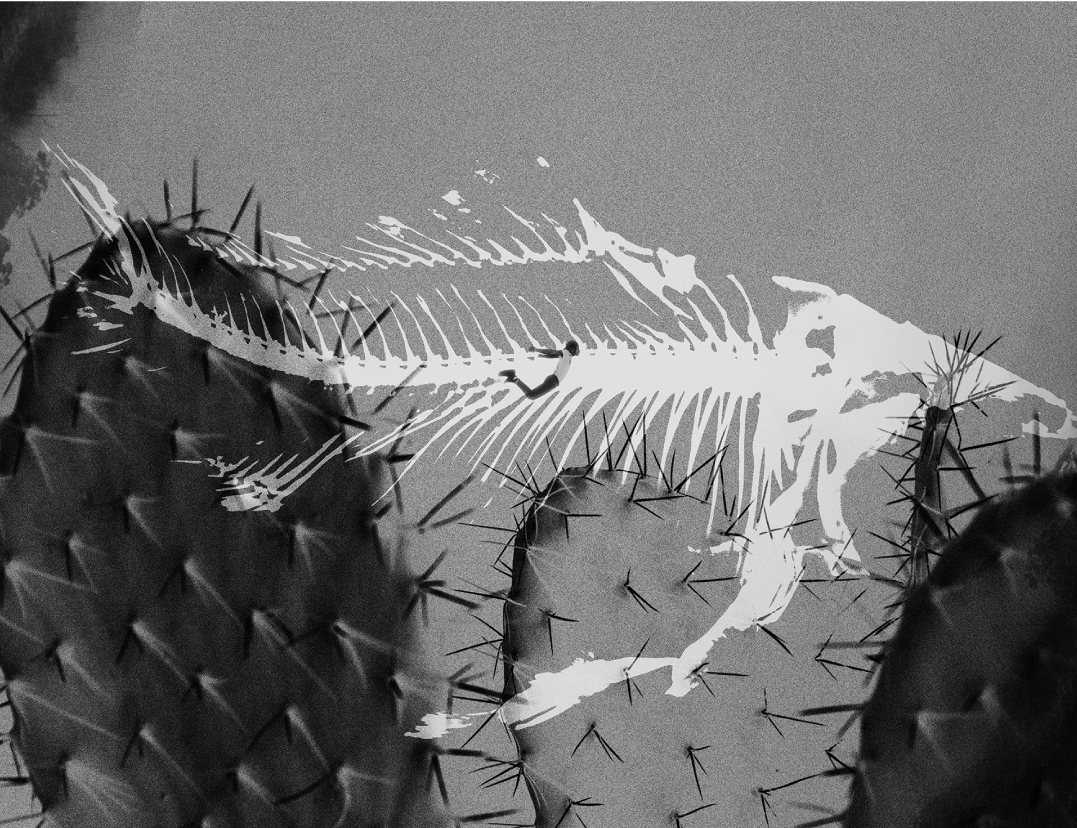
III
La abstracción asume dos formas en el proceso de intelectualización del mundo en el cual se construye lo humano; la primera supone operaciones selectivas delimitantes que fijan el objeto de significación; la segunda establece las formas de la comunicación como transmisión intersubjetiva de significaciones. La primera fue definida por Hobbes bajo la fórmula del lenguaje nominalista: el sujeto extrae del mundo de la experiencia aquellos elementos que más impactan su capacidad perceptiva, su emocionalidad y a ellos les otorga un nombre, una denominación. Así construye objetos de referencia; esta forma de la abstracción es casi una prolongación del mundo de la experiencia, de la carga de posibilidades que esta encierra y que procesa el aparato selectivo significador del sujeto, el cual se forma en esta interacción con el ‘objeto’. Aquí la selectividad está asociada a la abstracción y esta a la distancia del sujeto respecto del mundo de la empírea o de la experiencia, en el cual este se forma. La abstracción es parte sustantiva del proceso de formación del espíritu, del sujeto; sin esta operación, este se vería arrastrado por el flujo indetenible de la experiencia, por la interminable sucesión de excitaciones sensuales a las que está sometido y que lo compelen al aturdimiento, derivado justamente de esa ‘inmensa’ riqueza de posibilidades que ofrece el ‘mundo de la vida’.
La abstracción selectiva anuncia la posibilidad de detener el aturdimiento; el lenguaje es esa posibilidad, en él está inscripta esa posibilidad; pero la abstracción nominalista no es suficiente, requiere de un ulterior esfuerzo de abstracción, de una ‘abstracción de la abstracción’, que se presenta bajo la forma de la significación, esta se produce en el lenguaje y trabaja con la abstracción nominalista, la pone en el juego de la interacción subjetiva; la abstracción nominalista tiene sentido para el otro, está proyectada intencionalmente hacia el reconocimiento del otro; esta se instala en el lenguaje y se proyecta como construcción estratégica de respuestas; el lenguaje se inserta en una estructura de expectativas que está socialmente condicionada y que se compone de una diversidad de proyecciones lingüísticas. Es el otro el que otorga sentido a mi abstracción, el otro que está ‘fuera y dentro de mí’.
IV
Si bien la abstracción selectiva inicial anuncia la posibilidad de salida del aturdimiento, este reaparece ahora compuesto por operaciones significadoras que estructuran el lenguaje y la comunicación. El lenguaje ahora estructura la realidad del mundo perceptivo, lo que Hobbes caracterizaba como operación de nominación del mundo, gracias a la cual las sensaciones son traducidas en lenguaje, que ahora pasa a ser per-formado por la significación. Pero la abstracción nominativa es fundamental: no habría Hegel sin Hobbes. En la estipulación de nombres, se expresan las connotaciones cualitativas: El lenguaje podría ser visto como una extensión interminable de operaciones de nominación o de cualificación de la experiencia sensible del mundo. Sin esta operación abstracta, no habría posibilidad de comunicación, no habría posibilidad de lenguaje como productor de sentido. La intelectualización del mundo existe; el humano se ve compelido a esta operación de significación, lo hace de manera cuasi automática, compulsiva, como diría Nietzsche, lo hace obedeciendo a una voluntad de poder o de significación que es su afirmación en el mundo: Esta función asume en él la cualidad de un instinto en el que se vuelve a presentar la dimensión del aturdimiento, pero ahora bajo la forma de una compulsión significadora. El humano no puede sustraerse a esta presión. Es difícil establecer cuál de estas formas de relacionamiento del humano con el mundo en el cual se forma, provoca más su aturdimiento: su balbuceo inicial con la lengua, o su elaboración nominadora y significadora que somete el mundo a operaciones comunicativas entre sujetos. Ambas formas emergen como contenedoras de la contingencia del mundo, como operaciones salvíficas.
V
¿Qué acontece con esta historia hegeliana cuando nos ubicamos en el mundo de la contemporaneidad?, ¿Qué acontece con el tiempo de la negación que transforma la Verstand en Vernunft? ¿El intelecto en razón? Seguramente las tecnologías de la información que se reproducen mediante la digitalización aceleran el proceso de intelectualización del mundo, lo vuelven masivo e ilusorio, lo vuelven más imaginario y proyectivo. A su vez, toda esta materia de la ilusoriedad es trabajada permanentemente por el sistema, que se sirve de ella. Las tecnologías de la comunicación instalan un nuevo campo de relacionamientos, mucho más volcado a la fruición de la sensación momentánea, a la aceleración de las experiencias vividas en el campo virtual de la imaginación. Las tecnologías de la comunicación, las redes, aceleran esa premisa que ya circulaba, “satisfacción de necesidades que genera nuevas necesidades”, solo que ahora la compulsión por satisfacer nuevas necesidades se adelanta a la satisfacción de las anteriores, la fruición acelerada del tiempo que inducen las tecnologías de la comunicación genera un estado de latente insatisfacción.
Contrastan con las formas de la comunicación analógica del pasado, en las cuales se interponía el tiempo de la respuesta. Lo era desde el ‘escribir cartas’ que podían esperar en la mesa la respuesta meditada. Ahora, la comunicación es circulación de mensajes, apretados, apurados, que exigen respuesta, que constriñen a permanecer en la red, a alimentarla. La red es desiderativa, está permanentemente exigiendo atención. La exacerbación de mensajes y señales impide la contención del tiempo de respuesta y con ello la reflexión, meditada, elaborada. Las redes nos exigen responder transmitiendo ‘estados de ánimo’, más que reflexiones o conceptos; nos ahorran la operación selectiva que caracteriza a la reflexión. La capacidad de elegir está condicionada y restringida; no existe posibilidad del ‘dislike’, porque ello podría aturdir la linearidad de la comunicación en red. El disenso se reduce al ‘emoticón’, este es ahorrador de respuestas, de sensaciones, de sentimientos. La cara de asombro, de tristeza, la lágrima, la risa, es suficiente en el mundo de la imagen digital. La red tiende a ser canalizadora de sensaciones, homogeneizadora, generadora de ‘tendencias’; estas aparecen como contenedores de expectativas ‘realizables’; para ello están los ‘influencers’, para colocar canales donde las tendencias se estabilizan o tienden a la estabilización de morales aceptables. Justamente el estar en la red las vuelve digeribles, pero también perentorias, provisorias, descartables.
VI
La comunicación en redes es más ‘democrática’, exige la participación del interlocutor, al menos con un like o con un emoticón; permite optar por una tendencia, alimentarla, reconocerse en ella. La participación en la red exime de otras participaciones más tediosas y exigentes, está a la portada de la mano, del dígito, satisface esa sensación de compromiso con el otro. Al digitar, se participa, se alinea con una tendencia, se asume una posición; la red ofrece una posibilidad de politización descomprometida, pero eficaz para satisfacer esa pulsión de estar con el otro, por ello, la red es ‘social’. Se trata de una politicidad cuyas consecuencias no se conocen, por lo que termina por no interesar realmente. La intensidad de la adhesión al tema convocante contrasta con el desinterés por las consecuencias efectivas que esa adhesión podría provocar; en la intensidad de la adhesión se juega toda la politicidad: Los temas convocantes pueden ir desde la alimentación ligera a la protesta por el maltrato animal, o contra la exclusión de los migrantes. Lo importante es adherir a la causa, aunque luego nos despreocupemos del resultado efectivo. A todo esto, se añade la proliferación de imágenes, incluso su alteración, que aparece como un juego de posibilidades, de identidades múltiples. Todo esto nos transmite la sospecha de que la experimentación del mundo se fragmenta. Ya no es la operación nominadora del lenguaje la que fragmenta la experiencia de acuerdo a las connotaciones sensuales que afectan al aparato perceptivo del sujeto; esa fragmentación ahora viene preparada y exige respuestas; las redes potencian la intelectualización del mundo. Una efectiva fragmentación de las experiencias, tanto aquellas que se proyectan para pensarlas- nominarlas, como las experiencias vividas en el campo virtual de la imaginación; el tiempo contemporáneo es el de la realización de esa forma de construir el mundo que Hegel caracterizaba bajo la figura de la alienación. Lo hacía porque estaba pensando-observando el mundo desde la solidez de la racionalidad omnicomprensiva de la totalidad del mundo, de la totalidad de lo humano. Ahora está claro que esa totalidad no es aprehensible por el sujeto; que no le pertenece, que esa totalidad es la red y que esta no necesariamente tiene consciencia de sí.
Es el sistema la totalidad que se funda y alimenta sobre la voluntad del sujeto, que se expresa desiderativamente. La red lo permite, la red sustituye a los instrumentos que antes re-presentaban esa voluntad del sujeto; los partidos ya no canalizan, en todo caso son diques que contienen y a los que se percibe como prescindibles; la red es ultrademocrática, es el sujeto mismo el que se expresa con su dígito, con su ejercicio de digitalización.

VII
La democracia de la red es perfectamente impersonal, si bien está cargada de las emociones de los internautas; cada señal emitida desde el dígito es acumulada como dato, se vuelve una señal que indica una preferencia y que se almacena perfectamente ordenada bajo la forma de la tendencia. La tendencia es ya un cuerpo de significaciones dotado de sentido porque articula elementos de significación reconocibles y en los cuales es posible reconocerse; están allí para reforzar sentimientos de identidad entre sus adherentes y refuerza el sentido que allí se consolida: En muchos casos deliberadamente, la tendencia busca adherentes, los recluta, los conduce a emitir señales de aceptación o de rechazo frente a actos o conductas que están en el espacio público de la red. La red es un ‘espacio público’ sui generis, puede también llamar a la acción y sus proclamas o consignas pueden movilizar masas de adherentes. La red es soberana en cuanto comanda la acción de aquellos que adhieren a la tendencia, pero la acción por lo general es débil, porque responde a la fruición del momento. La soberanía se fragmenta en la acción-señal de la digitalización: todos somos soberanos al momento de digitalizar o al no hacerlo frente a la tendencia que se nos presenta circulando en la red. Una soberanía fragmentada que se reúne gracias a la ‘tendencia’; que se afirma en la medida que se reúne bajo su emblema y que regresa para generar nuevos adherentes. La fragmentación de la soberanía es lo que caracteriza a la red.
VIII
La concentración de poder propia de lo que antes se reconocía como la ‘soberanía moderna’ del Estado, ahora está fragmentada en distintas tendencias y ninguna de ellas es suficientemente ‘soberana’ como para dominar o hegemonizar sobre las otras. La soberanía es de la red, la red es la soberana, porque permite y posibilita el juego de las soberanías menores, que se construyen sobre la ilusión de la participación efectiva. La red es soberana en su ceguera, o mejor, hace del enceguecimiento su condición de poder, trabaja sobre el narcisismo de quien se reconoce en la tendencia, de quien la hace suya. El espacio público o la esfera pública –como la llamaba Habermas– se construye sobre la posibilidad del diálogo y de la deliberación y este supone la libre elección discursiva del interlocutor. Pues bien, la red transparenta esta fenomenología, la ubica en su real dimensión de ser procesadora de la ilusoriedad de la vida social. Es, como diría Schopenhauer, voluntad y representación pura, que solo puede acontecer en el espacio de la ilusoriedad. La soberanía de la red vuelve patente lo que antes ocupaba a los críticos de la ilusoriedad de la democracia. Ahora la red se encarga de demostrarnos que esa ilusoriedad es efectiva y que se construye sobre la libre expresión de la voluntad digitalizada. Como antes, la sospecha de que esa voluntad era instrumentalizada por poderes ocultos o evidentes, por clases, burocracias y oligarquías, ahora es manifiesta. La situación ahora es más clara: también esos poderes y esas oligarquías están sometidos a la soberanía de la red. Si observamos con más detenimiento, descubrimos que es el mismo concepto de soberanía el que se extingue en la red, al menos aquel que completaba el itinerario formativo del sujeto, la idea de que el sujeto finalmente decide. La idea schmittiana de que soberano es aquel que decide sobre el estado de excepción, se ha extinguido porque ya no existe el estado de excepción; ahora la excepción es la regla, o si hay excepción, esta solamente podría estar por fuera de la red. ¿Es posible estar por fuera de la red?
IX
En Hegel, la razón no se reduce a la constitución del sujeto visto como individuo, si bien este nivel o registro está presente en su visión filosófica de la modernidad. Para Hegel el sujeto es el sistema, es la totalidad del mundo de lo humano. Es la misma experiencia del mundo la que se transforma con su filosofía y gracias a ella. La eticidad del sujeto que accede a la razón de lo público es la eticidad del sistema, así lo plantea en su System der Sittlichkeit ¿Es la red, el sistema del cual nos habla Hegel, en sus Lecciones de filosofía del espíritu? ¿Podríamos asociar el ‘espíritu’ de la red con el espíritu hegeliano? Lo es en cuanto la red está compuesta de significaciones que parten de la capacidad lingüística de percibir el mundo, de percibir la experiencia, es nominadora. La red es el culmen del intelectualismo y la soberanía del sujeto solamente existe si este se asume dentro de la red. El estar fuera de la red aparece como una ilusoria negación de la ilusoriedad de las significaciones que circulan por la red, de su efectiva eficacia. La red procesa las significaciones que se ‘componen’ como tendencias, y estas existen y cobran legitimidad en cuanto se produce el reconocimiento de hacer parte de ellas.
Las tendencias, a su vez, son performativas, indican lo que es aceptable, completan la proyección significadora del actor en cuanto gracias a ellas se produce el reconocimiento intersubjetivo. Las redes sociales funcionan mediante protocolos digitalmente codificados; las tendencias resultan del funcionamiento algorítmico computacional de estos protocolos, los cuales están configurados por percepciones canalizadas bajo la forma de tendencias. Trabajan sobre la compulsión significadora que promueven. En esa dirección, están permanentemente ofreciendo información que exige la atención del internauta, socializan y amplifican la intelectualización del mundo: todos opinan y se exige que lo hagan. La red se vuelve compulsiva porque requiere del actor, de su pronunciamiento, con él construye las tendencias que hacen que el sistema se reproduzca y es en la configuración de estas donde se juega su eticidad. En Hegel, como en la red, la eticidad nunca se realiza ni se completa, se construye; está abierta a la posibilidad de su permanente negación y rescate. Es más, de su negación depende el rescate. Es justamente esta operación, que aparece como ilusoria, la que hace que el actor esté conectado permanentemente: la ilusoriedad de ‘estar’, de ‘ser’, de ‘incidir’. La red no anuncia el dominio del sistema sobre el humano, lo que indicaría su definitiva desaparición; el último humano está en la red, tal vez como siempre estuvo. Es allí donde reside su especificidad, es allí donde enfrenta el desafío de su negación. Es en la afectación del código, del algoritmo, en la dilucidación del sentido de la tendencia, donde se juega su condición, donde define su idoneidad constitutiva.