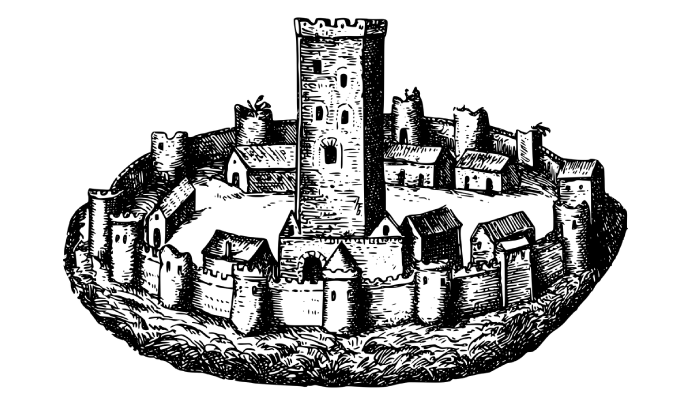Ruth Gordillo R.
[email protected]
“Por lo demás, que cada cual camine conforme le ha asignado en suerte el Señor.”
San Pablo, 1 Corintios 7, 17
“Vamos ! El caminar, el fardo, el desierto, el aburrimiento y la cólera”
Arthur Rimbaud, Una estación en el infierno
Pablo
Pablo camina hacia Roma; en cada paso está la necesidad de dejar un rastro que surge del más profundo deseo de fundar una comunidad distinta a la de Pedro; casi podría decirse que es un acto creador, originario. Responde a un llamado que los otros no reconocen, “no ha sido ungido”; sin embargo, escucha, responde, se hace camino. Todavía no hay lugar de llegada; sus pisadas se dirigen a Jerusalén, Chipre, Filipos, Tesalónica, Atenas, Éfeso, Corinto, finalmente a Roma, la más deseada; ella recibirá el legado, la última epístola que señala la condición de la comunidad paulina. Sin embargo, un obstáculo se eleva más alto que las murallas de piedra que cierran las ciudades; Hanna Arendt en La vida del espíritu, dice, la decisión de Pablo se tensa en una voluntad dividida entre espíritu y carne ‒pneuma/sacks‒, voluntad que no logra asumir la verdad del acontecimiento. En el fondo, sostiene, estamos frente a una voluntad que lucha contra sí misma, se cerca en la imposibilidad de convertirse en el camino, es decir, en el acontecimiento; entonces la cuestión es ¿cómo extender su dominio en el andar del profeta para consolidar la respuesta al llamado?
La pregunta se actualiza permanentemente en las experiencias interiores; estas experiencias, anota Arendt, son relevantes para la voluntad y, puedo añadir, es la voluntad la que nos acerca a la fe. En este sentido, la fe es cada vez distinta, la define su contenido, en él se distribuye el deseo en medio de la precariedad de la voluntad dividida entre lo ilimitado y la ley, entre el adentro y el afuera. Sin embargo el movimiento no cesa, quizás porque el deseo de actualiza, por eso Pablo se dirige incesante hacia las viejas comunidades y hacia donde no existe todavía ninguna, en ellas encuentra lo que reside en él mismo, el bien y el mal, por eso descansa un momento y dice, “en queriendo hacer el bien (to kalón) es el mal el que se me presenta”. ¿Dónde estaba agazapado el mal? ¿Dónde tendió su red y lo sedujo? Otra vez Arendt señala la trampa en la que la voluntad de Pablo se pierde, es la ley la que corta el paso y quiebra el deseo, al menos por un instante. Pero la fuerza del deseo consigue que el profeta siga, aun con la ley que le acecha, le atrapa y tortura, “yo hubiera ignorado la concupiscencia si la ley no dijera: “No te des a la concupiscencia”, pues sin ley el pecado estaba muerto”. Parecería hallarse ya en la ruta al cielo, ya en una estación en el infierno.
El acontecimiento irrumpe ya en el deseo ya en la ley, lo hace porque trae consigo la verdad; en este sentido Derrida hace un envío que conmueve las epístolas paulinas. En Apories, escribe sobre los límites de la verdad: “‘La verdad es finita’, se podría pensar, o peor aún, ‘la verdad llegó a su fin’. Pero, en sí misma, la expresión puede significar, y en este caso ya no sería una indicación sino la ley de una prescripción negativa, que los límites de la verdad son fronteras que no hay que pasar”. Pablo quiere la verdad, es decir, el acontecimiento por excelencia: Cristo; sin embargo debe salvar el abismo que abre su propia voluntad escindida, la ley que actualiza el pecado y la condición de la verdad ‒“La verdad es finita”‒, ‘prescripción negativa’, límite absoluto que no puede transgredir. Desde el inicio, su proyecto está condenado por la finitud expresada en su espíritu y en su carne ‒pneuma/sacks‒ y, en la verdad; ¿será por eso que solo en la comunidad reside la posibilidad de la verdad del acontecimiento? Si es así, ¿Qué es Pablo? ¿Qué es cada uno que camina? ¿Todos fundamos algo? ¿El poeta funda algo? Tal vez la pregunta correcta surge de la indicación de Derrida, ¿puede ser la verdad infinita? Sea que queramos responder el primer grupo de cuestiones o esta última, quedamos atrapados en el campo de la aporía.
 Tr. «Cuchara con San Pablo como atleta, 350-400. Imperio romano tardío, quizás Siria, bizantino temprano, siglo IV.» Fuente: Archive.org
Tr. «Cuchara con San Pablo como atleta, 350-400. Imperio romano tardío, quizás Siria, bizantino temprano, siglo IV.» Fuente: Archive.org
Antonio Negri parece hallar una salida. Dice en Job, la fuerza del esclavo: “La verdad solo podía consistir en una nueva visión colectiva en la cual el destino estaba sometido a la potencia.” Entonces, ¿puede ser la comunidad paulina el suelo fértil para sortear la derrota prescrita por las condiciones propias de quien atraviesa, una y otra vez, el desierto: el profeta para alabar a su Dios, el poeta para alejarse de Él? En el instante en que recobro el rastro que han dejado las páginas de sus escrituras, no puedo dejar de pensar, mismo Dios, mismo desierto, mismo andar, misma tragedia, ninguno de los dos gestos es posible porque se pierden en la inconmensurabilidad del llamado divino, queda el dolor y el sacrificio, nada más.
Arthur
Arthur camina hacia África, en cada paso está el rastro del deseo más profundo por huir de la comunidad que lo constriñe. Reniega del llamado originario que le entrega la cultura, la familia, los otros. Por eso elige el continente inconmensurable que se abre, lejano, distinto, desierto que espera recibir la huella, es el topos en el que finalmente su pluma ejercerá la fuerza, “Mi suerte depende de este libro”, dice cuando escribe Una estación en el infierno. “Jamás me veo en los consejos de Cristo; ni en los consejos de los Señores, representantes de Cristo”. Así empieza su estadía en el infierno.

El gesto inaugural de la travesía es, al mismo tiempo, la clausura, “Heme aquí en la playa armoricana. Que las ciudades se alumbren en la noche. Mi jornada terminó; dejo Europa”. El camino se recorre como si no hubiera ni principio ni fin, solo camino. ¿Cuál es la forma que toma el deseo para adentrarse en las tinieblas? Henry Miller, en su ensayo Le temps des assassins dedicado precisamente a Rimbaud, dice que la existencia terrestre del poeta se “arriesga a no ser jamás otra cosa que un Purgatorio o un Infierno”, inevitable condición de posibilidad para que “el porvenir sea enteramente de él, aun si no hay porvenir”.
¿Qué tiempos? ¿Quiénes son los asesinos? ¿A quién o qué se asesina? “Es esto lo que siempre tuve: ninguna fe en la historia, olvido de todos los principios”. La respuesta yace en la historia de la Europa que el poeta abandona, la época que lo ve nacer: niño y hombre, ángel y demonio, reunidos en un solo individuo, en el poeta; sólo así deja correr suavemente las palabras:
Sensación
En las tardes azules de verano, iré por los senderos,
picoteado por el trigo, pisando la delicada hierba:
soñador sentiré su frescor entre mis pies,
dejaré al viento bañar mi cabeza desnuda.
No hablaré, nada pensaré:
mas, el amor infinito me subirá hasta el alma,
y me iré lejos, muy lejos, cual bohemio,
por la Naturaleza, -feliz como con una mujer.
Otras veces, el poema se desgarra:
En las rutas, durante las noches de invierno, sin techo, sin ropas, sin pan, una voz me estrujaba el corazón helado: “Flaqueza o fuerza: ya está, es la fuerza. Tú no sabes a dónde vas, ni por qué vas, entra en todas partes, responde a todo. No han de matarte más que si ya fueras un cadáver”. A la mañana, tenía la mirada tan perdida y tan muerto el semblante que los que se encontraban conmigo acaso no me vieron.
¿Por qué pierde el paso? ¿De dónde surge la escisión que le hace caminar en el verano ‘feliz como una mujer’ y arrastrarse en el invierno como ‘si ya fueras un cadáver’? El poeta atraviesa estaciones diferentes, el verano, el invierno, todas le llevan a la estación en el infierno; allí se detendrán sus pasos, aquellos que transitaron en la Europa que cobijó su nacimiento y sus años de juventud; la fe adquirida en ese tiempo terminará por perderse,
¡Si tuviese yo antecedentes en un punto cualquiera de la historia de Francia!
Pero no, nada.
Me es evidentísimo que siempre he sido de raza inferior.
De todos modos la fe como principio se mantiene. Sin hacer una teología, Arthur solo reconoce una experiencia de la libertad sostenida en el riesgo permanente, propio de la transgresión, en tanto, como dice H. Miller, “todo está creado, todo es previo”. Al igual que Pablo, el dolor se instala en la constatación de la finitud que empieza a mutilar el cuerpo y dejar correr un rastro de sangre. En este sentido, el infierno no es más que el lugar de efectuación de la finitud, distinto del espacio de la promesa; allí se consolida el desgarramiento, el asesinato, la pobreza, la necesidad de colectar dinero para la comunidad, para la vejez, qué más da, la urgencia por fundar, el deseo de escapar, de pertenecer, de ser otro: el no ungido, el paria, el asesino. Da igual.
El profeta y el poeta: la fe
La fe no es otra cosa que el caminar, sin importar hacia dónde el caminante se precipite; lo definitivo es el deseo imposible de ser cercado, pero es también lo que nos obliga al escape, a dirigir las fuerzas del cuerpo y del espíritu hacia el infinito. En la terquedad del gesto, la figura originaria del caminar puede ser cualquiera, como en el tiempo del profeta o en el del poeta. Sin embargo, el sufrimiento y el sacrificio tienden el puente que cuelga sobre lo inconmensurable y hace un lugar a la fe, ahí ella transita en las sandalias de Pablo, en el medio paso de Arthur. Por un instante se cruzan, alzan la mirada hacia el otro y siguen, no pueden mirar más alto, ¿es que acaso alguien lo puede?
Camino, me muevo, escribo, ahora, en este tiempo, siempre entre las dos huellas, justo allí, hago las mías.