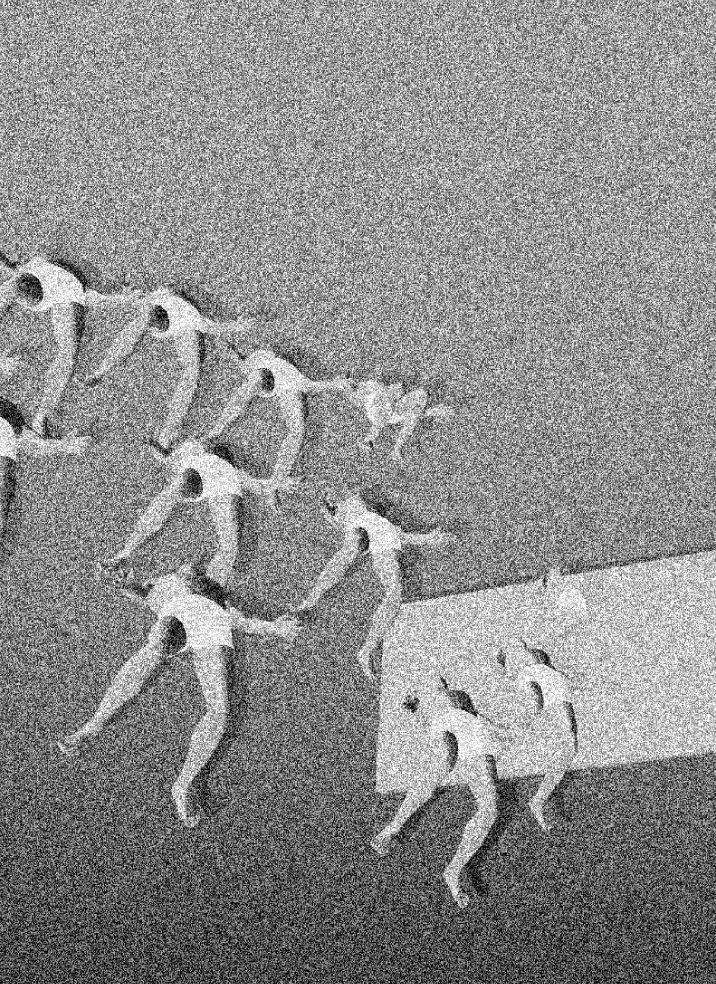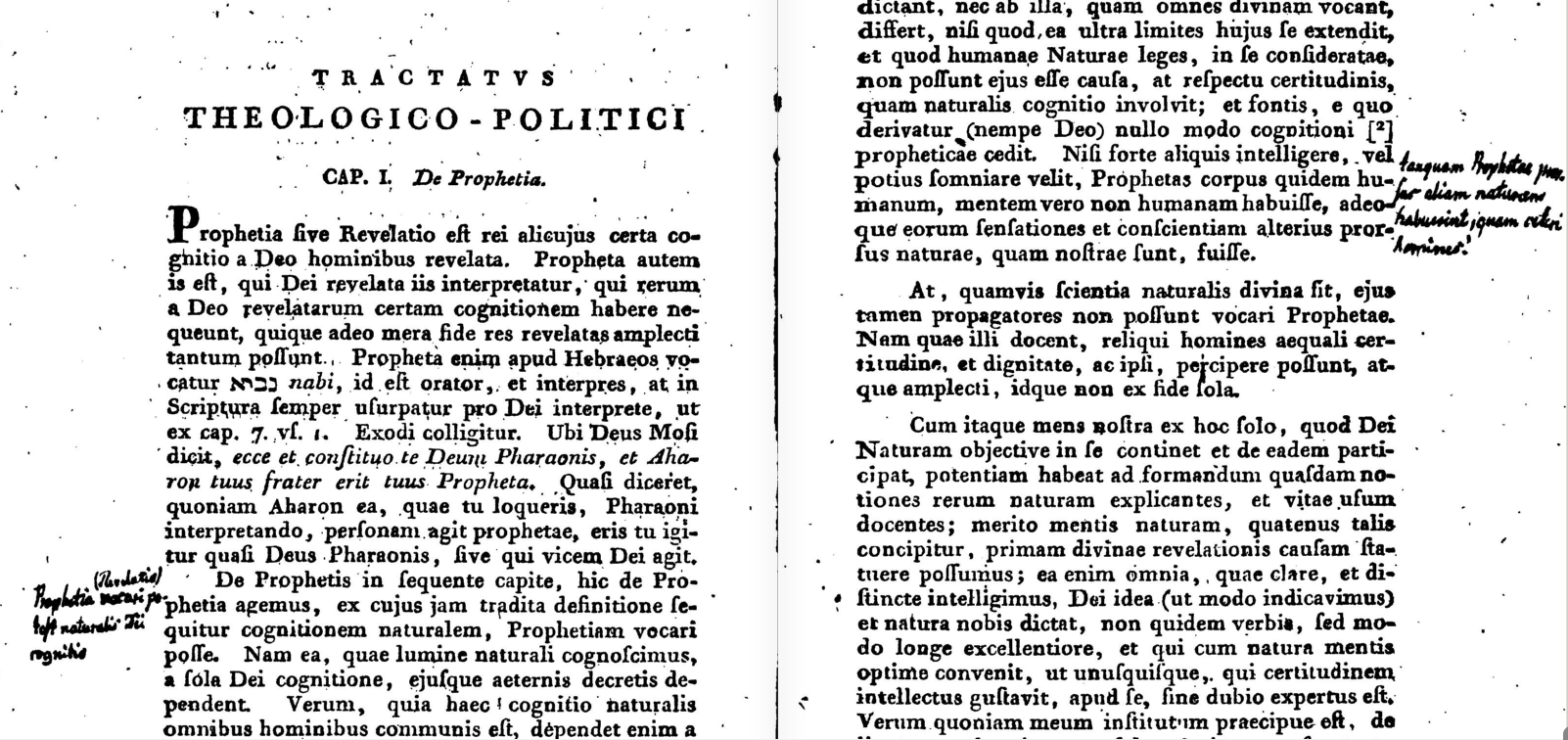Juan Manuel Ledesma
[email protected]
“Ring-a-ring o’ roses,
A pocket full of posies,
A-tishoo! A-tishoo!
We all fall down”
Canción popular inglesa sobre la peste
Durante el mes de julio del año 1664, en Voorburg, una pequeña ciudad de los Países Bajos, Bento Spinoza escribe de manera apresurada y envuelta de angustia una carta a uno de sus mejores y más leales amigos, Pieter Balling. La angustia y la preocupación de Spinoza tienen por causa un nombre terrible, el nombre de un mal que irrumpe ciegamente y sin ley en la vida de los hombres, que resuena con la muerte misma y con su fatalidad inescapable, la peste. Desde el siglo XIV Europa es el teatro constante de la pandemia episódica que hoy llamamos la peste negra. En los Países Bajos, si solo tomamos en cuenta el siglo XVII, la peste resurgió en al menos cuatro episodios distintos, llevando a la tumba cada vez a alrededor de veinte mil personas. El último episodio del siglo, el más largo y el más vasto ―aproximadamente entre los años 1663 y 1666―, abarcó todo el norte de Europa y el Reino Unido, reviviendo el espectro del terror de la peste negra del siglo XIV, cuando aproximadamente la mitad de la población europea desapareció.
Mientras escribe su carta en Voorburg, Spinoza se prepara a refugiarse en el campo durante algunos meses, lejos de la ciudad donde la plaga golpea con toda su fuerza. Si la carta que Spinoza escribe es tan importante, es porque su amigo Pieter Balling no tuvo la misma suerte. Antes de poder escapar con su familia, la muerte pestilente los encontró. Al momento de la escritura no han pasado ni siquiera tres semanas desde que el hijo de Pieter sucumbiera a la enfermedad, y Spinoza teme que la muerte se lleve pronto a su amigo también. En su carta, Spinoza intenta consolar la profunda tristeza inherente a la tragedia que vive su amigo. La terrible noticia, escribe Spinoza, “me causó gran tristeza e inquietud, aunque ésta ha disminuido mucho al constatar con qué prudencia y fortaleza de espíritu has sabido despreciar las molestias de la fortuna o, mejor dicho, de la opinión, en el momento en que dirigen contra ti los más duros ataques. No obstante, mi inquietud se acrecienta de día en día, y por eso te ruego y suplico, por nuestra amistad, que no tengas reparo en escribirme largamente.” (Correspondencia).
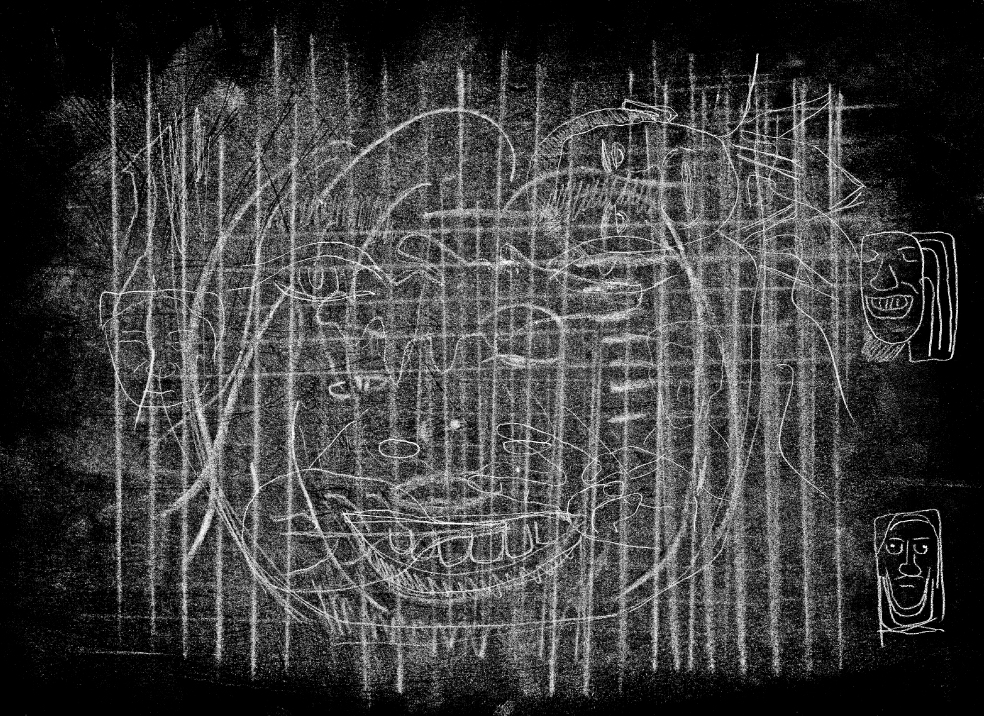
Mas el verdadero motivo de la carta, y el verdadero esfuerzo de consolación de la parte de Spinoza, surge de una interrogación y de una duda que carcomen el cuerpo y el espíritu de Pieter Balling. Cuando su hijo todavía vivía, y antes de que cualquier signo de la enfermedad se manifieste, Balling se levantó una noche al creer escuchar unos gemidos extraños provenientes del cuarto de su infante. Despierto, ligeramente preocupado y atento, intentó identificar la fuente y la naturaleza de los gemidos, pero al no volver a escucharlos decidió entregarse de nuevo al sueño. Semanas después, cuando la peste irrumpió en su hogar, Balling escuchará sin cesar exactamente los mismos gemidos durante la agonía de las últimas horas de vida de su hijo. ¿Presagio? ¿Mal augurio? ¿Fueron los gemidos signos o señales que indicaban, o peor, que prevenían de antemano el acontecimiento desastroso de la enfermedad? Si tal es el caso, ¿podría la muerte haber sido evitada? Balling no sabe qué pensar, y en la incertidumbre sumergida en el dolor y la tristeza de la pérdida de su hijo, teme seguramente hundirse en la desesperación. En su carta, Spinoza hace su mejor esfuerzo para improvisar una respuesta a la angustia de Balling; medita en ella sobre la naturaleza de la imaginación y del entendimiento, así como de su capacidad conjunta para entender e imaginar todo lo que sucede a otro cuerpo al cual estamos ligados por el amor. Nunca sabremos si Balling respondió la carta de Spinoza, ni lo que pensó de su intento de consolación: las cartas de Spinoza fueron seleccionadas meticulosamente antes de ser publicadas, y toda correspondencia estimada puramente personal fue quemada por sus editores. En todo caso, lo que Spinoza temía tanto sucedió pocos meses después del envío de la carta de Voorburg. La peste se llevó también la vida de su amigo Pieter Balling a finales del año 1664.
Por extremo que parezca el caso de Balling, su angustia y preocupación por los presagios, en el fondo su búsqueda de sentido frente a la absurdidad de la muerte, traduce bastante bien el estado de tensión general y de inquietud de Europa a mediados del siglo XVII. La peste no representa únicamente el espectro omnipotente de la muerte. Más que una imagen, la peste es como una melodía que resuena y hace vibrar todas las cuerdas de los espíritus al son de un afecto potente, el temor. Nadie sabe aún, en el siglo XVII, de dónde viene la peste ni, en el fondo, qué es. Lo único que todo el mundo sabe con certeza, es que la peste golpea y arrastra con ella indiscriminadamente a cualquier persona, en cualquier momento. Aparece cuando se le antoja, y desaparece tan intempestivamente como llegó. A veces perdona a ciudades enteras, y a veces se les traga sin piedad. ¿Cómo no temblar de terror frente a una amenaza que se muestra a la vez tan caótica y tan metódica? Frente a la peste, la interrogación más importante, que surge de inmediato en toda persona, y al mismo tiempo la pregunta más difícil de responder, es la pregunta más simple: ¿Por qué? ¿Por qué se lleva a aquel, y no a su vecino? ¿Por qué aparece ahora, y porque desaparece en seis meses? El terror que la peste insufla, en el fondo, no es sino el reverso afectivo de la incertidumbre que entorna su aparición y su acción. Y en la ausencia de toda explicación, frente a la incapacidad para comprenderla, la peste y el terror despiertan la sed de signos, de señales y presagios, es decir, despiertan la superstición que duerme en la imaginación de todo ser humano. De la misma manera que Pieter Balling, consumido por el dolor y la incomprensión, se puso frenéticamente en búsqueda de signos anunciadores de la tragedia que destruyó a su familia, el continente europeo se embarcó en una búsqueda frenética de signos y señales, de presagios y de profecías, con el fin de entender de cualquier manera posible la muerte, la enfermedad y el mal que la peste arrastraba desde hace más de trescientos años.
Poco a poco, los eventos o acontecimientos de la historia dejaron de ser los resultados causales de la acción conjunta de individuos, y se volvieron cada vez los signos anunciadores de una catástrofe inminente. Les hechos dejaron de ser simples hechos, transformándose inevitablemente en mensajes a descifrar. Se podría decir que las circunstancias no ayudaron a calmar los espíritus. En el mismo año, 1664, en una noche particularmente clara en el cielo europeo, cuando la peste empezaba a tomar una vez más toda su amplitud en el continente, la danza regular de las estrellas fue interrumpida por el pasaje imprevisto de un brillante cometa. ¿Qué mensaje transportaba el pasaje del cuerpo celeste? La respuesta, para muchos, era evidente. El cometa no podía ser sino el signo del gran mal que estaba a punto de descender no solo sobre Europa sino sobre todo el mundo. En otras palabras, el cometa anuncia la ira de Dios. Unos meses más tarde, en 1665, Londres sufrió el brote de peste más fuerte y mortal desde la gran pandemia del siglo XIV. ¿Qué podía ser la peste, en su misteriosa aparición y desaparición, en su indiscriminada acción, sino un mensaje de una fuerza mucho más grande y potente, de la providencia divina? Cuando a la peste se añadió la guerra entre la República de los Países Bajos e Inglaterra en marzo del año 1665, todos los espíritus, incluso los más racionales, comenzaron a temer lo peor. El miedo, en realidad, es más contagioso que la peste o toda enfermedad.

Emblemático es el ejemplo de Henry Oldenburg, secretario de la Real Sociedad de Londres para el Avance de la Ciencia Natural. Oldenburg era reconocido como un gran naturalista y racionalista, amigo y corresponsal de los más grandes espíritus de su tiempo, como Robert Boyle, Gottfried Leibniz, Christian Huyguens y Bento Spinoza. El 12 de octubre de 1665 Oldenburg escribe a Spinoza una carta en donde, entre discusiones eruditas sobre matemáticas y física, expresa una inquietud profunda en relación con todos los signos que, poco a poco, comienzan a acumularse. “Opino ―escribe Oldenburg― que toda Europa estará envuelta en guerras el próximo verano y todo parece converger hacia un cambio insólito.” (Correspondencia). El “cambio insólito” al cual Oldenburg se refiere tiene que ver con las creencias milenaristas que, en el año 1665, no dejan de colonizar los espíritus. Inspirados en el Apocalipsis o libro de las Revelaciones, los milenaristas creen en la segunda venida de Cristo como acontecimiento destinado a poner fin a la historia. Nada parece confirmar con más certeza sus creencias como la confluencia de enfermedades, guerras y males que golpean el mundo alrededor de 1665. Todos los signos apuntan hacia el fin del mundo ―el “cambio insólito” que Oldenburg teme―, acontecimiento bíblico que los milenaristas y mesianistas de varias confesiones profetizan que tendrá lugar en 1666, año de la Bestia, como lo anuncia el Apocalipsis. En realidad, no solo los cristianos de Europa están envueltos en un frenesí supersticioso y mesiánico. Desde hace algunos años, unos rumores extraños se propagan desde el Medio Oriente: el mesías tan esperado por el pueblo judío en fin ha llegado. Proveniente de la ciudad de Smyrna, en la actual Turquía, un cierto judío llamado Shabtai Tzvi o Sabbataï Tsevi se autoproclama mesías en 1648. Lenta y progresivamente, Shabtai logra convencer a las comunidades sefarditas de Salónica, Constantinopla, Livorno, Venecia, Hamburgo y sobre todo, de Ámsterdam, que la redención, es decir el retorno a la tierra prometida, es inminente. En 1665, en plena epidemia de peste, el frenesí mesiánico se apodera de Ámsterdam, centro económico e intelectual de la comunidad judía en Europa. Los comerciantes abandonan sus comercios, los grandes propietarios venden sus casas y navíos, todo en preparación al retorno anunciado a la Tierra Santa. Mesianistas judíos y milenaristas cristianos, por una vez, están de acuerdo. El mundo, tal como todos lo conocen, está acercándose a su fin.
El 8 de diciembre de 1665 Oldenburg escribe de nuevo a Spinoza. Una vez transmitidos los descubrimientos físico-matemáticos de Huyguens, y anatómicos de Boyle, Oldenburg termina su carta con una interrogación: “Aquí está en boca de todos el rumor de que los israelitas, en la diáspora después de más de dos mil años, regresan a su patria. […] Me gustaría mucho saber qué han oído de esto los judíos de Ámsterdam y cómo han reaccionado ante tal noticia, pues, de ser exacta, me parece que provocaría una catástrofe de todas las cosas en el mundo.” (Correspondencia). No sabemos si Spinoza respondió a esta carta, o si su respuesta fue quemada con todas las otras que sus amigos estimaron sin pertinencia filosófica o demasiado personales. En todo caso, la ausencia de respuesta, o más bien el silencio, son emblemáticos de lo que sucedió realmente en el año tan temido y tan esperado del apocalipsis, 1666. Obviamente, todas las profecías, supersticiones, anuncios mesiánicos y predicciones resultaron ser falsos, meros productos de la imaginación alimentada por el miedo a lo desconocido. El mundo, en todo caso, no se terminó y la historia siguió su curso, entre guerras, descubrimientos y epidemias. ¿Y el famoso mesías del pueblo judío? Encarcelado por las autoridades del imperio Otomano en 1666, Shabtai Tzvi se convirtió al islam frente al Sultán Mehmet IV, tomando el nombre de Aziz Mehmed Effendi. Todas las expectativas, ilusiones y anhelos de los milenaristas y mesianistas se disiparon como humo en el aire. Los signos y mensajes que creyeron ver, o interpretar como anuncios del futuro, no resultaron ser sino el signo de su propia ignorancia presente de la naturaleza, y el signo de la potencia de su imaginación.
*
Pocos años después, gracias a Isaac Newton y Edmund Halley, ambos miembros de la Royal Society, el movimiento y las leyes de los cuerpos celestes serían descritos en fórmulas matemáticas que no dejan ningún lugar para mensajes o signos equívocos. Halley pudo predecir el movimiento y la trayectoria de un cometa con más exactitud que cualquier profecía, sin recurrir a ninguna fuerza oculta ni a la idea de castigo o recompensa. La peste tuvo que esperar un poco más de dos siglos antes de que Alexandre Yersin descubra que la causa de tanta muerte no es la ira de Dios o los pecados de los caídos, sino una diminuta bacteria transmitida por las pulgas que, después de haber picado a una rata, saltan sobre una niña, un soldado, un rey o cualquier persona que se le antoje. Yersinia pestis es la verdadera causa de tanta muerte, tanto sufrimiento, tanto terror y, en el fondo, de tanta superstición. Hoy conocemos y comprendemos mecánica y científicamente lo que aterrorizaba a nuestros ancestros en el pasado. En vez de profetizar y frenéticamente buscar signos por interpretar o mensajes por descifrar, entendemos las causas de lo que sucede a nuestro alrededor. Uno podría creer que los excesos del pasado no son nada más que eso, excesos del pasado. Uno podría creer que la era de la imaginación desbordante, de la profecía frenética y del mesianismo apocalíptico son historias del pasado. Nada, en el fondo, es tan falso. Es posible incluso que hoy en día estemos más obsesionados por el fin del mundo, por el apocalipsis, que en el pasado. Entre blockbusters, libros, series en la televisión, religiones y sectas por todos lados, nuestra obsesión contemporánea parece ser como nunca antes el fin del mundo. ¿Qué época ha estado tan fascinada por su propio fin como la nuestra? ¿Qué época lo ha imaginado y fantaseado tanto? Tal vez, como Spinoza que, en vez de rendirse a la fiebre apocalíptica y mesiánica de su época, al frenesí del miedo y de la esperanza, se abandonó a la búsqueda de las causas y razones objetivas de los males que golpeaban al mundo, deberíamos interesarnos más en la comprensión adecuada de las causas del estado de nuestra sociedad y del mundo. En vez de imaginar compulsivamente el fin, entender mejor el presente. ¿Cómo pretender hacer algo al respecto, si no entendemos adecuadamente por qué razón estamos donde estamos y hacemos lo que hacemos?