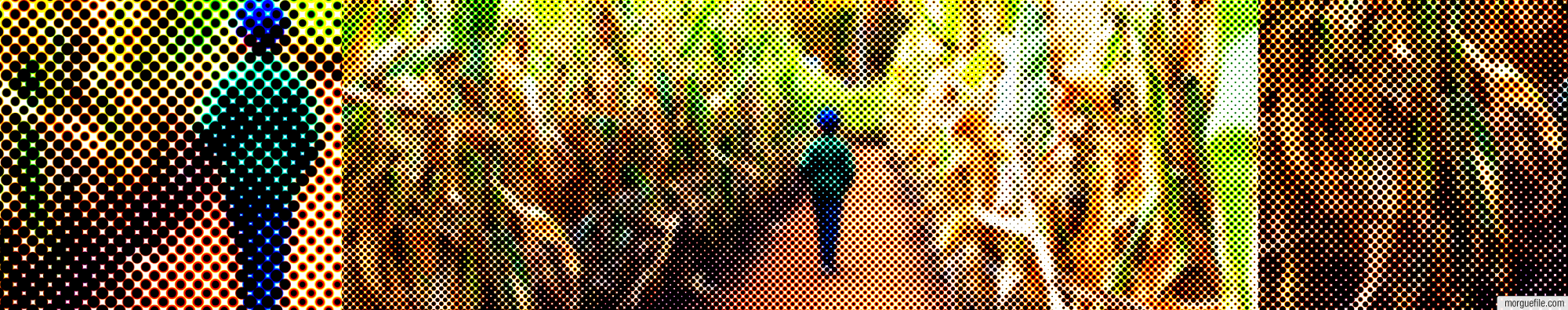Karina Marín Lara
[email protected]
No aprendemos nada con quien nos dice “hazlo como yo”. Nuestros únicos maestros son aquellos que nos dicen “hazlo conmigo” y que en vez de proponernos gestos que reproducir saben emitir signos desplegables en lo heterogéneo.
Gilles Deleuze
Acoger al otro. Nos gustaría mucho, basados en un momento en el que pregonamos la inclusión como derecho humano, que esta proposición quisiera decir: “hoy, finalmente, somos capaces de abrazar las diferencias”. Nos gustaría, además, que esa afirmación estuviera sostenida por la creencia, bastante común en nuestros días, de que la ‘inclusión’ deja sentada una clara huella de ‘progreso’ –histórico, social, educativo, cultural o político– que nos permite asegurar que, a pesar de todo, somos capaces de ‘evolucionar’ hacia prácticas más humanas de convivencia. Y sin embargo, sucede exactamente lo contrario: aquello que hemos entendido como ‘inclusión’, inscrito en una teleología que se alimenta del discurso del estado nacional tanto como de las prácticas neoliberales, presume del entendimiento racional de una otredad ante la cual aún no hemos logrado conmovernos, de una diferencia ante cuya supuesta excepcionalidad preferimos no consentir su poder de afectación. Nuestra respuesta se traduce en un esfuerzo por incorporarla y someterla. ¿Qué hacer en medio de esta situación contradictoria? ¿Cómo proceder en medio de una retórica que nos hace creer que hemos alcanzado un momento idílico de convivencia y de justicia social?
Educar al otro. La educación inclusiva, como concepto que se inscribe en un discurso garantista de los derechos humanos, se estanca y se vacía cuando niega la capacidad del otro para desestabilizar cualquier certeza; cuando objeta sus formas de estar en el mundo, sus modos de aparecer, de comunicarse, de percibir. En el intento, muchas veces violento, por hacer que el otro se mueva hacia un lugar en el que la convivencia pueda ser aprobada solamente bajo ciertos parámetros, incluir a otros en la educación regular fracasa como oportunidad de mutuo reconocimiento: lo que acojo del otro es exclusivamente aquello que percibo de él a partir de lo que asumo como normal, como digno de formar parte de unas prácticas sociales previamente establecidas.
Podríamos decirlo de otro modo: la inclusión parte del reconocimiento de la existencia de individuos que de antemano son considerados ‘diferentes’, destinados a ocupar un ‘afuera’ histórico que tiene la apariencia de un afuera desprovisto de derechos. La paradoja, sin embargo, es que esa noción de segregación es producida y modelada por un campo de poder que los convierte, como señala Judith Butler, en individuos ‘necesitados’ que la nación debe acoger bajo los derechos que ella misma aprueba. “Así –afirma Butler– la vida abandonada se encuentra saturada de poder” e incluso puede estar “saturada jurídicamente” (65-66). De tal manera, su incorporación –a la nación, por ejemplo, o al sistema educativo que la nación avala– es percibida como una transformación de los estamentos más tradicionales sobre los que se asienta el estado, cuando en realidad son estrategias urdidas desde el poder para reproducir una noción maniquea de heterogeneidad que termina por alimentar las bases de esos fundamentos, cuya naturaleza es, como sabemos, homogeneizadora. La inclusión, aclamada y repetida constantemente en los discursos oficiales, se convierte así en herramienta uniformadora que, sin embargo, permite al estado cierto margen de acción para purgarse de la otredad que no le conviene o que no sabe cómo acoger.
*
El caso ecuatoriano resulta ser un ejemplo muy claro en torno a esta problemática: en la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), que data del año 2011, la noción de inclusión que parece esbozarse procura acentuar los lineamientos de una educación equitativa, democrática y armónica. Luego, asumida ante todo como un modelo educativo que garantiza el derecho a la educación a personas en situación de discapacidad, la inclusión que se perfila en el texto de esa ley adquiere la forma de un conjunto de requisitos que se resumen en: apoyos y adaptaciones físicas y curriculares, como parte de la obligación que los establecimientos educativos tienen, porque deben “recibir a todas las personas con discapacidad”; la capacitación del personal docente “para una atención de calidad y calidez”; y, ante todo, la certeza de que el estudiante con necesidades educativas especiales tiene un problema que debe ser detectado tempranamente y que debe ser resuelto a partir de informes médicos y evaluaciones psicopedagógicas que validen la decisión de hacer que ese estudiante pueda estar incluido en el sistema de educación regular. Si lo vemos con detenimiento, estas medidas respaldadas por la ley detonan al menos dos circunstancias que revelan la gravedad de una situación tristemente ignorada:
Por un lado, está la ansiedad por implementar estrategias pedagógicas que se espera que funcionen como herramientas estandarizadas, que ayuden a maestras y maestros a tratar de poner en práctica eso que se puede entender por inclusión, sobre todo en los casos en los que ese ‘otro’ al que se trata de ‘acoger’ es un estudiante en situación de discapacidad. Como señalan los pedagogos Carlos Skliar y Magaldy Téllez, la ansiedad por asumir dichas herramientas termina por hacer que el otro al que se considera diverso acabe transformándose “apenas en un objeto de reconocimiento, donde la perturbación, la sensibilidad y la pasión de la relación quedarían fuera de la escena pedagógica” (Conmover 116). Esa estandarización de herramientas redunda en una negación de la diversidad de individuos que tendrían que aspirar a recibir una educación en condiciones igualitarias, pues asume que lo que funciona para uno funciona para todos, al menos para todos los que son considerados ‘diferentes’. De esta situación se desprende una cantidad de casos de fracaso escolar y de lo que podríamos llamar “inclusión excluyente”, es decir, la presencia pasiva y a veces tristemente segregada de estudiantes con discapacidad dentro del sistema de educación regular, alguno de ellos aun inscritos en la educación superior.
Por otro lado, es alarmante la reiterada negativa por parte de las autoridades de las instituciones, especialmente de educación privada, que luego de pedir exámenes e informes médicos y psicopedagógicos, declaran que ciertos estudiantes no están capacitados para llevar a cabo un proceso de inclusión o que tal o cual estudiante no puede formar parte de un contexto educativo regular e, inmediatamente, sugieren que su familia opte por la educación especial. Esta situación, más común de lo que se puede imaginar en un país que paradójicamente se ha promocionado desde hace diez años como uno que “vive la inclusión”, detona a su vez dos circunstancias cuyos riesgos deben ser urgentemente analizados: primero, la perpetuación de una imagen patologizada y negativa de la discapacidad, que va en contra de lo que hace, precisamente, que pueda hablarse de las personas con discapacidad como sujetos de derechos. Segundo, el hecho de que la misma LOEI sea el origen de la ambigüedad con respecto a garantizar el derecho a la educación para todos, sin excepción, cuando en el último párrafo del Artículo 47 del Capítulo Sexto esa ley señala que “los establecimientos educativos destinados exclusivamente a personas con discapacidad se justifican únicamente para casos excepcionales; es decir, para los casos en los que después de haber realizado todo lo que se ha mencionado anteriormente, sea imposible la inclusión”[1].
La mayoría de establecimientos educativos se respaldan en este pequeño párrafo de la ley para dejar por fuera a muchos individuos con discapacidad bajo criterios sorprendentes. En otras palabras, la ley ha dejado la puerta abierta para que la inclusión sea una opción y no un derecho, sobre todo porque las razones para definir cuáles son aquellos “casos excepcionales” vuelven de nuevo a la patologización de la diferencia.
*
¿Quién elige quién puede y quién no puede estar ‘adentro’? ¿el afuera al que se condenan ciertas vidas puede ser visto como un ‘afuera’ del estado de derecho, pero como un ‘adentro’ de un estado esencialmente asistencialista, de todos modos “saturado jurídicamente”? Formar parte de la nación –estar ‘adentro’, ser un ‘sujeto de derechos’ y no de caridad, como exigen varios activistas de la discapacidad– ¿garantiza realmente dejar de formar parte de una política pública que no logra desprenderse del asistencialismo como modo de operar frente a los que asume como ‘vulnerables’, como ‘necesitados’, como población de atención prioritaria? Como se ve, el problema no radica apenas en querer distinguir quién sabe o no sabe ‘hacer inclusión’. Todas estas preguntas, en las que resuena aquello que Giorgio Agamben ha descrito como “nuda vida”, nos hacen pensar primeramente en estos tiempos en los que los discursos sobre igualdad social, especialmente desde la izquierda latinoamericana, se han trastocado hasta por momentos contradecirse y no tener otro remedio que parecerse, muy a su pesar, a todo aquello que han juzgado por años. Lo que nos debería interesar ahora, sin embargo, es poner en duda conceptos como el de inclusión, que parecen haber llegado a un punto tal de idealización, capaz de satisfacer una utopía pacificadora –la de la justicia social–, dejando de lado la materialidad incómoda de los cuerpos que determinan las vidas que esa utopía no logra entender, mucho menos incorporar.

Vale, por el momento, volver sobre una afirmación de Judith Butler que puede ser tomada como un pretexto para insistir en esta problemática: “cualquier intento por establecer una lógica excluyente depende de la despolitización de la vida”. En esa medida, habría que pensar esa “despolitización” como un mecanismo de “des-aparición” de los cuerpos. Hacerlos desaparecer. Excluirlos. Ignorar su presencia. Retirar la mirada. Si tomamos como válida la afirmación de Hannah Arendt sobre la política como aquello que “nace en el entre-los-hombres, por lo tanto completamente fuera del hombre” (133), acoger al otro implicaría un acto político, de no retirar la mirada ante la aparición de las diferencias del otro, y que consiente, en el encuentro con la mirada del otro, la propia aparición. Si lo político es un “entre-los-cuerpos”, ninguno de ellos es esencia y aparecer ante el otro se transforma en posibilidad de convivencia. Un otro ante cuya presencia sostengo la mirada. En ese sentido, la única manera de seguir hablando de inclusión sería considerándola no un movimiento unidireccional sino múltiple: en la aparición de la alteridad y en su poder de afectación, eso que “nace en el entre-los-hombres” se diversificaría.
Educarse en el otro. Tal vez, en este punto, no deberíamos temer desechar por completo el término inclusión para asumir uno que hable de una educación múltiple, o, incluso, de una educación conviviente, que señale la acogida de la presencia del otro como un camino de mutua afectación. Ya no hablaríamos del niño que no puede escribir, sino de las particularidades de todos y cada uno de los niños para acercarse a la escritura. No acudiríamos al colegio en espera de una voz autorizada que evalúe a un estudiante, sino con la certeza de que habrá la voluntad de entender sus modos de existencia. En ese sentido, los esfuerzos por categorizar a los otros, por delimitar lo que los hace diferentes, para luego tratar de garantizarles un derecho, serían inútiles. “Conmover la educación”, pensar una “pedagogía de la diferencia”, implicaría, como proponen Skliar y Téllez, no la fijación de parámetros para adaptar el conocimiento de acuerdo a las capacidades de tal o cual individuo, en un acto que siempre revestirá una ambigüedad que fluctúa entre el cumplimiento del derecho y la política asistencial, sino la flexibilidad para permitir que esos conocimientos, previamente establecidos, sean puestos en crisis al entrar en contacto con la alteridad. Si excluir vidas implica despolitizarlas, es decir, negarles su aparición y, por lo tanto, negar lo político, la convivencia implicaría hacer surgir la política, esto es, consentir la desestabilización de las certezas en el momento en el que el otro aparece. Se trata, en definitiva, de un cambio mucho más profundo, que no tiene que ver con simples medidas calificadas como ‘didácticas’. Porque como bien afirman de nuevo Skliar y Téllez, “el mismo sistema que excluye no puede ser el que incluye o promete la inclusión pues si no estaríamos frente a un mecanismo que, simplemente, sustituye la exclusión pero continúa su secuencia de control y orden sobre los otros” (119).
No podemos negar, sin embargo, que esto no pueda ocupar el espacio de una nueva utopía. La misma Hannah Arendt nos lleva constantemente a preguntarnos por el sentido de la política en estas épocas, una pregunta que resuena en los tiempos de cultura y barbarie referidos por Benjamin. Y sin embargo, tal vez no habría que desechar tan pronto que sostener la mirada pueda ser el primer paso para acoger al otro, para permitir que su presencia nos afecte, o incluso el único camino que nos queda.
Textos citados:
Arendt, Hannah. “Introducción a la política” en La promesa de la política. Barcelona: Paidós, 2005, pp. 131-224.
Butler, Judith y Gayatri Chakravorty Spivak. ¿Quién le canta al estado-nación? Lenguaje, política, pertenencia. Buenos Aires: Paidós, 2009.
Skliar, Carlos y Magaldy Téllez. Conmover la educación. Ensayos para una pedagogía de la diferencia. Buenos Aires: Noveduc Libros, 2008.
[1] Hay que decir que este párrafo entra en contradicción además con lo estipulado por la Convención de Naciones Unidas por los Derechos de las Personas con Discapacidad, en el sentido en el que la discapacidad ya no se asume como una circunstancia personal que se refleja en la falta de salud de un individuo, sino como la interacción de un individuo con determinadas deficiencias físicas, sensoriales, intelectuales o mentales y las barreras de un entorno social, que impiden su participación plena y efectiva en igualdad de condiciones. Además, en ese acuerdo internacional, firmado por Ecuador en el año 2007, se señala que los países firmantes deberán garantizar una educación igualitaria para las personas con discapacidad, sin ningún tipo de excepción.