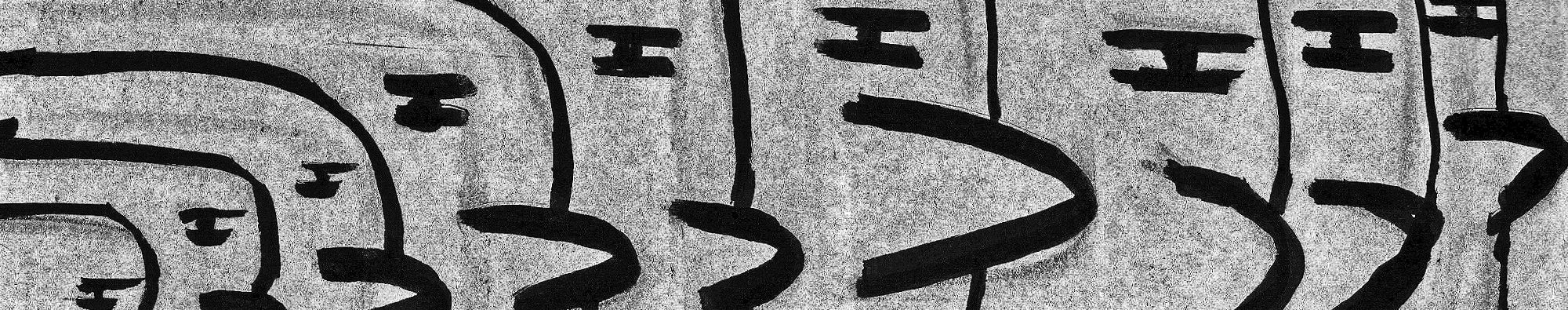Jorge Luis Gómez
La idea del “último hombre” apareció por primera vez entre pastores protestantes unitaristas en la Norteamérica de comienzos del siglo XIX. La eterna transformación de una humanidad que sucumbe por su propio peso hacia una nueva que se levanta sobre las cenizas de aquella, nos enseña una ley cíclica en la que el símbolo liberador de los Evangelios quedaba definitivamente trastocado. Si bien con transferir al hombre el protagonismo de dios, el humanismo protestante en su vertiente trascendentalista buscó asentar las bases de una nueva interpretación de la función del hombre en el horizonte histórico, éste sólo fue posible en una nación joven en la que todo estaba por hacer. El nuevo hombre que la sociología moderna simbolizó con Weber como “ética protestante”, representa una designación demasiado pobre para un acontecimiento muy poco estudiado y, por ello, soslayado en su verdadera importancia para la modernidad.
Waldo Emerson expone por primera vez esta idea en el poema La esfinge de 1841. Al parecer, la mística que recubre esta revelación destaca un acontecimiento personal en el que el poeta observa una profunda ley natural que se transforma para él en un destino. El enigma que resuelve ante la esfinge que pregunta es: “¿Qué encubren las eras?”. La respuesta que da el poeta con la eterna “alternación” entre una humanidad niño y una humanidad decadente que se arrastra y ojea, que opina y no sabe lo que dice, presupone el amor que expresa la naturaleza con esta revelación sublime, pues “el amor actúa en el centro” y es “amor de lo mejor”. Es la fuerza creativa, la natura naturans, o el eterno retorno de lo mismo que vuelve una y otra vez al escenario de la historia como enfrentamiento entre dos tipos de humanidad o dos concepciones del hombre. El niño recién nacido “ya bañado en alegría” al que sus ojos “ni una nube perturba”, contrasta con el hombre que se mueve furtivamente “y se ruboriza”, que “estafa y roba” y “de soslayo mira en derredor y ojea”, un “celoso”, un “idiota” que “solo envenena el suelo”, el hombre “despreciable” como lo describe Nietzsche.
Si bien Emerson no habla en el poema del último hombre, al parecer fue el Nietzsche de los setentas el que acuñó esta designación cuando menciona al “último filósofo” y dice “yo soy el último hombre”, destacando la labor del filósofo trágico, el último en equilibrar el peso del conocimiento con la levedad de la ilusión, como lo habían hecho los filósofos griegos de la época trágica. No obstante, la mención a Edipo como el último filósofo en el aforismo del verano de 1872, nos hace ver que el poema de Emerson sigue presente como trasfondo donde destaca “la muerte del último suspiro, el último de los infelices, Edipo”, es decir, Nietzsche observa la nueva revelación como si fuera Edipo. Lo que no queda claro en este caso es si Nietzsche quiere adjudicarse a sí mismo la revelación que tuvo Emerson, pues con la afirmación de que él es “el último hombre”, no hace otra cosa que mencionar el cambio de humanidad y ser el único testigo de este proceso.
En el poema de Emerson, el canto funeral de la humanidad decadente representa un “placentero canto” para el poeta, pues como veedor del enigma, comprende en ello los ciclos de la eterna alternación. Con la escena de la muerte del volatinero, en el prólogo del Zaratustra, Nietzsche reproduce la misma idea del poema de Emerson en otro contexto, aunque la figura del volatinero también aparece en los Diarios de Emerson, destacando el continuo renacimiento del enigma eterno con el entierro del cadáver en un árbol seco que volverá a nacer en primavera.
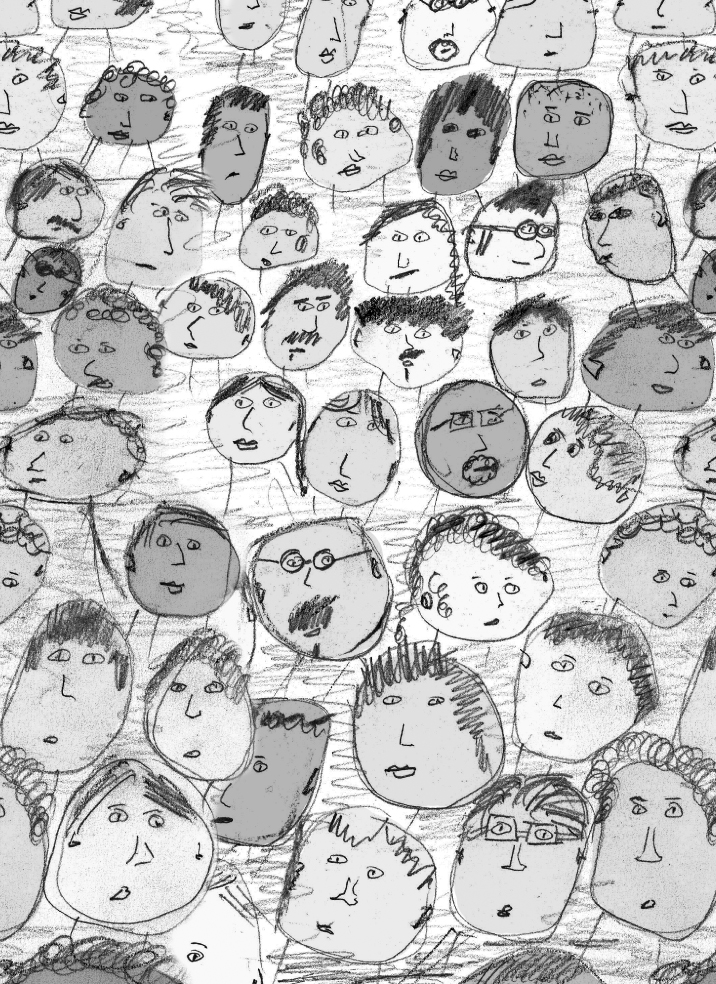
El último hombre es el último representante de una humanidad que necesariamente debe perecer para dar paso al hombre superior. La humanidad que deja de ser solo sirve como incorporación a un nuevo ejemplar de hombre, pues el superhombre no es una humanidad sino un individuo superior que será el conductor y una auténtica superación de aquella. El último hombre representa la figura de la transición o “puente”, como señala Nietzsche en el prólogo del Zaratustra, un proceso que incorpora el pasado en una nueva forma que destaca por su distancia como superación y salvación de lo anterior.
La humanidad que perece destaca por el gregarismo en el que vive, por su ceguera o parpadeo, con el que pretende ver sin ver nada: “¿Qué es amor? ¿Qué es creación? ¿Qué es anhelo? ¿Qué es estrella? ― así pregunta el último hombre, y parpadea.” Tanto Emerson, como más tarde Nietzsche, observan que el ambiente cultural que rodea al último hombre es el de la democracia y el comunitarismo: “Todos quieren lo mismo, todos son iguales”. El nuevo hombre predicará el individualismo como confianza en sí mismo (Selfreliance) o el “egoísmo inteligente”, como escribe Nietzsche a Von Gersdorf, superando así el parpadeo de la humanidad ciega y las limitaciones de la sociología de la igualdad entre los hombres: “Nosotros hemos inventado la felicidad ―dicen los últimos hombres, y parpadean”.
Con la crítica a la cultura y la igualdad del último hombre, como aparece en el apartado 6 del prólogo del Zaratustra, se hace manifiesta la distancia con la que el protestantismo unitarista se desvinculaba del gregarismo cristiano, abandonando la compasión y la doctrina del pecado, como alimento de los esclavos y enseñanza de los humildes. Con la lectura evangélica de la tradición cristiana, el hombre deja su condición gregaria para dar lugar a un protagonismo que, en la interpretación emersoniana, desarrolla el culto y ritual del hombre superior o superhombre, lo que el Nietzsche de los ochentas llamará la “religión de la valentía”.
Si bien con estas ideas no hacemos otra cosa que observar la importancia del humanismo protestante en Norteamérica y sus proyecciones en el mundo moderno, incluso como religión del superhombre, las veleidades del liberalismo moderno con sus exclusivas y arrogantes conquistas económicas, no hacen otra cosa que velar un proyecto original que nació en el seno de las colonias evangélicas de la Norteamérica de comienzos del siglo XIX y que poco o nada significan hoy como excentricidades religiosas o “ética protestante”. Que la visión del romanticismo norteamericano de Emerson, con su visión predarwinista de la naturaleza, pudiera ser la explicación de un evento que debería calar hondo en el humanismo moderno, no explica ni logra entender que todo humanismo, y sobre todo el humanismo moderno, siempre estuvo a la sombra de una interpretación de la naturaleza y de la vida. La enseñanza emersoniana de que el hombre superior es el resultado y la conquista de la naturaleza, nos muestra cuán cerca estaba la teoría del hombre del conocimiento de las leyes de la naturaleza. Sin embargo, el fuerte contenido de religión y mística romántica del último hombre, nos debe llevar a pensar que junto al conocimiento de la naturaleza, el contenido religioso y místico del humanismo siempre será fundamental.
En el ensayo “History” Emerson se identifica con la Esfinge: “As near proper to us is also that old fable of the Sphinx” (Lo más cercano a nosotros es también aquella fábula antigua de la Esfinge) y con esta identificación debemos comprender la nota que Nietzsche puso al final del libro Ensayos de Emerson, en clara alusión al Zaratustra, como si mediante este personaje ambos pensadores hablaran por una misma boca: “Aquí te sientas tú sin pedírtelo, tal como la ansiedad de verte que me empuja hacia ti: en hora buena, Esfinge, yo soy un preguntador igual que tú: éste abismo es común a nosotros ― ¿Sería posible que habláramos con una boca?”
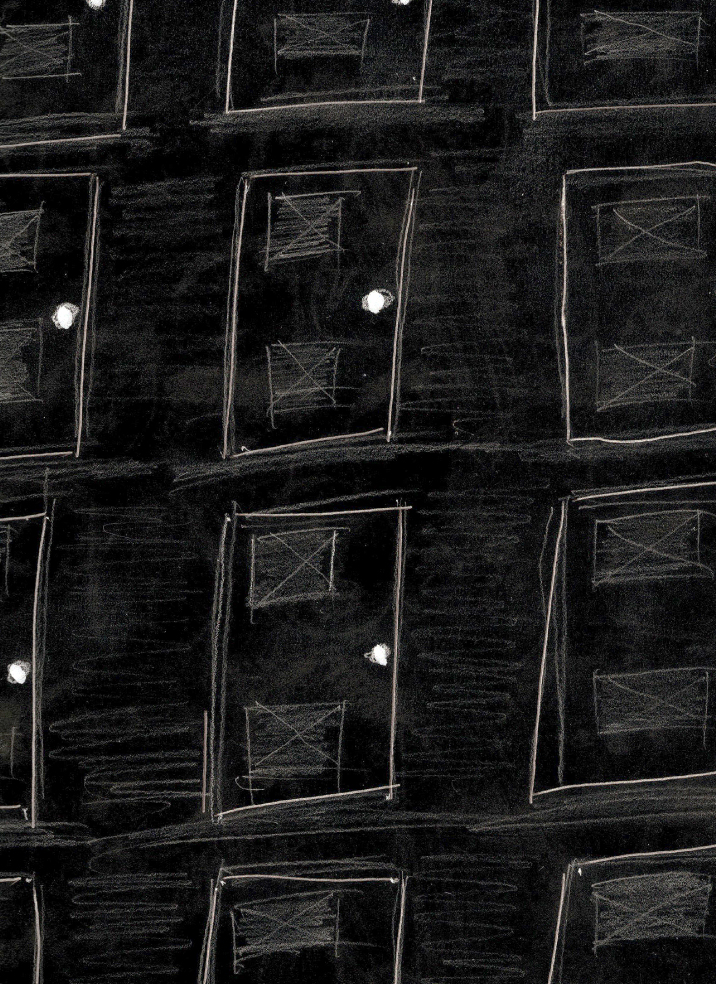
La relación de Emerson y Nietzsche alcanza con el personaje Zaratustra su cenit. Ya en Pforta el joven Nietzsche ideó un personaje semejante en la búsqueda plástica del hombre superior de Emerson con su Ermanarich, según expuse en “Nietzsche parásito de Emerson. ¿Sería posible que habláramos con una boca?”. Por el contrario, Zaratustra, fuera de ser uno de los personajes recurrentes en la obra de Emerson, representó para el pensador norteamericano el verdadero carácter del hombre superior, tal como lo dice en su ensayo “Carácter”. Nietzsche quiere que Zaratustra enseñe el “eterno retorno” y de ese modo el pasado de la humanidad decadente debe “incorporarse”, como el pasado del propio Nietzsche se funde en este nuevo tipo de hombre que había sido omitido por ignorancia, como lo afirma en el famoso aforismo sobre Zaratustra de agosto de 1881. Es el eterno retorno lo que autoriza a Nietzsche a tomar de Emerson y de la humanidad todo el saber anterior que se sintetiza en el superhombre. El último hombre y la humanidad se funden en la figura del superhombre, pues en él se sintetizan todos los errores, pasiones y saberes del pasado. Toda la vida anterior de la humanidad, si bien ya no tiene valor, estará presente en la nueva figura, pues el último hombre camina desde la humanidad hacia un nuevo tipo de hombre.
La pasión de Nietzsche con el Zaratustra pretende expresar “el quinto evangelio” para los alemanes y en ella podemos ver nada más que una prolongación de lo pensado por Waldo Emerson en el poema mencionado y en otras partes de su obra. Tal vez lo original de Nietzsche en el Zaratustra sea el palimpsesto que hace de la Biblia, intentando subrayar un nuevo renacimiento de la humanidad y, con ello, hacernos ver que hay otras maneras de ver al hombre y denotar que la visión que tuvo Emerson con la Esfinge debía permanecer como el más grande descubrimiento de toda la modernidad.